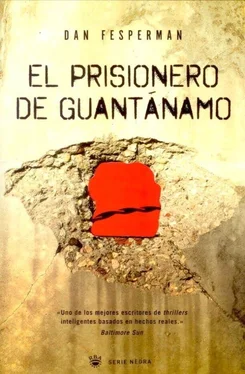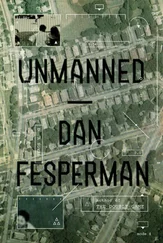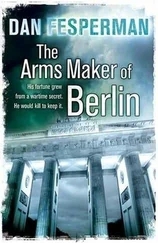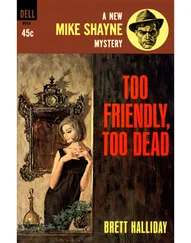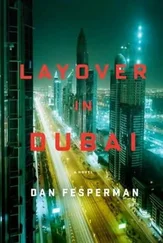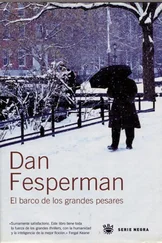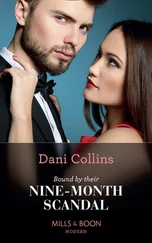Falk esperaba que la Playa Escondida tuviese algo de arena. Algunas playas allí eran de roca y piedras, lo que los británicos llamaban «guijarral». Eso no le ayudaría mucho.
Resultó ser una mezcla. Casi toda la playa era de guijarros, pero había una franja de arena de unos tres metros de ancho que lo cruzaba a pocos pasos detrás de la playa, justo donde desembocaba el sendero y que fue donde Falk encontró lo que había ido a buscar. Sin lluvia en las últimas tres semanas que lo hubiesen borrado, y al abrigo de las rocas y la maleza que mantenían el viento a raya, la arena que quedaba sobre la línea de la marea constituía una tabla rasa para cualquiera que la hubiese cruzado hacía una semana o así. Y allí en el centro, en línea directa entre el sendero y el mar, había una huella débil pero inequívoca, una marca de metro y medio de ancho en la arena. Era la marca que quedaría arrastrando algo pesado, como una lancha neumática con un motor fuera borda. Falk extendió el mapa, que había llevado del coche, y cotejó la distancia con la escala, sólo para asegurarse de que no exageraba la conveniencia. La Playa Molino quedaba sólo a unos ochocientos metros, justo a la vuelta de la esquina a su izquierda, mirando al mar.
Mientras doblaba el mapa, empezaron a caer las primeras gotas. Cuando llegó al coche, llovía a cántaros, y el polvo y la humedad del parabrisas era un lodo pardo lechoso. Falk alzó la vista hacia la tormenta, sintiéndose tan reconfortado por ella como sólo podría sentirse un marinero. Para entonces, el sendero llano de la playa ya habría desaparecido. Las gotas de lluvia tenían un sabor salobre, un regalo del Caribe, llevado hasta allí por fuerzas lejanas.
Adelante, pensó. Estaba preparado.
Falk esperó a que oscureciera para ponerse en marcha. Llovía torrencialmente, la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas en ángulos disparatados cuando subió despacio Skyline Drive. Aparcó a unos ochocientos metros de su destino, resignándose a un buen remojón a pesar de que llevaba puesto el chubasquero y un sombrero de ala ancha que usaba a veces para navegar. Llevaba una linterna en un bolsillo lateral cerrado con cremallera.
No se había molestado en cenar, tomando en su lugar un emparedado de la cooperativa después de su visita a la Playa Escondida. Estaba demasiado nervioso para otra cosa y sólo podía pensar en Harry, que en aquel momento estaría cómodamente en su casa de la ciudad de Guantánamo, descansando después de otro viaje por la Puerta Nordeste. Falk esperaba que el buen hombre hubiese conseguido cumplir su parte del trato.
Tuvo que adivinar dónde atajar entre las casas de apartamentos mientras cruzaba acechante los prados a oscuras de Windward Loop hacia el patio trasero de su objetivo final. Tuvo suerte, y salió sólo a un edificio de distancia. Pensó que la lluvia era una ventaja. Obligaba a todos a quedarse en casa y era un manto húmedo que le protegía de miradas indiscretas.
Se acercó a la parte posterior del apartamento, plenamente consciente de que dejaba huellas, imaginando a un especialista en pruebas haciendo moldes. Llegó al muro y se abrió paso a tientas por los toscos ladrillos como un escalador al pie de un acantilado.
La ventana de ella era la tercera inferior. Había llegado la hora de la verdad. La lluvia cayó a raudales del ala del sombrero cuando buscó la señal inequívoca, la luz verde. Si no la veía, daría la vuelta y regresaría a casa, sabiendo que o bien había fallado Harry o bien Pam le había abandonado. Después de lo que le había dicho Bo, suponía que no sería muy sorprendente. Buscó la pequeña linterna, resbaladiza en sus manos mojadas, y la encendió sólo un segundo, lo suficiente para poder ver una tira pequeña de cinta aislante plateada en la esquina inferior derecha del marco. Le dio un brinco el corazón al verla, una sensación tan grata como oír sonar una boya de campana en la niebla.
Falk dio unos golpecitos leves en la ventana, sólo tres, tal como decía la nota. Se movieron las cortinas y vio dos manos que accionaban el seguro. El marco se soltó con un crujido y un deslizamiento.
– Deprisa -susurró Pam, en voz apenas audible por el ruido de la lluvia-. Sube. He colocado toallas en el suelo.
El umbral llegaba más o menos al muslo, y Falk se debatió en el alféizar, goteando como un perro viejo y deseando poder sacudirse como si lo fuera. La habitación quedó en silencio en cuanto ella cerró la ventana y cesó el estruendo del chaparrón; Falk se abrió la chaqueta y la dejó caer en las toallas embarradas. Fue un inmenso alivio verla, saber que había estado esperando. Se miraron emocionados en la oscuridad, la mirada chispeante de ella parecía nerviosa, tal vez un poco preocupada. Se arriesgaba mucho. ¿Era aquello realmente lo que más había deseado él? ¿Una prueba de su lealtad? Iba a decir algo, pero ella le puso un dedo en los labios y negó con la cabeza.
– Espera -dijo, moviendo los labios sin voz-. Las compañeras.
Y, acto seguido, antes de que él pudiera moverse, le rodeó con los brazos, toda calidez y consuelo sobre la humedad de su camisa. Falk llevaba casi toda la tarde con los nervios a flor de piel, y aquello fue casi un shock para su organismo. Pero se relajó enseguida, como si se hubiese deslizado en un baño caliente. La excitación llegó después, el olor de su piel y de su cabello, la caricia de sus manos en la espalda, todo ello produjo la oleada de atracción que tenían siempre a flor de piel cuando estaban juntos.
Cuando pasó el primer arrebato del momento, ella se apartó, volviendo el oído hacia la puerta y escuchando. Se acercó a la radio que había sobre la cómoda y la puso, una súbita estridencia de salsa que llegaba del otro lado de la alambrada, otro recordatorio del lugar en que se encontraban.
El siguiente abrazo fue más largo, con un beso lento y profundo. Pero ninguno de los dos corría aquel riesgo por una relación amorosa, y en cuanto se separaron para respirar, surgieron súbitamente entre ambos las múltiples preguntas sin responder, como otro umbral que cruzar. Falk percibió la tensión, y se sintió obligado a hablar él primero, porque era quien había pedido el encuentro.
– Es un placer poder verte -dijo, en un susurro.
– No estaba segura de que te dejaran volver a la isla.
– Es probable que lo hubieran impedido si no les hubiera dado miedo ser demasiado evidentes. ¿Cómo lo llevas tú?
Ella negó.
– Enloqueciendo. Desquiciada por el aislamiento, más la preocupación. Sueño muchísimo, si de verdad quieres saberlo, y no dejo de pensar si será éste el final de mi carrera. Cada noche un sueño diferente, todos malos.
Falk hizo una mueca por el comentario sobre su carrera. Exactamente a lo que había aludido Bo.
– ¿Y qué tal tú? -preguntó ella-. ¿Cómo va todo ahí fuera? Mis compañeras de casa no me cuentan nada. Me he convertido en una leprosa. «¡Oh, más vale que no hablemos!» y muchas otras sandeces de Seguridad Operativa. Supongo que me han expulsado de la hermandad.
– Igual que a mí. Los de mi equipo apenas me dirigieron la palabra ayer. Y supongo que eso me dio qué pensar.
– ¿Pensar en qué?
– En lo que les has dicho a los interrogadores. -La mirada de ella se ensombreció-. Permíteme expresarlo de otro modo: me preguntaba qué preguntas te habrán estado haciendo.
– ¿Así que por eso querías que nos viéramos? ¿Para averiguar si he divulgado tus secretos? Me parece que olvidas que soy yo quien está en arresto domiciliario. ¿Se te ha ocurrido pensar alguna vez que mi problema puedes ser tú?
– Lo siento. Es exactamente lo que dijo Bo.
– ¿Bo? -preguntó ella, frunciendo el entrecejo-. ¿A quién crees que informan esos idiotas?
Читать дальше