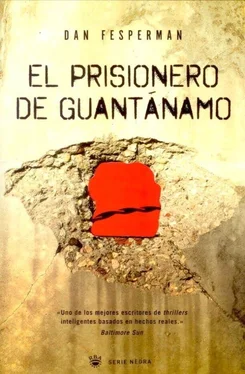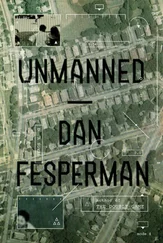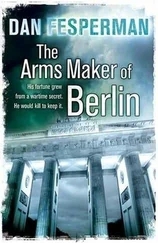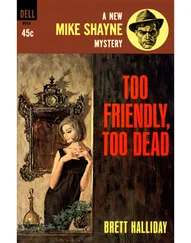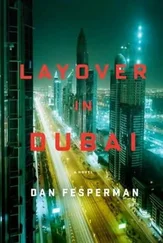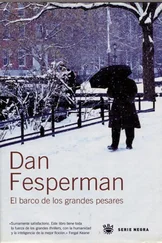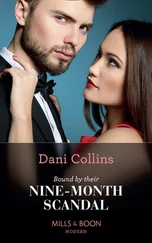– Hágalo. Deprisa.
Falk esperó en la puerta, como si Adnan pudiera volver de un momento a otro. En su lugar, volvió el soldado, caminando a paso ligero. Retrocedió cuando un detenido gritó algo en un idioma que Falk no entendía.
– ¿Y bien?
El soldado se inclinó y Falk no comprendió por qué, hasta que se le ocurrió que intentaba impedir que le oyeran los detenidos.
– Era un OGA, señor -susurró el guardia; el acrónimo local de la CIA-. Éste es su número de identificación.
Falk lo anotó, aunque lo había reconocido porque tenía el prefijo de su propio equipo.
– ¡Maldita sea! -masculló-. Gracias, soldado.
Pocos minutos después se dirigía a la caravana de interrogatorios, hecho una furia; enseñó su documentación a otro policía antes de empujar la puerta. Tal vez por eso le mandaran fuera el fin de semana. Tenían que ordenar muchas cosas en su ausencia. Abrió de golpe la puerta de la primera cabina. Vacía. Luego, la segunda. Vacía. Y lo mismo la tercera y la cuarta; aquello parecía una comedia mala: el marido celoso que busca al amante de su mujer en los armarios. Portazo. Nada. Portazo. Nada. Siguió toda la hilera hasta que llegó a la séptima cabina, donde un sargento del ejército, al que reconoció como uno de los compañeros de clase de Pam en Fort Huachuca, alzó la vista irritado. Sentado a la mesa en una pose relajada había un prisionero vestido de blanco, lo que indicaba que era de seguridad media.
– Lo siento -soltó Falk. Luego no pudo evitar añadir-: ¿Ha visto a Tyndall?
No hubo respuesta. Sólo una negación colérica.
Escarmentado, Falk cerró la puerta con cuidado antes de mirar en la última cabina, donde tampoco había nadie a aquella hora. Supuso que Tyndall se había llevado a Adnan a las cabinas de la CIA en otra caravana, aunque no solía ser su estilo. Volvió casi corriendo al bloque de celdas a buscar al soldado, pasando de la cólera al pánico, notando el sudor que le corría por la espalda.
– Soldado, ¿qué hora de salida figura en el registro de este detenido?
– Iba a decírselo antes, señor, pero tenía usted mucha prisa. Fue anoche. O esta madrugada, si quiere ser técnico. A las tres de la mañana.
– ¿Puede saberse dónde está el prisionero, entonces?
El soldado se encogió de hombros.
Falk fue a echar otra ojeada a la celda de Adnan, como si el joven pudiese haberse materializado mientras tanto. Ahora se fijó en que faltaban el cepillo de dientes, el jabón, la toalla, la alfombrilla de rezos y el Corán. Habían vaciado la celda. Ni siquiera los viajes a la enfermería justificaban aquello.
– ¿Ha habido algún incidente médico hoy? -preguntó al soldado, que le había seguido al trote y estaba casi sin respiración.
– No, señor.
– ¿Y traslados al Campo 4? -se refería a seguridad media.
Tal vez Adnan hubiese conseguido un descanso al fin.
– No, señor. Tampoco.
A efectos prácticos del Campo Delta, entonces, Adnan Al-Hamdi ya no existía. Pero Mitch Tyndall sí, y Falk sabía dónde podía encontrarlo.
Tyndall estaba realmente en su jaula vespertina habitual, celebrando audiencia junto al camarero con otro pendejo de la Agencia y una oficial embelesada de una unidad de reservistas de Kentucky. Falk no perdió el tiempo con preámbulos. Posó una mano en el hombro derecho de Tyndall y ejerció un poco de presión extra.
– ¡Eh! ¿A qué viene la tenaza vulcana?
Tyndall enrojeció nada más ver a Falk.
– Una palabra. Si puedo. En privado.
– Iba a explicártelo, pero recibí órdenes urgentes y no te encontré.
– ¡No me digas! ¡Vamos!
La oficial de Kentucky los miraba boquiabierta, pero Falk no le hizo caso. Tyndall disuadió con un gesto a su colega de la Agencia al ver que se disponía a intervenir.
– Déjalo, Don. Es personal. Guárdame la cerveza tibia, ¿quieres?
Falk llevó a Tyndall a la periferia de las mesas. Todavía no era demasiado tarde para muchos clientes.
– Muy bien. ¿Qué demonios has hecho con él?
– Tranquilo. Iba a contártelo todo, pero no te encontré en casa anoche, y esta tarde habías salido en barco o no sé qué.
– Muy oportuno. Así que pensabas esperar a que volviera, supongo.
– ¿Volver de dónde? -preguntó Tyndall, ceñudo.
Si era teatro, resultaba muy convincente.
– Es una larga historia, pero estaré fuera el fin de semana. Así que dime dónde está Adnan.
Tyndall miró alrededor. Don todavía observaba desde la barra. La linda policía tenía aspecto de que no podría superarlo en semanas.
– Vamos, bajemos a la orilla.
– Aquí estamos bien. Dímelo al oído, como si estuviéramos dentro de la alambrada.
Tyndall volvió a fruncir la frente, pero accedió, y bajó la voz tanto que Falk tuvo que agacharse más.
– Le han trasladado al Campo Eco.
El Campo Eco era una zona prohibida para Falk. Era la prisión de la CIA dentro de la prisión, la casa de los fantasmas de Gitmo, donde nadie tenía nombre ni futuro, desde el punto de vista oficial. Falk se quedó un momento demasiado atónito para responder. Luego perdió el control.
– ¡Por Dios, Mitch! ¿Le han convertido en un fantasma? ¿Por qué?
Tyndall negó con la cabeza.
– Cálmate, por favor. No es un fantasma. Demasiado tarde para eso. La Cruz Roja tiene su nombre. Tendrán que dar cuentas de él, de un modo u otro.
– Entonces estáis jugando con fuego.
– ¡A mí vas a decírmelo!
– Entonces, ¿por qué hacerlo?
– Órdenes de arriba.
– ¿Trabert?
Negó.
– Mi grupo. Petición especial de la clientela, al parecer.
– ¿Qué cliente?
Tyndall volvió a mirar alrededor. Falk no lo había visto nunca tan nervioso. Tyndall esperó que pasara hacia otra mesa una pareja de bebedores para hablar de nuevo, y lo hizo tan bajo que Falk casi no le oía:
– No puedes decírselo a nadie. Y mucho menos a Whitaker ni a nadie de la Oficina.
– Sigue.
– Ha sido Fowler. Él y su perrillo faldero Cartwright. Han estado muy ocupados. Adnan no es su única adquisición.
– ¿Cuántos más?
– Otros dos, que yo sepa.
– ¿Nombres?
– Sólo sé el de Adnan. Alguien firmó por los otros dos. Podría haber sido Don. Pero son todos yemeníes, como Adnan. Es posible que tenga algo que ver con Boustani.
– Boustani nunca ha tratado con los yemeníes. Sólo con libaneses. Y con algunos sirios.
– Podría ser por las cartas de los detenidos, las que iba a echar al correo. Podrían ser de cualquiera.
– Tal vez.
– De todos modos, yo no te he dicho nada. Pero creía que te lo debía por lo de la otra noche.
– Tal como lo veo yo, ahora me debes otra.
– Lo que sea. Siempre y cuando esto quede entre nosotros. Sólo me faltaría cabrear a esos dos.
Muy impresionante, cuando podías asustar a un agente de la CIA, pero Falk no culpaba a Tyndall. Él mismo sentía la presión. Sabía que las posibilidades de que Boustani recogiese cartas de los yemeníes eran prácticamente nulas. Sólo un puñado de interrogadores y psicólogos de Gitmo tenía regularmente acceso a esos detenidos, y Falk se contaba entre ellos. Si Fowler y Cartwright estaban concentrándose en los yemeníes, entonces era casi seguro que tenían la mira puesta en él. Largarse de allí empezaba a parecer una idea excelente.
Apenas había salido el sol, pero Pam Cobb ya se había puesto el uniforme matinal: pantalones cortos del ejército, camiseta de manga corta y las zapatillas de deporte con las que había recorrido kilómetros de caminos polvorientos y endurecidos. Se sentó en el linóleo de la cocina con las largas piernas separadas para estirarse. Era el rincón de la casa más alejado de los dormitorios, y siempre hacía estiramientos allí para no despertar a sus compañeras.
Читать дальше