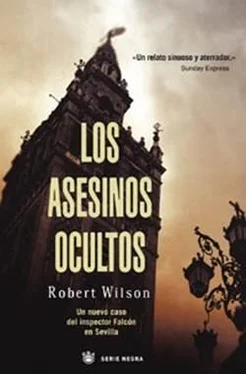– No entiendo cómo puede decir eso.
Ferrera se encogió de hombros.
– He leído todos los informes -dijo Fernando-. Encontraron explosivos en la parte de atrás de la furgoneta, con el Corán y el fajín y el pasamontañas. Metieron los explosivos en la mezquita. La mezquita estalló y…
– Todo eso es cierto.
– Entonces no sé de qué está hablando.
– Por eso tiene que olvidarlo todo hasta que salga en las noticias de mañana.
– Entonces, ¿por qué no me lo dice ahora? -preguntó Fernando-. No voy a ir a ninguna parte.
– Porque aún hay que interrogar a los sospechosos.
– ¿Qué sospechosos?
– Los sospechosos de haber planeado el atentado a la mezquita.
– Intenta confundirme.
– Se lo contaré si me promete no preguntarme más -dijo Ferrera-. Sé que es importante para usted, pero se trata de una investigación policial, y es totalmente confidencial.
– Cuéntemelo.
– Primero prométamelo.
– Se lo prometo -dijo Fernando, moviendo la mano como para quitarle importancia.
– Eso ha parecido una promesa de político.
– Es lo que pasa cuando estás mucho tiempo con ellos. Aprendes demasiado deprisa -dijo Fernando-. Se lo prometo, Cristina.
– Habían colocado otra bomba en la mezquita, y cuando explotó hizo detonar la enorme cantidad de hexógeno que los terroristas islámicos almacenaban allí. Eso fue lo que destruyó el bloque donde vivía.
– ¿Y sabe quién colocó la bomba?
– Me ha prometido que no haría más preguntas.
– Lo sé, pero necesito saberlo… Tengo que saberlo.
– Esta noche estamos trabajando en ello.
– Tiene que decirme quiénes han sido.
– No puedo. Y se acabó la discusión. No es posible. Si saliera a la luz perdería mi trabajo.
– Mataron a mi mujer y a mi hijo.
– Y si son responsables, serán juzgados.
Fernando abrió un paquete de cigarrillos.
– Tendrá que salir al balcón si quiere fumar.
– ¿Viene a sentarse conmigo?
– ¿No habrá más preguntas?
– Se lo prometo. Y tiene razón. No puedo hacerle eso.
Falcón y Ramírez llamaron al timbre en el momento en que el taxi de Zarrías salía de la calle Castelar. Eduardo Rivero abrió la puerta, pensando que era Ángel que volvía a recoger el cuaderno que se había olvidado. Se quedó sorprendido al ver en la puerta a dos policías de cara pétrea que le mostraban sus placas. Por un momento se quedó por completo sin expresión, como si los músculos se hubieran quedado sin impulso neuronal. Su simpatía natural los revivió.
– ¿Qué puedo hacer por ustedes, caballeros? -preguntó; su bigote blanco doblaba en tamaño la amplitud y calidez de su sonrisa.
– Nos gustaría hablar con usted -dijo Falcón.
– Es muy tarde -dijo Rivero, mirando su reloj.
– No puede esperar -dijo Ramírez.
Rivero apartó la vista de él con cierta repugnancia.
– ¿Nos conocemos? -le dijo a Falcón-. Su cara me es familiar.
– Hace unos años vine a una fiesta -dijo Falcón-. Mi hermana es la pareja de Ángel Zarrías.
– Ah sí, sí, sí… Javier Falcón. Claro -dijo Rivero-. ¿Puedo preguntarle de qué quiere hablar a esta hora de la noche?
– Somos detectives de homicidios -dijo Ramírez-. A esta hora de la noche sólo hablamos de asesinatos.
– ¿Y usted es…? -preguntó Rivero, mostrando su desagrado aun de forma más evidente.
– El inspector Ramírez. Y no nos conocemos de nada, señor Rivero. Me acordaría.
– No se me ocurre en qué puedo ayudarles.
– Sólo queremos hacerle unas preguntas -dijo Falcón-. No nos llevará mucho rato.
Eso rebajó la tensión. Rivero ya se veía en la cama en menos de una hora. Acabó de abrir la puerta y los dos policías entraron.
– Iremos a mi despacho -dijo Rivero para que Ramírez le siguiera, pues este había cruzado directamente la arcada hacia el patio interior y pasaba los dedos por el áspero borde del seto.
– ¿Cómo se llama esto? -preguntó Ramírez.
– Boj -dijo Rivero-. De la familia de las buxáceas. En Inglaterra se utiliza para hacer laberintos. ¿Subimos?
– Parece que lo hayan podado -dijo Ramírez-. ¿Sabe cuándo lo hicieron?
– Probablemente el fin de semana, inspector Ramírez -dijo Rivero, extendiendo el brazo hacia él para atraerlo al redil-. Subamos, si no le importa.
Ramírez partió una ramilla y la hizo girar entre el pulgar y el índice. Subieron al despacho de Rivero, donde los invitó a sentarse antes de hundirse en su butaca, al otro lado del escritorio. Le irritó comprobar que Ramírez examinaba las fotos de la pared, en las que aparecía Rivero alternando con políticos y con los mandamases del Partido Popular, varios miembros de la aristocracia, algunos criadores de toros y algunos toreros sevillanos.
– ¿Busca algo, inspector? -dijo Rivero.
– Usted era el líder de Fuerza Andalucía hasta hace pocos días -dijo Ramírez-. De hecho, ¿no renunció al liderazgo del partido la misma mañana de la explosión?
– Bueno, no fue una decisión repentina. Llevaba ya mucho tiempo pensándolo, pero cuando ocurre algo así, se abre un nuevo capítulo en la política sevillana, y me pareció que un nuevo capítulo precisaba nuevas fuerzas. Jesús Alarcón es el hombre adecuado para impulsar el partido. Creo que mi decisión ha resultado ser muy acertada. Las encuestas nos dan un porcentaje mayor que nunca.
– Tenía entendido que estaba aferrado a su cargo -dijo Ramírez-, y que se habían hecho algunos movimientos para convencerle de que renunciara, pero que se había negado. ¿Qué le llevó a reconsiderarlo?
– Creía habérselo explicado.
– A principios de año dos dirigentes de su partido abandonaron.
– Tenían sus razones.
– En la prensa se dijo que era porque ya estaban hartos de usted.
Silencio. Siempre había asombrado a Falcón lo mucho que le gustaba a Ramírez ganarse la antipatía de la gente «importante».
– Incluso creo recordar que uno de ellos dijo que haría falta una bomba para hacerle renunciar al liderazgo del partido, y cito: «Eso tendría el satisfactorio efecto secundario de apartar también a don Eduardo de la política». De estas palabras nadie deduciría que estaba usted pensando en dimitir, señor Rivero.
– La persona que dijo eso esperaba sucederme en la presidencia del partido. No me parecía un candidato adecuado, sólo era siete años más joven que yo. Lamenté que por esa causa se acabara nuestra amistad.
– No es eso lo que dijeron los periódicos -dijo Ramírez-. Lo que yo leí no es que esos dos dirigentes se propusieran a sí mismos, sino que, de hecho, defendían que el sucesor fuera Jesús Alarcón. Lo que yo me pregunto es qué ha sucedido entre entonces y ahora que le ha llevado a cambiar tan repentinamente de opinión.
– Me halaga que sepa tanto de mi partido -dijo Rivero, que había recuperado cierta seguridad en sí mismo al recordar que esos hombres eran detectives de homicidios, y no de la brigada de delitos sexuales-. Pero ¿no me han dicho que habían venido a hablar de otra cosa? Es tarde; quizá deberíamos ir al grano.
– Sí, claro -dijo Ramírez-. De todos modos, probablemente no fue más que un rumor malicioso.
Ramírez se sentó, muy satisfecho de sí mismo. Rivero lo miró con fijeza por encima de las gafas de montura dorada que acababa de ponerse. Era difícil saber lo que bullía en su interior. ¿Quería saber cuáles eran los rumores o prefería que Ramírez cerrara la puta bocaza?
– Buscamos una persona desaparecida, don Eduardo -comentó Falcón.
La mirada de Rivero se apartó bruscamente de Ramírez y se centró en Falcón.
– ¿Una persona desaparecida? -dijo, y en la comisura de la boca se esbozó una expresión de alivio-. No creo que nadie que yo conozca haya desaparecido, inspector jefe.
Читать дальше