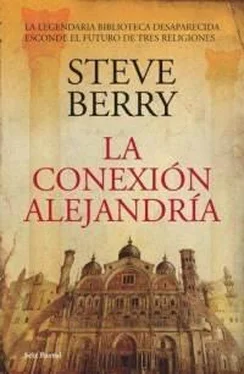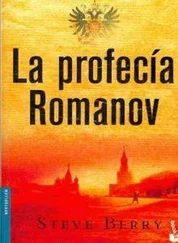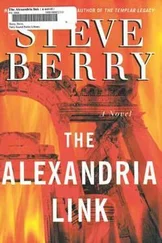– Pues claro. Cuando antes, mejor. Necesito mantener fuera de juego a Israel y a los árabes. Yo los golpearé y tú los rematarás. Los saudíes tendrán que negociar. No se pueden permitir que su país se desmorone. Y quiero que bajen los precios del petróleo tanto como tú. Unos dólares por barril supondrán miles de millones en nuestro PIB. Movilizaré a Norteamérica para que tome represalias por la muerte de Daniels, a eso nadie se opondrá. El mundo entero se unirá a nosotros. Los árabes se verán en la cuerda floja, suplicando amistad. Entonces subirán a bordo y todos saldremos ganando.
– Mi comité político cree que podría producirse una desestabilización generalizada.
– ¿A quién le importa? Mis votos se dispararán. Nada activa más a los norteamericanos que una manifestación alrededor de la bandera. Y tengo previsto encabezar una para los siete años siguientes. Los árabes son mercaderes: verán que ha llegado la hora de negociar, sobre todo si con ello se perjudica a Israel.
– Me da la impresión de que lo tienes todo muy meditado.
– Apenas he pensado en otra cosa los últimos meses. He intentado hacer cambiar a Daniels, pero en lo tocante a Israel es inflexible. Esa maldita nación del tamaño de algunos condados americanos será la ruina de todos nosotros. Y no tengo la menor intención de dejar que eso ocurra.
– La próxima vez que nos veamos serás el presidente de Estados Unidos -dijo Hermann.
– Alfred, además de los terroristas que se encargarán de ello, tú y yo somos las dos únicas personas de este planeta que saben lo que se avecina. Me he asegurado de ello.
– Igual que yo.
– Pues entonces hagámoslo realidad y disfrutemos con la recompensa.
Hermann se cansó de analizar al hombre que tenía enfrente. Cierto, era el vicepresidente de Estados Unidos, pero no era distinto de los otros miles de políticos del mundo entero que había comprado y vendido, hombres y mujeres ávidos de poder y carentes de conciencia. A los norteamericanos les gustaba describirse como si estuvieran por encima de ese reproche, pero la ambición le resultaba irresistible a cualquiera que hubiese saboreado sus frutos. Aquel hombre que estaba en su biblioteca, aquella noche de la asamblea de invierno, no constituía ninguna excepción. Hablaba de elevados objetivos políticas y cambios en la política exterior, pero se había mostrado dispuesto desde el principio a traicionar a su país, a su presidente y a él mismo.
Gracias a Dios.
La Orden del Vellocino de Oro medraba con las debilidades morales de la gente.
– Alfred -decía el vicepresidente-, ¿de verdad es posible que existan pruebas de que Israel no tiene ningún derecho bíblico a Tierra Santa?
– Naturalmente. El Antiguo Testamento era un importante objeto de estudio en la Biblioteca de Alejandría. El Nuevo Testamento, que apareció cuando se acercaba el final de la biblioteca, también fue estudiado en detalle. Lo sabemos por manuscritos que se han conservado. Es razonable suponer que todavía existen textos y análisis de la Biblia en su lengua original, el hebreo antiguo.
Recordó lo que Sabre le había comunicado desde Rothenburg: Israel había matado a otros tres invitados por los Guardianes, cada uno de los cuales se hallaba inmerso en el estudio del Antiguo Testamento. El propio Haddad había recibido una invitación. Y por eso se había movilizado Israel para matar al palestino.
Debía existir una relación.
– Hace poco estuve en Inglaterra -comentó el vicepresidente-, y me enseñaron la Biblia del Sinaí. Me dijeron que databa del siglo iv, que era uno de los primeros Antiguos Testamentos que se conservan. Está escrita en griego.
– Ahí tienes un ejemplo perfecto -contestó el austríaco-. ¿Conoces la historia?
– Algo.
Hermann le habló a su invitado de un estudioso alemán, Tischendorf, que en 1844 recorría Oriente en busca de antiguos manuscritos. Visitó el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, y reparó en un cesto que contenía cuarenta y tres viejas páginas escritas en griego antiguo. Los monjes le dijeron que iban a alimentar el fuego con ellas, como habían hecho antes con otras. Tischendorf determinó que las páginas eran de la Biblia, y los monjes le permitieron quedárselas. Quince años más tarde volvió a Santa Catalina en nombre del zar. Le mostraron las páginas que quedaban de la Biblia, y él se las ingenió para volver a Rusia con ellas. Después de la revolución, los comunistas vendieron el manuscrito a los británicos, que lo conservan hasta el día de hoy.
– El Codex Sinaiticus, o la Biblia del Sinaí, es uno de los primeros manuscritos de la Biblia que se conservan -contó Hermann-. Hay quien ha especulado con que el propio Constantino la encargó. Pero no olvides que está escrita en griego, de manera que fue traducida del hebreo por alguien que nos es completamente desconocido, a partir de un manuscrito original igualmente desconocido. Así que ¿qué nos dice todo esto en realidad?
– Que los monjes de Santa Catalina siguen mosqueados, más de cien años después, porque nunca les devolvieron la Biblia. Llevan décadas pidiendo a Estados Unidos que interceda ante los británicos. Por eso fui a verla. Quería saber a qué venía tanto jaleo.
– Aplaudo a Tischendorf por llevársela. Esos monjes la habrían quemado o echado a perder. Por desgracia gran parte de nuestro conocimiento ha corrido una suerte similar. Sólo cabe esperar que los Guardianes hayan sido más cuidadosos.
– ¿De verdad te crees todo eso?
Hermann sopesó si decir más. Las cosas avanzaban deprisa, y aquel hombre, que pronto sería presidente, tenía que comprender la situación. Se puso en pie.
– Deja que te enseñe algo.
A Thorvaldsen lo invadió la preocupación en el mismo instante en que Alfred Hermann se levantó de la silla y dejó en la mesa su copa. Se arriesgó a mirar de nuevo abajo y vio que el austríaco echaba a andar por el piso de madera noble hacia la escalera de caracol, el vicepresidente tras él. Inspeccionó deprisa la pasarela superior y descubrió que no había otra forma de bajar que la escalerilla. Más huecos de ventana interrumpían las estanterías de las tres paredes restantes, pero era imposible que él y Gary pudiesen refugiarse en ellos.
Los descubrirían en el acto.
Sin embargo Hermann y el vicepresidente rodearon la escalera y se detuvieron ante una vitrina de cristal.
Hermann señaló la iluminada vitrina. Dentro había un antiguo códice, la tapa de madera picada como si la hubiesen atacado los insectos.
– Se trata de un manuscrito también del siglo iv, un tratado sobre primeras enseñanzas religiosas escrito por san Agustín. Mi padre lo adquirió hace décadas. Carece de relevancia histórica (existen copias), pero es impresionante.
Apretó un botón camuflado como uno de los tornillos de acero inoxidable. Por un eje situado en una esquina separó del resto el tercio superior del expositor. En los dos tercios inferiores descansaban nueve hojas de quebradizo papiro.
– Éstas, en cambio, son muy valiosas. También las compró mi padre, hace decenios, a la misma persona que le vendió el códice. Algunas las escribió Eusebius Hieronymus Sophronius, que vivió en los siglos iv y v. Un gran padre de la Iglesia. Tradujo la Biblia del hebreo al latín vulgar, que recibió el nombre de la Vulgata, la cual terminó siendo la versión definitiva. La historia lo llama por otro nombre: san Jerónimo.
– Eres un hombre extraño, Alfred. Te estimulan las cosas más raras. ¿Qué importancia podrían tener hoy esas páginas viejas y arrugadas?
– Te aseguro que poseen gran relevancia. La suficiente para cambiar nuestra forma de pensar, tal vez. Algunas también las escribió san Agustín. Éstas son cartas entre san Jerónimo y san Agustín.
Читать дальше