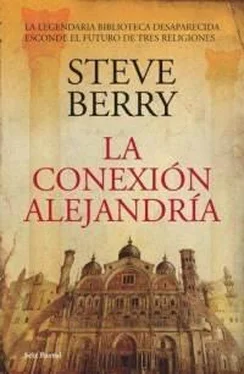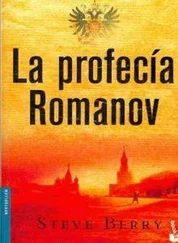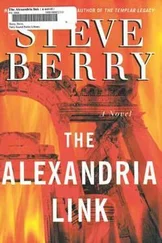– Llevo ni se sabe cuánto sin ponerme unos pantalones de lana Geraldine -le confesó a Cassiopeia.
– He pagado una fortuna por ellos, así que cuídalos.
Ella sonrió.
– Como si no pudieras permitírtelo.
Una blusa con cuello redondo y una chaqueta azul marino redondeaban el conjunto. Iban en un taxi que avanzaba a duras penas entre el tráfico de la mañana.
– Casi no te reconozco -aseguró Cassiopeia.
– ¿Me estás diciendo que me visto como una vieja?
– A tu armario no le vendría mal una puesta al día.
– Puede que, si sobrevivo a esto, deje que me lleves de compras.
Los ojos de su amiga brillaron divertidos. A Stephanie le caía bien esa mujer; su seguridad en sí misma podía ser contagiosa.
Se dirigían a casa de Larry Daley, que vivía en Cleveland Park, un bonito barrio residencial no muy lejos de la catedral episcopaliana. En su día refugio veraniego de washingtonianos que querían escapar del calor de la ciudad, en la actualidad acogía estrafalaria tiendas, modernos cafés y un popular teatro art d é co.
Stephanie le dijo al taxista que parara a tres manzanas de la dirección y pagó la carrera. El resto del camino lo hicieron andando
– Daley es un capullo arrogante -afirmó Stephanie-. Como cree que nadie lo vigila, guarda unos archivos. Una solemne tontería, en mi opinión, pero lo hace.
– ¿Cómo te acercaste a él?
– Es un mujeriego. Sencillamente le di la oportunidad.
– ¿Secretos de alcoba?
– De los peorcitos.
La casa era otro antiguo refugio Victoriano. En un principio ella se había preguntado cómo podía permitirse Daley la sin duda astronómica hipoteca, pero después supo que la vivienda era alquilada. Una pegatina en una de las ventanas de la planta baja anunciaba que la propiedad estaba protegida por una alarma. A esa hora, alrededor de mediodía, Daley se encontraría en la Casa Blanca, donde pasaba al menos dieciocho horas. A la prensa conservadora le encantaba alabar su dedicación al trabajo, pero Stephanie no se dejaba engañar. Lo cierto es que Daley no quería perderse nada ni un solo momento.
– Te propongo un trato -propuso ella.
En los labios de Cassiopeia afloró una sonrisa maliciosa.
– ¿Quieres que entre?
– Yo me ocuparé de la alarma.
Sabre se estaba adaptando a la personalidad de Jimmy McCollum. No había utilizado ese nombre en mucho tiempo, pero lo consideró prudente, dado que Malone bien podía comprobarlo. Figuraba en documentos del Ejército. Tenía una partida de nacimiento, una tarjeta de la seguridad social y más, puesto que se había cambiado el nombre ya en Europa. El de Dominick Sabre aportaba cierta confianza y un halo de misterio. Los tipos que lo habían contratado no sabían gran cosa de él, de manera que era importante que su nombre fuese lo suficientemente atractivo. Se había topado con él en un cementerio alemán, un aristócrata fallecido en la década de 1880.
Ahora volvía a ser Jimmy McCollum.
Su madre lo llamó James, como el padre de ella, al cual él llamaba Big Daddy, uno de los pocos hombres de su vida que le habían mostrado respeto. A su propio padre no lo conoció, y tampoco creía que su madre supiera a ciencia cierta a cuál de sus amantes culpar. Aunque había sido una buena madre, que lo trataba con amabilidad, iba de hombre en hombre, se casó tres veces y despilfarró su dinero. Él se marchó de casa a los dieciocho años para entrar en el Ejército. Su madre quería que fuese a la universidad, pero los estudios no le interesaban. Al igual que su madre, se sentía atraído por las grandes oportunidades.
No obstante, a diferencia de ella, él había conseguido aprovechar las que se le habían presentado: el Ejército, las fuerzas especiales, Europa, las Sillas.
Había trabajado para otros durante dieciséis años, cumpliendo sus órdenes, aceptando sus migajas, sintiéndose satisfecho con sus míseros elogios.
Había llegado el momento de trabajar para él mismo.
¿Arriesgado? Sin duda.
Pero el Círculo respetaba el poder, admiraba la inteligencia y sólo negociaba con la fuerza. Sabre quería formar parte de él, tal vez incluso ocupar una silla. Más aún, si la desaparecida Biblioteca de Alejandría albergaba lo que creía Alfred Hermann, quizá pudiera ejercer su influencia en el mundo.
Lo cual significaba poder.
En sus manos.
Tenía que encontrar la biblioteca.
Y el hombre que estaba sentado al otro lado del pasillo en el vuelo de TAP de Londres a Lisboa iba a mostrarle el camino.
Cotton Malone y su ex mujer habían desentrañado la primera parte de la búsqueda del héroe en cuestión de minutos. Sabre confiaba en que pudieran descifrar el resto. Y, cuando lo hubiesen hecho, los eliminaría.
Sin embargo no era ningún estúpido. No cabía duda de que Malone sería precavido.
Así que él tendría que ser impredecible.
Stephanie miraba mientras Cassiopeia forzaba la puerta trasera de la casa de Larry Daley.
– Menos de un minuto -alabó-. No está mal. ¿Te lo enseñaron en Oxford?
– La verdad es que lo hice allí por primera vez. Un mueble bar, si mal no recuerdo.
Stephanie abrió la puerta y aguzó el oído.
De un pasillo contiguo llegaban pitidos. Corrió hasta el teclado de seguridad e introdujo un código de cuatro dígitos con la esperanza de que el idiota de Daley no hubiese cambiado el número.
El pitido cesó y la luz roja pasó a verde.
– ¿Cómo lo sabías?
– Me lo dijo mi agente.
Cassiopeia sacudió la cabeza.
– ¿Tan idiota es?
– A veces piensa con lo que no debe. Él creía que ella estaba allí sólo para complacerlo.
Stephanie estudió el interior, iluminado por la luz del sol. Decoración moderna, negro, plata, blanco y gris. Arte abstracto en las paredes. Nada decía nada ni transmitía nada. De lo más adecuado.
– ¿Qué buscamos? -inquirió Cassiopeia.
– Por aquí.
Stephanie recorrió un corto pasillo y llegó hasta el despacho. Su agente había informado de que Daley lo descargaba todo en memorias USB protegidas con una contraseña, que nunca guardaba datos ni en el portátil ni en el computador de la Casa Blanca. La prostituta a la que contrató su agente para seducir a Daley lo supo una noche en que Daley trabajaba con el computador mientras ella se lo trabajaba a él.
Le contó a Cassiopeia lo que sabía.
– Por desgracia no sé dónde esconde esas memorias USB.
– ¿Demasiado ocupada?
Stephanie sonrió.
– Cada cual tiene su trabajo. Y no lo critiques. Las prostitutas son una de las fuentes de información más provechosas.
– Y tú dices que yo soy retorcida.
– Hemos de encontrar dónde esconde las memorias.
Cassiopeia se dejó caer en una silla de madera que acogió su escaso peso con chirridos y crujidos.
– Tiene que estar a la vista.
Stephanie hizo inventario: en la mesa había un cartapacio, un portalapiceros, fotos de Daley con el presidente y el vicepresidente y una lámpara. Unas estanterías que iban del suelo al techo ocupaban dos de las paredes. La habitación tendría unos cuatro metros cuadrados. El suelo, al igual que el del resto de la casa, era de madera noble.
No había muchos escondrijos.
Los libros de las estanterías llamaron su atención. A Daley parecían entusiasmarle los tratados políticos. Había muchos, alrededor de un centenar. Ediciones en rústica y tapa dura, muchas de las cubiertas manoseadas, lo que indicaba que los había leído. Ella meneó la cabeza.
– Un entendido en política moderna. Y lo lee todo.
– ¿Por qué esa actitud hacia él?
– Porque siempre que ando a su alrededor me entran ganas de darme una ducha después. Por no mencionar que intentó despedirme desde el primer día. -Hizo una pausa-. Y al final lo ha conseguido.
Читать дальше