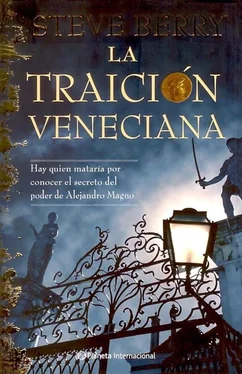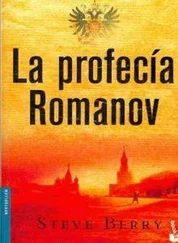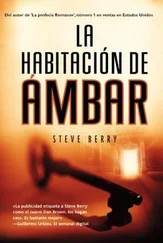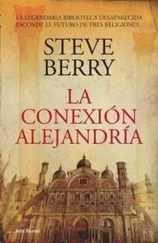– Pero las letras del estanque… -dijo Malone-, ¿cómo llegaron hasta ahí? Seguramente las personas que eligieron la tumba no las hicieron. Son como dos luces de neón.
– Mi teoría es que fue Ptolomeo. Parte de su enigma. Dos letras griegas en el fondo de dos oscuros estanques. Su manera, supongo, de señalar el lugar.
Una máscara de oro cubría el rostro de Alejandro. Nadie la había tocado.
– ¿Por qué no lo haces tú, Ely? -sugirió Malone-. Vamos a ver qué aspecto tiene el rey del mundo.
Percibió la emoción en los ojos del joven. Durante años había estudiado a Alejandro Magno y había aprendido todo cuanto había podido a partir de la escasa información que había sobrevivido. Ahora sería el primero que lo tocaría, el primero en más de dos mil años.
Ely retiró la máscara lentamente.
La piel que aún quedaba tenía un tono negruzco; el resto era hueso, descarnado, desnudo. La muerte parecía haber respetado el semblante de Alejandro; sus ojos transmitían una extraña expresión de curiosidad. Sus labios estaban abiertos, como si se dispusiera a gritar. El tiempo lo había congelado lodo. La cabeza carecía de cabello; el cerebro, que había desempeñado un papel primordial en los éxitos de Alejandro, ya no estaba allí.
Todos lo contemplaron en silencio.
Finalmente, Cassiopeia iluminó con su linterna el resto de la habitación; el haz de luz barrió una figura ecuestre, apenas vestida con una larga capa que colgaba por encima de uno de sus hombros, y luego se detuvo sobre un impresionante busto de bronce. El poderoso rostro oblongo mostraba confianza, y sus ojos entreabiertos, que expresaban firmeza, contemplaban la distancia. El cabello le caía por la frente, al estilo clásico, dispuesto en bucles irregulares. El cuello se erguía recto, largo; la figura tenía el porte y el aspecto de un hombre que, definitivamente, había controlado su mundo.
Alejandro Magno.
¡Qué enorme contraste con el rostro tocado por la muerte que yacía en el sarcófago!
– En todos los bustos de Alejandro que he visto -dijo Ely-, su nariz, sus labios, su frente y su cabello habían sido restaurados; pocos sobrevivieron al paso de los siglos. Pero aquí tenemos una imagen de su tiempo, en perfecto estado.
– Y aquí lo tenemos a él -declaró Malone-, en carne y hueso.
Cassiopeia se acercó al sarcófago adyacente y, con esfuerzo, abrió la tapa lo suficiente como para atisbar en su interior. Otra momia, que no estaba completamente cubierta de oro pero que también llevaba máscara, yacía en condiciones similares.
– Alejandro y Hefestión -dijo Thorvaldsen-. Han reposado aquí durante siglos.
– ¿Se quedarán aquí? -preguntó Malone.
Ely se encogió de hombros.
– Es un hallazgo arqueológico muy importante. Sería una tragedia no aprender de él.
Malone se dio cuenta de que Viktor había fijado su atención en un cofre de oro situado cerca de la pared. La roca situada encima había sido trabajada con una serie de complejos grabados que mostraban batallas, carros, caballos y hombres con espadas. Sobre el cofre había grabada una estrella macedonia. En la banda que envolvía el cofre se veían unas rosetas similares. Viktor lo asió por ambos lados y, antes de que Ely pudiera detenerlo, lo abrió.
Edwin Davis enfocó el interior con la linterna.
Una tiara de oro, con hojas de roble y bellotas, rica en detalles.
– Una corona real -dijo Ely.
Viktor sonrió satisfecho.
– Esto es lo que Zovastina hubiera deseado como corona. La habría utilizado para hacerse más fuerte.
Malone se encogió de hombros.
– Es una lástima que su helicóptero se estrellara.
Permanecieron allí, de pie, en medio de la cámara, con las ropas aún chorreando pero aliviados porque todo había acabado. El resto tenía relación con la política, y eso ya no concernía a Malone.
– Viktor -dijo Stephanie-, si alguna vez te cansas de trabajar por libre y quieres un trabajo estable, házmelo saber.
– Tendré en cuenta tu oferta.
– Dejaste que te ganara, ¿verdad? Antes, cuando estuvimos aquí -dijo Malone.
Viktor asintió.
– Pensé que era mejor dejaros marchar, así que te di esa oportunidad. No soy tan fácil, Malone.
Él sonrió.
– Lo tendré en cuenta. -Luego señaló los sarcófagos-. ¿Y qué pasa con esto?
– Han estado aquí, esperando, durante mucho tiempo -repuso Ely-. Pueden descansar un poco más. Ahora mismo hay otra cosa que hemos de hacer.
Cassiopeia fue la última en emerger de las turbias aguas del estanque, de vuelta en la primera cámara.
– Lyndsey dijo que las bacterias se encontraban en el estanque verde, que podíamos beber el agua -señaló Ely-. Son inocuas para nosotros, pero destruyen el virus.
– No sabemos si nada de eso es cierto -recordó Stephanie.
Ely parecía convencido.
– Lo es. El pescuezo de ese hombre estaba en juego. Usó esa información para salvar su vida.
– Tenemos los datos -dijo Thorvaldsen-. Puedo conseguir a los mejores científicos del mundo para que nos den una respuesta inmediatamente.
Ely negó con la cabeza.
– Alejandro Magno no tenía científicos. Confió en lo que le ofrecía su mundo.
Cassiopeia admiraba su coraje. Ella se había contagiado del virus hacía más de diez años, y siempre se preguntaba si la enfermedad finalmente se manifestaría. Como si albergara una bomba de relojería en su interior, esperando el día en que su sistema inmunológico se colapsara y su vida cambiara. Sabía que Ely había sufrido la misma ansiedad, que se había aferrado a cualquier esperanza. Pero ellos eran afortunados: podían costearse las medicinas que mantenían el virus a raya, millones de personas no podían.
Contempló el estanque ambarino y la letra griega Z que yacía en el fondo. Recordó lo que había leído en uno de los manuscritos: «Eumenes reveló el lugar de descanso, que se hallaba muy lejos, en las montañas, donde los escitas le mostraron a Alejandro la vida.» Se acercó al estanque verde y volvió a contemplar la H del fondo.
Vida.
Una promesa adorable.
Ely la cogió de la mano.
– ¿Lista?
Ella asintió.
Se arrodillaron y bebieron.
Copenhague
Sábado, 6 de junio
19.45 horas
Malone disfrutaba de una crema de tomate en la segunda planta del café Norden. Definitivamente, era la mejor que jamás había probado. Thorvaldsen estaba sentado al otro lado de la mesa. Las ventanas de la segunda planta estaban abiertas y dejaban entrar una agradable brisa, propia de finales de la primavera. El clima de Copenhague en esa época del año era casi perfecto, otra de las muchas razones por las que disfrutaba viviendo allí.
– Hoy he tenido noticias de Ely -dijo Thorvaldsen.
Sentía curiosidad por saber qué estaba ocurriendo en Asia Central. Hacía seis semanas que habían vuelto a casa, y desde entonces había estado ocupado vendiendo libros. Eso era lo bueno de ser un agente sobre el terreno. Hacías tu trabajo y te ibas. Nada de análisis posteriores ni de seguimientos. Esa tarea siempre recaía en otros.
– Está excavando la tumba de Alejandro. El nuevo gobierno de la Federación colabora con los griegos.
Sabía que Ely había conseguido un puesto en Atenas, en el Museo Arqueológico, gracias a la intervención de Thorvaldsen. Por supuesto, conocer la localización de la tumba de Alejandro había inflamado el entusiasmo del museo.
A Zovastina la había sucedido un ministro moderado que, de acuerdo con la constitución de la Federación, había asumido el poder hasta que se celebraran elecciones. Al mismo tiempo, Washington se había asegurado, sigilosamente, de que todos los arsenales biológicos de la Federación se destruyeran y se concediera una oportunidad a Samarcanda. Debían cooperar, o todos los vecinos de la Federación sabrían lo que Zovastina y sus generales habían planeado; y entonces las cosas seguirían su curso. Por suerte, la moderación prevaleció, y con el antígeno en manos de Occidente no había elección. La Federación podría empezar a matar, pero no podría detener la plaga. La incómoda alianza entre Zovastina y Vincenti había sido reemplazada por otra entre dos naciones que recelaban mutuamente.
Читать дальше