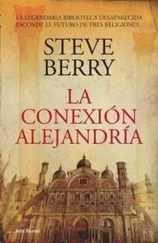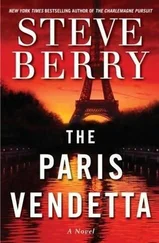– Yo nunca he dicho que no fuese así.
– ¿Qué sabes, Henrik? -preguntó Malone-. Tú nunca andas a tientas. Cuéntame lo que te estás reservando.
– Sam, cuando Jesper regrese, ¿podrías ayudarlo con esa última bolsa? Hay un largo trecho hasta el barco. Aunque nunca lo confesará, a mi viejo amigo le empiezan a pesar los años. Ya no es tan fuerte como antes.
A Sam no le gustaba que lo dejaran fuera, pero se dio cuenta de que Thorvaldsen quería hablar con Malone a solas. Era consciente del lugar que ocupaba; era un extraño y no estaba en posición de discutir. Aquello no distaba mucho de lo que le ocurría cuando era niño, o cuando estaba en el Servicio Secreto, donde también era el último mono. Había hecho lo que Thorvaldsen quería y había establecido contacto con Malone. Pero también había ayudado a detener a los atacantes en la librería de Malone. Había demostrado de qué era capaz. Sintió el impulso de protestar, pero decidió guardar silencio. Durante el año anterior había dicho muchas cosas a sus supervisores en Washington, las suficientes para ganarse el despido. Necesitaba desesperadamente participar en los planes de Thorvaldsen. Eso era suficiente para tragarse el orgullo y cumplir sus órdenes, de modo que cuando Jesper regresó, Sam se agachó y dijo:
– Permítame que le ayude.
Malone vio cómo Sam agarraba unos pies envueltos en plástico grueso y transportaba un cadáver por primera vez en su vida y le dijo:
– ¿Sabes muchas cosas sobre ese grupo financiero del que hablas constantemente?
– Mi amigo francés sabe más.
– ¿Al menos sabes cómo se llama?
Sam asintió.
– El Club de París.
Córcega
Ashby desembarcó en la desolada costa del cabo Corso, cuya sucia arena estaba cubierta de hierba y sus rocas rodeadas de espinosa maleza. Al este, divisó en el horizonte las luces de Elba. La devastada Torre de Santa María se elevaba sobre el agua a unos veinte metros de allí. Aquellas ruinas sombrías, desgarradas y convulsas tenían el aspecto de un lugar absolutamente desolado. Aquella noche de invierno el termómetro marcaba unos agradables dieciocho grados, algo típico del Mediterráneo y el principal motivo por el que tantos turistas llegaban en tropel a la isla en aquella época del año.
– ¿Vamos al convento? -le preguntó el corso.
Ashby hizo un gesto y el bote se alejó de allí. Llevaba una radio y podía contactar con el barco más tarde. El Arqu í medes estaba anclado en un lugar tranquilo frente a la costa.
– Desde luego. He consultado un mapa, no está lejos.
Él y su cohorte se abrieron paso entre el granito, siguiendo un sendero perfilado en el monte bajo. Ashby percibió el característico aroma de la maleza, una mezcla de romero, lavanda, jara, salvia, enebro, lentisco y mirto. En aquella época del año no era tan intenso como en primavera y en verano, cuando Córcega estallaba en una llamarada de flores rosas y amarillas, pero aun así resultaba agradable. Recordó que Napoleón, durante su primer exilio en la cercana isla de Elba, decía que en ciertos días, si soplaba viento del oeste, podía oler su patria. Se imaginaba a sí mismo como uno de los numerosos piratas árabes que asaltaron aquella costa durante siglos, utilizando la maleza para borrar su rastro y proteger su retirada. Para defenderse de aquellas incursiones, los genoveses habían erigido atalayas. La Torre de Santa María era una de las muchas que construyeron, todas ellas circulares, de casi veinte metros de altura, muros de más de un metro de grosor, un aljibe en la parte baja, estancias en el centro y un observatorio y una plataforma de combate en la parte superior. Una magnífica obra de ingeniería.
La historia tenía algo que le apasionaba. Le gustaba seguir sus pasos.
Una oscura noche de 1943, cinco hombres habían conseguido algo extraordinario, algo que hasta hacía tres semanas no alcanzaba a comprender. Por desgracia, el estúpido y apático personaje que caminaba delante de él había interferido en su triunfo. Aquella empresa debía terminar. Allí. Aquella noche. El futuro le deparaba aventuras mucho más importantes.
Se distanciaron del rocoso litoral y atravesaron una loma hasta llegar a un bosque de robles, castaños y olivos. Entre él y su acompañante se había instalado el silencio. Delante de ellos se erigía la capilla de Santa María. El convento llevaba en pie desde el siglo xi. Era un alto rectángulo de piedra vitrificada de color gris pólvora con tejado de madera y un campanario.
El corso se detuvo.
– ¿Adonde vamos? Nunca he estado aquí.
– ¿Nunca ha estado en esta reserva natural? A mí me parece una visita obligada para cualquier habitante de esta isla.
– Yo vivo en el sur. Allí tenemos nuestras propias maravillas naturales.
Ashby señaló a la izquierda, entre los árboles.
– Me han dicho que hay un cementerio detrás del convento.
Ahora él iba a la cabeza y la Luna, casi llena, iluminaba el camino. No había ni una sola luz. El pueblo más próximo se encontraba a varios kilómetros de distancia.
Bordearon el viejo edificio y hallaron un arco de hierro que daba a un cementerio. Durante su investigación había descubierto que los señores medievales de cabo Corso gozaban de cierta libertad con respecto a sus amos genoveses. Posicionados tan al norte, en un terreno montañoso e inhóspito que se adentraba en el mar, aquellos señores corsos se habían aprovechado tanto de los franceses como de los italianos. Dos familias locales, los Da Gentile y los Da Mare, compartían a la sazón el control territorial. Algunos Da Mare fueron enterrados allí, tras el convento, en unas tumbas que tenían varios siglos de antigüedad.
De súbito, aparecieron tres haces de luz en la oscuridad. Eran linternas que se habían encendido al advertir su presencia.
– ¿Quién anda ahí? -gritó el corso.
Uno de los haces de luz desveló un rostro pétreo. Era Guildhall.
El corso miró a Ashby.
– ¿Qué significa todo esto?
Ashby señaló hacia adelante.
– Yo se lo mostraré.
Ambos caminaron hacia la luz, esquivando una cincuentena de indicadores de piedra deteriorados y cubiertos de fragante soto. Al acercarse, las luces descubrieron un rectángulo cavado en la tierra de un metro y medio de profundidad. Junto a Guildhall había dos hombres más jóvenes que empuñaban sendas palas. Ashby sacó una linterna y apuntó con su haz a una lápida en la que se leía el nombre de Ménéval.
– Era un Da Mare del siglo xvii. Aquellos cuatro soldados alemanes utilizaron su tumba como escondite. Enterraron seis cofres aquí, como revelaba el Nudo Arábigo a partir del libro. “Torre de Santa María, convento, cementerio, indicador, Ménéval”.
Ashby inclinó la linterna e iluminó el interior de una tumba recién excavada. Estaba vacía.
– Ni cofres, ni Ménéval, ni nada. ¿Puede explicármelo?
El corso no dijo nada.
Ashby tampoco esperaba una respuesta. Alumbró con la linterna la cara de los otros dos hombres y dijo:
– Estos caballeros llevan mucho tiempo trabajando para mí, al igual que su padre. En su día, también lo hicieron sus tíos. Su lealtad es absoluta. ¡Sumner!
De la oscuridad aparecieron más siluetas y una linterna iluminó a otros dos hombres.
– Gustave -dijo el corso al descubrir que uno de aquellos rostros pertenecía a su amigo conspirador-. ¿Qué haces aquí?
– Este hombre, Sumner, me ha traído hasta aquí.
– Me has vendido, Gustave.
El otro se encogió de hombros.
– Tú habrías hecho lo mismo.
El corso se echó a reír.
– Desde luego, pero ambos nos hemos enriquecido.
Ashby se dio cuenta de que hablaban en corso, así que dijo en su idioma:
Читать дальше