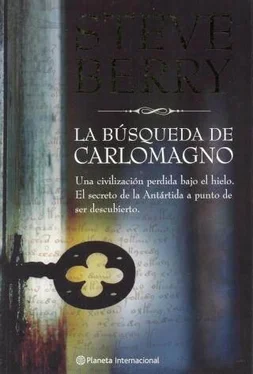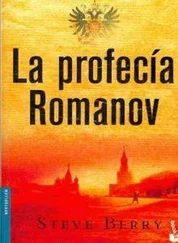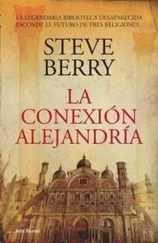Se habían desplazado desde el hotel en dos autobuses de Biltmore, unas ochenta personas, según sus cálculos. Él vestía como los demás, con colores invernales, abrigo de lana, zapatos oscuros. Durante el trayecto había entablado conversación con otro asistente sobre «Star Trek». Habían hablado de cuál era la serie que les gustaba más, él arguyendo que «Enterprise» era la mejor con diferencia, aunque su interlocutor prefería «Voyager».
– Síganme -decía Scofield mientras permanecían de pie en la heladora noche ante la puerta principal-. Les espera una agradable sorpresa.
La multitud cruzó una intrincada verja de hierro. Él había leído que todas las habitaciones tendrían decoración navideña, como había hecho George Vanderbilt desde 1885, fecha en que se abrió por primera vez la propiedad.
Se moría de ganas de ver los espectáculos.
Tanto el de la casa como el suyo propio.
Malone se despertó. Christl dormía a su lado, el desnudo cuerpo pegado al suyo. Consultó el reloj: las 0.35. Había empezado otro día, viernes, 14 de diciembre.
Había dormido dos horas.
Lo invadía una cálida sensación de satisfacción.
Llevaba algún tiempo sin hacerlo.
Después había llegado el descanso dentro de una oscuridad en tierra de nadie plagada de imágenes minuciosas.
Como los dibujos enmarcados que colgaban en la planta de abajo. De la iglesia, de 1772.
Extraña manera de dar con la solución, la respuesta se había desplegado en su cabeza como los naipes boca arriba de un solitario. Lo mismo había ocurrido dos años antes, en el castillo de Cassiopeia Vitt. Pensó en Cassiopeia. Últimamente sus visitas cada vez eran menos y más espaciadas, y a saber dónde andaría. En Aquisgrán se había planteado llamarla para pedirle ayuda, pero al final decidió que aquello era cosa suya. Y allí estaba ahora, tumbado, pensando en la multitud de opciones que ofrecía la vida. La rapidez de su decisión con respecto a los avances de Christl lo ponía nervioso.
Pero al menos había sacado algo más en claro: la búsqueda de Carlomagno.
Ahora sabía cómo terminaba.
Asheville
Stephanie y Davis entraron con los demás en el grandioso recibidor de Biltmore, entre paredes vertiginosas y arcos de piedra caliza. A su derecha, en un invernadero con el techo de cristal, una ristra de flores de Pascua rodeaba una fuente de mármol y bronce. El caldeado aire olía a plantas y a canela.
Durante el trayecto en autobús, una mujer les había contado que el recorrido a la luz de las velas se presentaba como un festival de luces a la vieja usanza, decoración fastuosa, la recreación de una auténtica postal victoriana. Y, conforme a lo prometido, un coro cantaba villancicos en alguna habitación distante. Dado que no había guardarropa, Stephanie se había dejado el abrigo desabrochado mientras permanecían atrás del todo, sin estorbar a Scofield, que parecía disfrutar de su papel de anfitrión.
– Tenemos la casa para nosotros -afirmó el profesor-. Es una tradición que forma parte de la conferencia. Doscientas cincuenta habitaciones, treinta y cuatro dormitorios, cuarenta y tres cuartos de baño, sesenta y cinco chimeneas, tres cocinas y una piscina cubierta. Me sorprende que lo recuerde todo. -Rió con su propia ocurrencia-. Yo seré su guía durante todo el recorrido y les señalaré algunos aspectos interesantes. Terminaremos de nuevo aquí, y a continuación dispondrán de media hora aproximadamente para vagar a su antojo por la mansión antes de que los autobuses nos lleven de vuelta al hotel. -Hizo una pausa-. Empecemos.
Scofield guió al gentío por una larga galería de unos treinta metros llena de tapices de seda y lana que, según explicó, fueron tejidos en Bélgica alrededor de 1530. Vieron la magnífica biblioteca, con sus veintitrés mil volúmenes y su techo veneciano, y el salón de música, que albergaba un espectacular grabado de Durero. Por último entraron en un imponente comedor de gala que atesoraba más tapices flamencos, un órgano y una enorme mesa de roble macizo con capacidad para sesenta y cuatro comensales, contó Stephanie. Velas, chimeneas y titilantes luces navideñas iluminaban el conjunto.
– La estancia más grande de la casa -anunció Scofield en el comedor de gala-. Veinte metros de largo por doce de ancho coronados por una bóveda de cañón que se alza a veinte metros de altura.
Un enorme abeto de Douglas, que llegaba hasta medio camino del techo, lucía juguetes, adornos, flores secas, abalorios dorados, ángeles, terciopelo y encaje. La música festiva de un órgano inundaba la habitación de alegría navideña.
Al ver que Davis se dirigía a la mesa de comedor, Stephanie se acercó a él y musitó:
– ¿Qué ocurre?
Él señaló la triple chimenea, flanqueada por una armadura, como si la estuviese admirando, y repuso:
– Hay un tipo bajo y delgado que lleva unos chinos azul oscuro, camisa de loneta y tres cuartos con cuello de pana. Detrás de nosotros.
Ella sabía que no debía volverse para mirar, de manera que se concentró en la chimenea con el altorrelieve en la parte superior, que parecía sacado de un templo griego.
– No ha perdido de vista a Scofield.
– Como todo el mundo.
– No ha hablado con nadie y ha mirado por la ventana dos veces. En una ocasión lo miré a los ojos para ver qué pasaba y él apartó la mirada. Demasiado nervioso para mi gusto.
Stephanie señaló otros adornos que decoraban las inmensas arañas de bronce que colgaban del techo. Había banderines por toda la estancia, réplicas de banderas, oyó decir a Scofield, de la revolución americana, de las trece colonias originales.
– No tienes ni idea, ¿no? -preguntó ella.
– Llámalo presentimiento. Está comprobando otra vez las ventanas. Aquí se viene por la casa, no por lo que hay fuera.
– ¿Te importa si lo compruebo por mí misma? -inquirió Stephanie.
– Adelante.
Davis siguió mirando boquiabierto la sala mientras ella cruzaba como si tal cosa el piso de madera noble hasta el árbol de Navidad, donde el flaco de los chinos se hallaba cerca de un grupo. Ella no vio nada amenazador, tan sólo que el hombre parecía prestar mucha atención a Scofield, aunque su anfitrión había trabado una animada conversación con otras personas.
Stephanie lo vio apartarse del fragante árbol y aproximarse con naturalidad a una puerta, donde arrojó algo a una pequeña papelera y se marchó para entrar en la siguiente estancia.
Ella esperó un minuto y lo siguió, asomando la cabeza por la puerta.
Chinos se paseó por una masculina sala de billar que parecía un club de caballeros del siglo XIX, las paredes revestidas de exquisito roble, un ornamental techo de escayola y alfombras orientales de ricos colores. Reparó en que el tipo miraba los grabados enmarcados de la pared, pero no con atención.
Stephanie echó un vistazo a la papelera y vio algo en la parte de arriba. Se agachó, lo cogió y volvió al comedor.
Miró lo que tenía en la mano: cerillas de un asador Ruths Chris.
De Charlotte, Carolina del Norte.
Malone, incapaz de seguir durmiendo y con la cabeza dándole vueltas, se deslizó de debajo del pesado edredón y se levantó de la cama. Tenía que ir abajo a estudiar otra vez el grabado enmarcado.
Christl se despertó.
– ¿Adónde vas?
Él cogió los pantalones del suelo.
– A ver si tengo razón.
– ¿Has visto algo? -Ella se incorporó y encendió la luz que había junto a la cama-. ¿De qué se trata?
Parecía de lo más cómoda desnuda, y él se sentía de lo más cómodo contemplándola. Se subió la cremallera del pantalón y se puso la camisa sin preocuparse de los zapatos.
Читать дальше