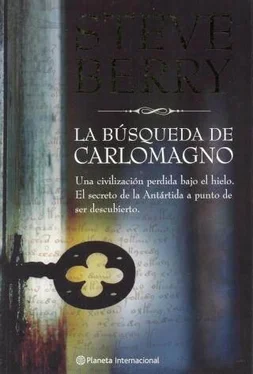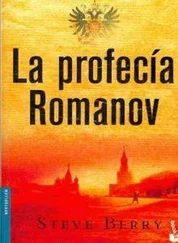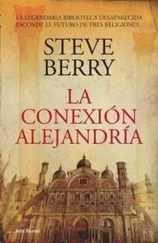Los archivos también especificaban que, a medida que fue avanzando la contienda, las competencias de la Ahnenerbe aumentaron. Después de que Himmler ordenó la arianización de la conquistada Crimea, a la Ahnenerbe le fue encargada la réplica de bosques alemanes y la implantación de nuevos cultivos para el Reich. La Ahnenerbe también supervisó el traslado de la etnia germánica a la región y la deportación de miles de ucranianos.
Pero conforme aumentaba el grupo de expertos se hacían necesarios más fondos.
De manera que se creó una fundación para recibir donativos. Entre sus colaboradores se encontraban el Deutsche Bank, BMW y Daimler-Benz, a los que se dio las gracias repetidamente en correspondencia oficial. Siempre innovador, Himmler supo de la existencia de unos paneles reflectores para bicicletas cuya patente estaba en manos de un maquinista alemán. Tras montar una empresa conjunta con el inventor, se aseguró la aprobación de una ley que exigía que los pedales de todas las bicicletas incluyeran dichos reflectores, lo que supuso decenas de miles de marcos del Reich al año para la Ahnenerbe.
Se invirtieron muchos esfuerzos en dar forma a tanta ficción.
Sin embargo, en medio de la ridiculez de hallar a los arios perdidos y la tragedia de participar en crímenes organizados, su abuelo había tropezado con un tesoro.
Dorothea Lindauer clavó la vista en el libro que descansaba sobre la mesa.
¿De verdad provenía de la tumba de Carlomagno?
El material que ella había leído no decía nada al respecto, aunque por lo que le había contado su madre había sido encontrado en 1935 entre los archivos de la República de Weimar, y se descubrió con un mensaje consignado por un escriba desconocido que daba fe de haber sido retirado de la tumba en Aquisgrán, el 19 de mayo del año 1000, por el emperador Otón III. Seguía siendo un misterio cómo había sobrevivido hasta el siglo XX. ¿Qué significaba? ¿Por qué era tan importante?
Su hermana, Christl, creía que la respuesta se hallaba en una especie de llamamiento místico.
Y, con su críptica respuesta, Ramsey no había mitigado sus temores.
«Ni se lo imagina.»
Pero nada de eso podía ser la respuesta. ¿O tal vez sí?
Malone y Christl abandonaron la estación de tren. El aire, húmedo y frío, le recordó a Malone un invierno en Nueva Inglaterra. Junto al bordillo aguardaban taxis. La gente entraba y salía en continuas oleadas.
– Mi madre quiere que yo salga airosa -dijo Christl.
Malone no supo decir si intentaba convencerlo a él o convencerse a sí misma de ello.
– Su madre las está manipulando a las dos.
Ella lo miró a los ojos.
– Señor Malone…
– Me llamo Cotton.
Christl pareció reprimir cierta irritación.
– Como me recordó la pasada noche. ¿De dónde sale ese extraño nombre?
– Ésa es una historia que puede esperar. Estaba a punto de regañarme, antes de que yo la desconcertara.
Al rostro de ella asomó una sonrisa.
– Es usted un problema.
– A juzgar por lo que dijo su madre, Dorothea pensaba lo mismo, pero he decidido considerarlo un cumplido. -Se frotó las enguantadas manos y echó un vistazo-. Tenemos que hacer una parada. No estaría de más comprar ropa interior larga. Éste no es el seco aire bávaro. ¿Usted qué opina? ¿Tiene frío?
– Crecí con este tiempo.
– Yo no. En Georgia, donde nací y me crié, hace un calor húmedo nueve meses al año. -Siguió inspeccionando el lugar con aparente desinterés, fingiendo incomodidad-. También necesito más ropa. No hice la maleta con la idea de estar fuera mucho tiempo.
– Cerca de la capilla hay una zona de tiendas.
– Supongo que en algún momento me hablará de su madre y de por qué estamos aquí.
Ella le hizo una señal a un taxi, que se aproximó. Abrió la portezuela y se acomodó en el interior. Malone hizo lo propio, y ella le dijo al taxista adonde querían ir.
– Ja -replicó Christl-, lo haré.
Cuando salían de la estación Malone miró por la ventanilla: el mismo hombre que había visto tres horas antes en la estación de Garmisch -alto, la cara chupada y surcada de arrugas- llamó un taxi.
No llevaba equipaje y parecía tener un único interés: seguirlos.
Dorothea se la había jugado al adquirir los archivos de la Ahnenerbe. Había corrido un riesgo al ponerse en contacto con Cotton Malone, pero se había demostrado que él no le era de mucha utilidad. Con todo, no estaba segura de que el camino hacia el éxito fuera más pragmático. Una cosa parecía clara: exponer a su familia de nuevo al ridículo estaba fuera de toda cuestión. De vez en cuando algún investigador o historiador se ponía en contacto con Reichshoffen con la idea de examinar los documentos de su abuelo o hablar con la familia de la Ahnenerbe, peticiones que siempre eran denegadas, y por un motivo de peso.
El pasado debía seguir siendo pasado.
Miró la cama y a Sterling Wilkerson, que dormía.
Habían ido en coche hacia el norte la noche anterior y cogido una habitación en Múnich. Su madre se enteraría de que el pabellón de caza había sido arrasado antes de que finalizara el día. Y seguro que también habrían encontrado el cadáver de la abadía. O los monjes o Henn resolverían el problema, lo más probable era que lo hiciese Ulrich.
Dorothea cayó en la cuenta de que si su madre la había ayudado dándole el libro de la tumba de Carlomagno, sin duda también le habría dado algo a Christl. Había sido su madre la que había insistido en que hablara con Cotton Malone. Ésa era la razón de que ella y Wilkerson se hubiesen servido de la mujer y lo hubiesen conducido hasta la abadía. A su madre no le gustaba Wilkerson. «Otro débil -decía-. E, hija mía, no tenemos tiempo para debilidades.» Sin embargo, su madre frisaba en los ochenta, y Dorothea se hallaba en la flor de la vida. Hombres atractivos y aventureros, como Wilkerson, venían bien para muchas cosas.
Como la noche anterior.
Se acercó a la cama y lo zarandeó.
Él despertó y esbozó una sonrisa.
– Casi es mediodía -informó ella.
– Estaba cansado.
– Tenemos que irnos.
Wilkerson reparó en que el contenido de las cajas estaba esparcido por el suelo.
– ¿Adonde vamos?
– A tomarle la delantera a Christl, con suerte.
Washington, D. C. 8.10 horas
Ramsey estaba pletórico de energía. Había consultado en sitios web de medios de comunicación noticias sobre Jacksonville, Florida, y lo satisfizo ver una sobre un funesto incendio acaecido en la casa de Zachary Alexander, capitán de la Marina retirado. No había nada fuera de lo normal en la deflagración, e informes preliminares atribuían su causa a un cortocircuito ocasionado por una instalación eléctrica defectuosa. Era evidente que el día anterior Charlie Smith había creado dos obras maestras. A ver si ese día resultaba igual de productivo.
La mañana era fría y soleada, típica de esa zona del Atlántico medio. Ramsey daba un paseo por el Malí, cerca del Instituto Smithsonian, con el Capitolio, de un blanco resplandeciente, claramente visible en lo alto de la colina. Le encantaban los días fríos de invierno. Con la Navidad a tan sólo trece días y sin reuniones del Congreso, los asuntos gubernamentales se habían ralentizado, todo quedaba a la espera del nuevo año y el inicio de otra temporada legislativa.
Era una época de calma informativa, lo que probablemente explicara la amplia cobertura que estaba recibiendo en los medios la muerte del almirante Sylvian. Las recientes críticas de Daniels de la Junta de Jefes habían vuelto más oportuna la inoportuna muerte. Ramsey había escuchado risueño los comentarios del presidente, a sabiendas de que nadie en el Congreso se empeñaría en cambiar el organismo. Ciertamente la Junta de Jefes no mandaba mucho, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. Lo que probablemente explicase, más que cualquier otra cosa, el resentimiento de la Casa Blanca. Sobre todo el de Daniels, un caso perdido que se aproximaba al clímax de su carrera política.
Читать дальше