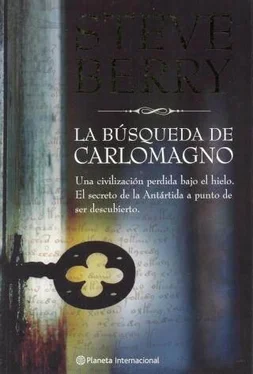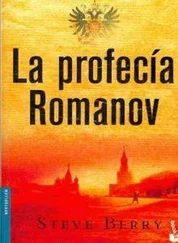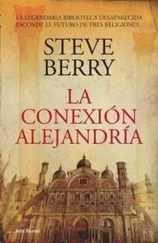Perfecto.
Smith había revisado las leyes de Virginia en materia de autopsias: a menos que la muerte sobreviniera por un acto violento, suicidio, de un modo repentino cuando se gozaba de buena salud, por no ser atendido por un médico o de forma sospechosa o poco habitual, no se practicaría la autopsia.
Le encantaba que las reglas jugaran en su favor.
Entró en la habitación 248 y arrojó las sábanas sobre el desnudo colchón. Hizo la cama de prisa, cuadrando bien las esquinas, y acto seguido centró su atención al otro lado del pasillo. Una mirada en ambas direcciones le confirmó que no había nadie.
Dio tres pasos y se plantó en la habitación 245.
Un aplique de bajo voltaje arrojaba una luz blanca y fría sobre una pared empapelada. El monitor del corazón emitía un pitido; un respirador siseaba. El puesto de enfermeras controlaba continuamente ambos aparatos, de manera que puso mucho cuidado en no tocar ninguno de los dos.
El paciente yacía en la cama con la cabeza, el rostro, los brazos y las piernas vendados. Según la historia clínica, cuando la ambulancia lo trajo y fue directo a traumatología tenía una fractura de cráneo, laceraciones y lesiones intestinales. Pero, milagrosamente, la médula espinal no estaba dañada. Había pasado tres horas en el quirófano, principalmente para reparar las lesiones internas y suturar las laceraciones. La pérdida de sangre había sido significativa y, durante unas horas, la situación fue delicada. Sin embargo, al cabo la esperanza se tornó promesa, y su estado pasó de grave a estable.
Con todo, el hombre tenía que morir.
¿Por qué? Smith no tenía ni idea. Pero tampoco es que le importara.
Se puso unos guantes de látex y sacó la jeringuilla de su bolsillo. El ordenador del hospital también le había proporcionado los parámetros de dosis pertinentes para poder llevar cargada la jeringa con la cantidad adecuada de nitroglicerina.
Tras expulsar el aire un par de veces, insertó la punta biselada de la aguja en la goma del gotero en «Y» que colgaba junto a la cama. No habría peligro de que lo detectaran, ya que el cuerpo metabolizaría la nitro cuando el hombre muriera y no dejaría rastro.
Una muerte instantánea, aunque era preferible, dispararía los monitores y atraería a las enfermeras.
Smith necesitaba tiempo para marcharse, y sabía que la muerte del almirante David Sylvian se produciría en una media hora.
Para entonces sería imposible que nadie lo viera, ya que estaría muy lejos, sin el uniforme, de camino a su próxima cita.
Garmisch 22.00 horas
Malone entró de nuevo en el Posthotel. Tras abandonar el monasterio había ido directamente a Garmisch, con un nudo en el estómago. A su mente acudía una y otra vez la dotación del NR-1 A, atrapada en el fondo de un océano helado con la esperanza de que alguien acudiera a salvarla. Pero nadie lo hizo.
Stephanie no había llamado. Estuvo tentado de hacerlo él, pero comprendió que ya llamaría ella cuando tuviera algo que decirle.
Esa mujer, Dorothea Lindauer, era un problema. ¿De verdad iba su padre a bordo del NR-1 A? En caso contrario, ¿cómo habría tenido conocimiento del nombre que aparecía en el informe? Aunque el listado de la dotación formaba parte del comunicado de prensa oficial que se facilitó después del hundimiento, él no recordaba que se mencionase a ningún Dietz Oberhauser. Al parecer, no se quería hacer pública la presencia del alemán a bordo del submarino, eso sin tener en cuenta las otras muchas mentiras que se habían contado.
¿Qué estaba pasando allí?
Nada en esa visita a Baviera pintaba bien.
Subió trabajosamente la escalera de madera. Le vendría bien dormir un poco; al día siguiente repasaría la situación. Echó un vistazo al pasillo: la puerta de su habitación estaba entreabierta. Sus esperanzas de descansar se desvanecieron.
Asió el arma en su bolsillo y echó a andar con cuidado por la alegre alfombra que vestía el piso de madera, procurando reducir al mínimo los crujidos que anunciaban su presencia.
Recordó la geografía de la estancia: la puerta se abría a un espacio que desembocaba en un amplio cuarto de baño. A la derecha se hallaba la habitación propiamente dicha, con una gran cama, un escritorio, un par de mesillas, un televisor y dos sillas.
Tal vez los del hotel se hubiesen olvidado de cerrar la puerta. Podía ser, pero después de lo que había pasado ese día no estaba dispuesto a correr riesgos. Se detuvo, empujó la puerta con el arma y reparó en que las lámparas estaban encendidas.
– No pasa nada, señor Malone -aseguró una voz de mujer.
Él echó una ojeada.
Al otro lado de la cama había una mujer alta y con buen cuerpo, con el cabello rubio ceniza a la altura de los hombros. El rostro, sin una sola arruga, terso como la seda; los rasgos delicados, rozando la perfección.
La había visto antes.
¿Dorothea Lindauer?
No.
No exactamente.
– Soy Christl Falk -dijo ella.
Stephanie estaba sentada junto a la ventanilla y Edwin Davis ocupaba el asiento de al lado, de pasillo, cuando el vuelo de Delta procedente de Atlanta inició la maniobra de aproximación final al aeropuerto internacional de Jacksonville. A sus pies se extendían los límites orientales de la Reserva Nacional de Okefenokee, con la vegetación de las pantanosas aguas negras cubierta de un invernal velo marrón. Había dejado a Davis a solas con sus pensamientos durante los cincuenta minutos que duraba el vuelo, pero ya estaba bien.
– Edwin, ¿por qué no me dices la verdad?
Él tenía la cabeza apoyada en el asiento y los ojos cerrados.
– Lo sé. En ese submarino no iba ningún hermano mío.
– ¿Por qué le mentiste a Daniels?
Davis se incorporó.
– No tuve más remedio.
– No es propio de ti.
Él la miró.
– ¿De veras? Apenas nos conocemos.
– Entonces, ¿por qué estoy aquí?
– Porque eres honesta. Tremendamente ingenua a veces, cabezota, pero siempre honesta. Y eso es mucho decir.
Stephanie se preguntó si no estaría siendo cínico.
– El sistema está corrompido, Stephanie, hasta la médula. Mires a donde mires hay ponzoña.
Ella no sabía adonde quería llegar con eso.
– ¿Qué sabes de Langford Ramsey? -preguntó él.
– No me cae bien. Piensa que todo el mundo es idiota y que los servicios de inteligencia no podrían sobrevivir sin él.
– Lleva nueve años como jefe de inteligencia de la Marina, algo inaudito, pero cada vez que se ha planteado la rotación le han permitido seguir en el cargo.
– ¿Es un problema?
– Vaya si lo es. Ramsey es ambicioso.
– Da la impresión de que lo conoces.
– Más de lo que me gustaría.
– Edwin, para -dijo Millicent.
Él tenía el teléfono en la mano y estaba marcando el número de la policía local. Ella se lo arrebató y colgó.
– Déjalo estar -pidió.
Él clavó la vista en sus oscuros ojos. Tenía la maravillosa melena castaña despeinada; el rostro, tan delicado como de costumbre pero atribulado. Eran iguales en muchos aspectos: listos, entregados, leales. Tan sólo su raza era distinta: ella, un bello ejemplo de genes africanos; él, la quintaesencia del protestante anglosajón. Se había sentido atraído por ella a los pocos días de ser destinado al Departamento de Estado en calidad de enlace del capitán Langford Ramsey, en la sede de la OTAN en Bruselas.
Acarició con suavidad el reciente moratón que ella tenía en el muslo.
– Te ha pegado -dijo, y le costó añadir-: Otra vez.
– Él es así.
Millicent, teniente de navío nacida en el seno de una familia de marinos, cuarta generación, era ayudante de Langford Ramsey desde hacía dos años, durante uno de los cuales había sido su amante.
Читать дальше