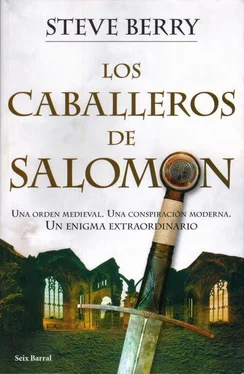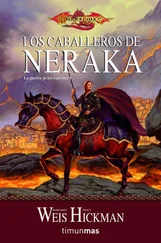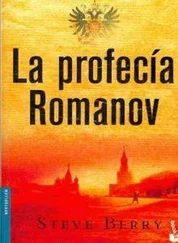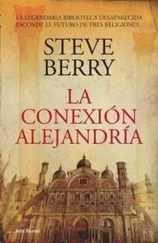No se había apresurado a salir de Rennes, dedicándose primero a registrar las casas de Lars Nelle y Ernest Scoville sin hallar nada. Sus hombres le habían informado de que Geoffrey llevaba una mochila, que había tendido a Mark Nelle en el aparcamiento. Seguramente en su interior se encontraban los dos libros robados.
– ¿Tenemos alguna idea de adónde fueron? -preguntó Claridon desde el asiento trasero.
De Roquefort señaló la pantalla.
– Lo sabremos dentro de poco.
Tras el interrogatorio del hermano herido que había podido escuchar la conversación de Claridon dentro de la casa de Lars Nelle, De Roquefort supo que Geoffrey había dicho muy poco, sospechando evidentemente de las motivaciones de Claridon. Enviar a Claridon allí había sido un error.
– Usted me aseguró que podía encontrar esos libros.
– ¿Y para qué los necesitamos? Tenemos el diario. Deberíamos concentrarnos en descifrar lo que tenemos.
Tal vez, pero le preocupaba el hecho de que Mark Nelle hubiera elegido precisamente aquellos dos volúmenes de entre los miles que había en los archivos.
– ¿Y si contuvieran información distinta de la del diario?
– ¿Sabe usted con cuántas versiones de la misma información me he topado? La historia entera de Rennes es una serie de contradicciones amontonadas una encima de otra. Deje que explore sus archivos. Dígame lo que usted sabe y veamos lo que, juntos, tenemos.
Una buena idea, pero por desgracia -contrariamente a lo que él había dejado que la orden creyera- él sabía muy poco. Había estado contando con que el maestre dejara el requerido mensaje para su sucesor, donde la más codiciada información era siempre transmitida de líder a líder, como se llevaba haciendo desde los tiempos de De Molay.
– Ya tendrá usted la oportunidad. Pero primero debemos ocuparnos de esto.
Volvió a pensar en los dos hermanos fallecidos. Sus muertes serían consideradas por la comunidad como un presagio. Para ser una orden religiosa volcada en la disciplina, la hermandad era asombrosamente supersticiosa. Una muerte violenta no era corriente… y, sin embargo, se habían producido dos en pocos días. Su jefatura podía ser cuestionada. «Demasiado, demasiado deprisa», sería el grito. Y él se vería obligado a escuchar todas las objeciones, ya que abiertamente había desafiado el legado del último maestre, en parte porque aquel hombre había ignorado los deseos de los hermanos. Le pidió al conductor que interpretara la imagen del GPS.
– ¿A qué distancia está su vehículo?
– Unos doce kilómetros.
Contempló por la ventanilla del coche la campiña francesa. Antaño, ninguna vista del paisaje hubiera sido completa a menos que una torre se alzara en el horizonte. En el siglo xii, más de una tercera parte de las propiedades templarias se encontraban en aquella tierra. Todo el Languedoc debía de haberse convertido en un Estado templario. Había leído sobre esos proyectos en las Crónicas. Cómo se habían levantado estratégicamente fortalezas, puestos avanzados, depósitos de suministros, granjas y monasterios, cada uno de ellos conectado con los demás mediante una serie de caminos. Durante doscientos años la fuerza de la hermandad había sido cuidadosamente preservada, y cuando la orden no consiguió mantener su feudo en Tierra Santa, entregando finalmente otra vez Jerusalén a los musulmanes, el objetivo había sido triunfar en el Languedoc. Todo seguía su curso cuando Felipe IV descargó su golpe mortal. Curiosamente, Rennes-le-Château nunca aparecía mencionada en las Crónicas. La población, en todas sus anteriores encarnaciones, no desempeñaba ningún papel en la historia templaria. Había habido fortificaciones templarias en otras partes del valle del Aude, pero ninguna en Rhedae, que era como se llamaba entonces la cumbre ocupada. Sin embargo, ahora el pequeño pueblo parecía ser un epicentro, y todo a causa de un ambicioso sacerdote y un inquisitivo norteamericano.
– Nos estamos aproximando al coche -dijo el conductor.
De Roquefort había exigido prudencia. Los otros tres hermanos que había traído consigo a Rennes estaban regresando a la abadía, uno de ellos con una herida superficial en el muslo después de que Geoffrey le disparara. Eso hacía tres hombres heridos, más otros dos muertos. Había mandado aviso de que quería celebrar un consejo cuando regresara a la abadía, el cual calmaría cualquier descontento, pero primero necesitaba saber dónde había ido su presa.
– Está ahí delante -dijo el conductor-. A cincuenta metros.
Miró por la ventanilla y se extrañó por la elección de refugio que habían hecho Malone y compañía. Resultaba raro que hubieran venido aquí.
El conductor detuvo el coche, y todos bajaron.
Estaban rodeados de coches aparcados.
– Trae la unidad portátil.
Caminaron y, unos veinte metros después, el hombre que sostenía el receptor se detuvo.
– Aquí.
De Roquefort se quedó mirando fijamente el vehículo.
– Ése no es el coche en el que salieron de Rennes.
– La señal es fuerte.
De Roquefort hizo un gesto. El otro hermano buscó debajo del vehículo y encontró el chivato.
De Roquefort hizo un gesto negativo con la cabeza y contempló las murallas de Carcasona, que se alzaban hacia el cielo, a diez metros de distancia. Antaño, la zona cubierta de hierba que se extendía ante él había constituido el foso de la ciudad. Ahora servía de aparcamiento para miles de visitantes que llegaban a diario a ver una de las últimas ciudades amuralladas supervivientes de la Edad Media. Aquellas piedras, ahora amarilleadas por el tiempo, se alzaban ya cuando los templarios vagaban por los alrededores. Habían sido testigos de la Cruzada Albigense y de las múltiples guerras posteriores. Y ni una sola vez se había abierto una brecha en ellas… Realmente un monumento a la fortaleza.
Pero decían algo sobre la inteligencia también.
Él conocía la leyenda, de cuando los musulmanes controlaron la ciudad durante un breve período en el siglo viii. Finalmente, los francos llegaron del norte para recuperar la plaza, y, fieles a su estilo, establecieron un largo asedio. Durante una salida, el rey musulmán fue muerto, lo que dejó la tarea de defender las murallas a su hija. Ésta era inteligente, y supo crear la ilusión de que contaban con un mayor número de soldados, ordenando a los pocos que poseía que se trasladaran de torre en torre y embutieran de paja las ropas de los muertos. La comida y el agua acabaron finalmente por escasear en ambos bandos. Finalmente, la hija ordenó que cogieran el último cordero y le hicieran comer el último saco de trigo. Entonces hizo arrojar el animal por encima de las murallas. El cordero se estrelló en la tierra y de su panza brotó un chorro de grano. Los francos quedaron conmocionados. Después de un asedio tan largo, al parecer los infieles seguían poseyendo suficiente comida para darla de comer a sus corderos. De manera que se retiraron.
Era una leyenda, estaba seguro, pero constituía una interesante historia de ingenio.
Y Cotton Malone había demostrado ingenio también colocando el dispositivo electrónico en otro vehículo.
– ¿Qué es esto? -quiso saber Claridon.
– Nos han despistado.
– ¿No es éste su coche?
– No, monsieur. -Se dio la vuelta y empezó a volver a su vehículo. ¿Adonde habían ido? Entonces se le ocurrió. Se detuvo-.¿Sabía Mark Nelle de la existencia de Casiopea Vitt?
– Oui -dijo Claridon-. Él y su padre discutían con ella.
¿Era posible que se hubieran dirigido allí? Vitt había interferido tres veces últimamente, y siempre en beneficio de Malone. Quizás presentía a un aliado.
– Vamos.
E inició otra vez el camino del coche.
– ¿Qué hacemos ahora? -quiso saber Claridon.
Читать дальше