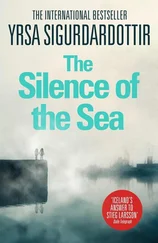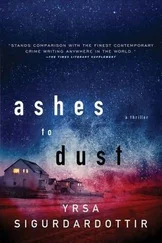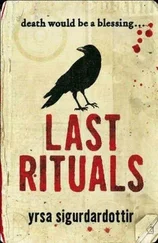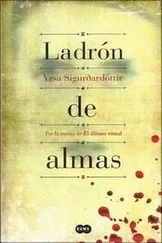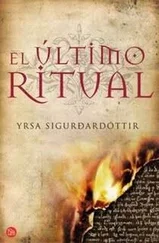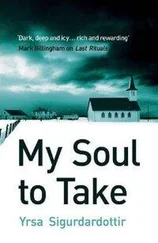– No creo que sea posible -fue la respuesta-. En primer lugar, no tenemos nada que decir, además es muy dudoso que sea ético, y por último no tenemos obligación ninguna de hablar con un abogado de la ciudad. La ética ocupa aquí un lugar prioritario.
¿Ética? Þóra intentó adivinar la edad de aquella mujer. ¿Cien años? ¿Ciento cincuenta?
– Naturalmente, no tenéis ninguna obligación de recibirme -respondió-; claro, a menos que tenga un accidente. Pero en todo caso siempre podría llamaros a testificar ante un tribunal y enterarme entonces de si tenéis información que afecte al caso. Tal vez esa sea la mejor solución.
– ¿Ante un tribunal? -exclamó la mujer, menos orgullosa que antes-. Creo que eso será totalmente innecesario. Ya te he dicho que dejó de trabajar aquí -se la notó vacilar por un momento-. ¿De qué va todo esto, si puedo preguntar? ¿De la muerte de Alda?
– De un caso en el que trabajo para un señor que conocía a Alda -respondió Þóra, aprovechando la situación para jugar sus cartas.
– ¿Se trata de un caso de violación? -preguntó la mujer, y ahora su voz estaba llena de recelo-. Ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir. Nosotros no protegemos a nadie, y de nada sirve presentarse con subterfugios. Este caso va a resolverse en el tribunal, que es el que decide la culpabilidad, y ahí termina nuestra labor. Seguimos las normas habituales en este tipo de casos, y entre ellas no figura el tener reuniones con abogados de la calle sobre cualquier tema del que a ellos les apetezca hablar.
Ahora fue Þóra quien titubeó. ¿Un caso de violación? Tenía que andarse con cuidado para no meterse en algo que no tuviera nada que ver con ella y con el caso de Markús. En realidad, la enfermera tenía toda la razón; el hospital no tenía ninguna obligación de atenderlos a ella ni a Markús y los intereses de quienes se veían obligados a recurrir a sus servicios tenían que quedar siempre en primer plano.
– No, no se trata de ningún caso de violación. Te lo prometo -dijo Þóra, esforzándose al máximo para ser amable-. Ya veo que desgraciadamente no va a ser posible, así que mejor lo dejamos. Tenéis mucho trabajo.
Þóra colgó. No había abandonado su intención de hablar con los trabajadores de urgencias por respeto a las normas de trabajo del hospital o el juramento hipocrático. Sencillamente, entraría por la puerta de atrás. Se tragó una parte de su orgullo y marcó el número de teléfono de su ex marido.
Dís escuchó el mensaje del contestador y la sonrisa que llevaba en los labios después de una intervención exitosa desapareció como por ensalmo. ¿Y ahora? ¿Una abogada que quería hablar con ellos sobre Alda? No la policía, como había temido, sino la abogada de un amigo de la infancia de Alda al que Dís nunca había oído mencionar. Escuchó de nuevo el mensaje e intentó sacar de él algo más, aunque sin éxito. La voz era suave y amable y no daba a entender en absoluto que Dís y Ágúst escondieran algo sucio ni que estuviera interesada exclusivamente por alguna cuestión formal sin relación ninguna con ellos. Dís pensó en ir a buscar a Ágúst, que estaba terminando la consulta con el último paciente del día, un hombre joven que quería que le borrasen las cicatrices de una pelea. Decidió esperar. Ágúst era un teatrero y ella no tenía ningún interés en alimentar sus propios temores escuchando sus ideas paranoicas. Casi le dieron arcadas de pensar en el único pleito que habían tenido por cuestiones profesionales. En esa época, Ágúst estaba casi antipático, por su permanente preocupación por el caso, aparte de sus absurdas cavilaciones que no renunciaba a exponer en todas las ocasiones posibles. Cuando el pleito terminó en una sentencia, Dís estuvo a punto de añadir su alma a la indemnización que fueron condenados a pagar. Era pura calderilla, sobre todo en comparación con la posibilidad que les proporcionó para poder trabajar en paz.
Dís anotó el número de la abogada y a continuación borró los mensajes. Decidió llamar a la abogada al día siguiente, cuando Ágúst no estuviera en la clínica. Lo más probable era que no se tratara de nada importante, seguramente sería algo relativo a la herencia, querría saber si Alda tenía un seguro de vida a cargo de la clínica o algo parecido. Dís lo solucionaría ella sola, y si por un azar improbable el asunto fuera algo más serio, avisaría a Ágúst. Pero solo si era imprescindible.
Dís se dirigió a la bonita mesa de escritorio de Alda. Tenía un espacio reservado en la recepción, detrás de un tabique que la separaba de la sala de espera. Alda no tenía despacho propio, como Ágúst y ella misma, pues ayudaba sobre todo en el quirófano y algo en el papeleo. Dís observó el pulcro lugar de trabajo, que se parecía, en ese aspecto, al despacho de Ágúst. Pero, a diferencia de este, Alda había dado a aquel pequeño espacio un poco de alma; sobre la mesa había una fotografía enmarcada de una mujer que Dís recordó que era la única hermana de Alda, más pequeña que ella, y había también una maceta de color con un cactus que parecía crecer estupendamente. «Pobre cactus», pensó Dís. Ni ella ni Ágúst eran capaces de mantener con vida ni una mala hierba, y la chica de la recepción tendría problemas para separarse un momento de su teléfono móvil y cuidarlo. Lo más razonable sería, pensó Dís, tirar de inmediato la maceta a la basura, para no tener que ver cómo se marchitaba el cactus, pero no se decidió a hacerlo, por respeto a la memoria de Alda. Mejor sería intentar acordarse de la planta y cuidarla lo mejor posible. De ese modo, si el cactus moría, al menos podría decir que lo había intentado. Por respeto a Alda no podía tirar algo que ella apreciaba.
Encantada con sus nobles pensamientos, Dís se sentó y empezó a examinar la mesa y el ordenador de Alda. Ni se le pasó por la cabeza que aquello pudiera ser inapropiado. Ella tenía una empresa que era propietaria de aquel ordenador, igual que de todo lo demás que había por allí, y si Alda guardaba secretos que no hubiera querido que fueran conocidos en la consulta, a Dís le parecía perfectamente normal disponer de ellos. Ágúst era un cotilla y la chica de la recepción era, si acaso, tonta. Ninguno de los dos tenía la madurez suficiente para honrar la vida particular de otra persona.
Mientras el ordenador arrancaba, Dís repasó los cajones de la mesa. En el de más arriba estaban los objetos de escritorio, tan bien ordenados como Dís nunca habría sido capaz de ponerlos aunque le fuera la vida en ello. En el primer cajón de Dís todo estaba amontonado: plumas, clips, sellos y otras cosas más que iban a parar allí porque no tenían ningún sitio especial.
En los otros dos cajones no había muchas cosas, pero entre ellas había unos documentos que Dís no supo qué eran, a primera vista. Entre ellos estaba el informe de la autopsia de una mujer fallecida en el hospital de Ísafjörður. Dís lo leyó por encima pero no encontró ninguna relación con Alda ni con su trabajo en la clínica. No le era conocido el nombre de la mujer, y cuando el ordenador acabó de ponerse en marcha, intentó revisar las bases de datos. Aquella mujer no había sido paciente suya ni de Ágúst. Dís se encogió de hombros sin querer y supuso que la mujer sería alguna pariente de Alda, o alguna conocida, aunque la diferencia de edad entre ellas hacía esto último más improbable. Dís puso el informe sobre la mesa para que no fuera a parar a una caja con todo lo demás, porque tirarían unas cosas a la basura y otras acabarían en el trastero. A lo mejor podría encontrar una explicación en otro momento, si se presentaba la ocasión. El fallecimiento se había producido en fecha relativamente reciente, de modo que a lo mejor aquello formaba parte de la explicación de por qué Alda se quitó la vida. Aunque un suicidio era algo muy dramático, había cosas aún peores, y no era asunto de Dís recabar información que pudiera aclarar o desmentir las razones que habían llevado a Alda a la muerte.
Читать дальше