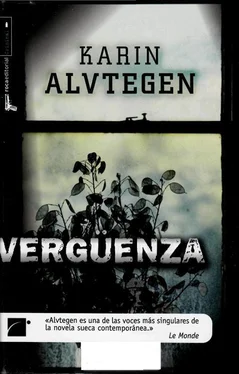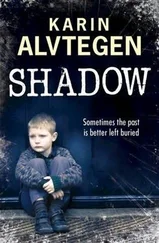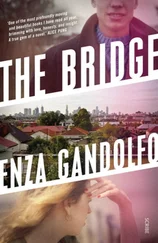Abrió y entró en el portal. En la pared de la izquierda había un tablón acristalado con los nombres de los residentes en el bloque escritos con mayúsculas de plástico de color blanco sobre un fondo de fieltro azul. El apartamento de los Andersson estaba en la segunda planta. Muy despacio, empezó a subir la escalera. Fue deslizando la mano por el pasamanos, preguntándose si también él lo haría. Prestó atención a los sonidos matinales que se filtraban por las puertas de los pisos ante los que iba pasando. Voces apagadas, alguien que abría un grifo en algún piso de más arriba, una puerta que se abría y se cerraba con el tintineo de un juego de llaves. Se cruzaron en el tramo de escalera entre la primera y la segunda planta. Un hombre mayor con abrigo y maletín que la saludó educado. Monika le sonrió y le dijo hola. Luego el hombre desapareció y ella emprendió el camino hacia el segundo piso. Había tres puertas. Los Andersson vivían en la de en medio. Allí dentro estaban.
Sobre la ranura para el correo había un dibujo de un niño fijado con cinta adhesiva. Monika se acercó un poco más. Trazos incomprensibles y garabatos dibujados sin orden ni concierto con un rotulador verde. De los garabatos salían flechas de color rojo, en cuyo extremo alguien que sabía escribir había anotado una explicación con el significado de la obra de arte. «Daniella, la mamá Pernilla, el papá Mattias.» Acercó la mano al picaporte, la dejó justo encima, sin tocarlo, sólo quería experimentar la sensación de estar tan cerca. En ese momento, Daniella rompió a llorar en el interior del apartamento y Monika apartó la mano de inmediato. El ruido de otra puerta que se abría por allí, en algún lugar del bloque, la impulsó a volver a bajar la escalera a toda prisa y a regresar al coche.
Pero ya sabía dónde encontrarlas.
Cuando Monika llegó a casa, él la estaba esperando ante la puerta de su apartamento, sentado en el amplio alféizar de la ventana del rellano. Ella lo vio antes de subir los últimos peldaños y sus piernas aminoraron la marcha sin detenerse del todo. Simplemente, pasó por delante de él y siguió hasta llegar a la puerta.
Creía que me había explicado bien por teléfono. No tengo mucho más que decir.
Le habló dándole la espalda mientras sus dedos buscaban la llave. Él no respondió, pero Monika sintió su mirada clavada en la nuca. Abrió la puerta y se volvió hacia él.
– ¿Qué quieres?
Parecía cansado, tenía ojeras e iba sin afeitar. Ella no deseaba otra cosa que arrojarse en sus brazos.
– Sólo quería verte, que me lo dijeras en persona.
La doctora Lundvall cambió de postura con gesto impaciente.
– Vale. No quiero que volvamos a vernos.
– ¿No podrías contarme qué ha pasado?
– Nada. Simplemente, me he dado cuenta de que no somos compatibles. Fue un error desde el principio.
Dio un paso hacia el interior de su apartamento e hizo amago de cerrar la puerta.
– ¿Has conocido a otra persona?
Monika se detuvo, reflexionó un instante y cayó en la cuenta de que eso era, precisamente, lo que le había ocurrido.
– Sí.
A ella misma le sonó como un desplante. Sintió la necesidad instintiva de defenderse: la gente que resoplaba así se ganaba el desprecio de los demás.
– He conocido a alguien que me necesita de verdad.
– Y, según tú, ése no es mi caso.
– Quizá lo sea, pero no tanto como esa otra persona.
Monika cerró la puerta y lo arrancó de su vida de un portazo. Sabía que todo lo que le había dicho era verdad. Había conocido a otro hombre, el que ahora estuviese muerto era un dato que Thomas no tenía por qué conocer. La inmensa responsabilidad de Mattias seguía viva y, a partir de aquel momento, Monika tenía el deber de asumirla. Era lo menos que podía hacer. Deshacer lo hecho era imposible, sólo quedaba intentar resarcir en la medida de lo posible. Al permitirse estar con Thomas se había agenciado una felicidad a la que no tenía derecho y lo que le ocurrió a Mattias fue una reconvención definitiva. Ahora no tenía más remedio que someterse. Su sacrificio no era nada comparado con la desolación de la que era responsable.
Entró en el baño y se lavó las manos.
Oyó la puerta al cerrarse en el portal cuando él se marchó y, al verse la cara en el espejo, se dio cuenta de que estaba llorando.
Sus dedos teclearon en el móvil el número de marcación rápida del jefe de la clínica. Por primera vez en los once años que llevaba trabajando allí, se dio de baja por enfermedad. No quería contagiar a ninguno de sus compañeros, de modo que podían dar por sentado que se ausentaría toda la semana. Después, fue a la sala de estar y deslizó el índice por los lomos de los libros. Encontró lo que buscaba en el tercer estante, sacó el libro y fue a tumbarse en el sofá, echó mano de una manzana del frutero que había en la mesa y abrió la Historia de Suecia por la primera página.
Estaba ante el espejo de su habitación, girándose a uno y otro lado en un intento de ver cuál era su aspecto por detrás también, pero para ello tenía que torcer el cuerpo de un modo totalmente antinatural. Tal y como se veía en el espejo no se vería en absoluto si pudiera contemplarse derecha. Y era muy importante cuál sería su aspecto por detrás, porque, por lo general, él solía verla por detrás. Pero hoy no. Hoy era algo especial.
Vanja le había prestado su camisa nueva. Vanja, la única que lo sabía, la única a la que se había atrevido a contárselo. Lo de Vanja era muy raro. Llevaban muchos años siendo amigas pero ella no comprendía por qué, pues formaban una pareja bastante desigual. Vanja era muy valiente, no dudaba ni por un instante en decir lo que pensaba ni en mantener su opinión en cualquier situación. Maj-Britt sabía que en su casa tenía una situación difícil, su padre era un personaje famoso en el pueblo, todos lo conocían y, sobre todo, sabían de sus problemas con el alcohol. Pero Vanja no se dejaba intimidar por el desprecio. Con sólo intuir un tono despectivo, respondía como un rayo. No físicamente, pero con las palabras era como un boxeador. Y Maj-Britt se quedaba admirándola, deseando ser capaz de atreverse a decir con la misma naturalidad lo que pensaba y, ante todo, atreverse a mantenerlo.
Ningún dios se incluía en el vocabulario utilizado en casa de Vanja. Satanás, en cambio, aparecía muy a menudo. A Maj-Britt le costaba decidirse por qué pensar. No le gustaban las maldiciones pero, por extraño que pudiera parecer, en casa do Vanja era más fácil respirar. Era como si Dios hubiese dejado una tierra franca en el mundo precisamente en la casa de Vanja. Incluso cuando su padre estaba borracho y murmuraba para sí sentado a la mesa de la cocina y a Vanja le permitían decir las cosas más horribles sin que nadie la interrumpiese, incluso entonces se le antojaba más fácil respirar en casa de Vanja. Porque en la suya, Dios estaba omnipresente. Tomaba nota del menor desvío del comportamiento, veía cada idea y cada acción, para luego sopesar y saldar posibles favores. Allí no había una sola puerta cerrada, una sola luz apagada, ninguna soledad posible libre de su mirada.
Vanja era, desde que Maj-Britt tenía conciencia, su válvula de escape hacia el mundo exterior, una pequeña abertura por la que el aire fresco de otros mundos entraba a borbotones. Sin embargo, bien se cuidaba ella de dar a entender en su casa lo mucho que esto significaba. Claro que sus padres habrían preferido que se relacionase con los niños de la Comunidad, y tampoco se esmeraron en ocultar lo que pensaban de Vanja, pero no llegaron a prohibirle expresamente que saliera con ella. Y Maj-Britt estaba profundamente agradecida por eso. No sabía cómo podría arreglárselas sin Vanja. A quién si no habría acudido con sus problemas, cada vez mayores. Maj-Britt intentó preguntarle a Él, pero jamás le respondió.
Читать дальше