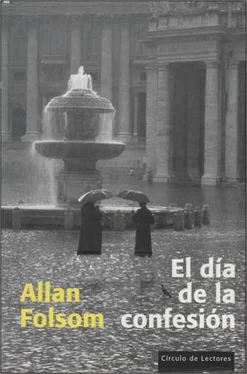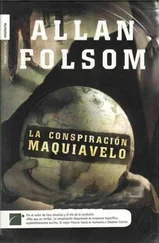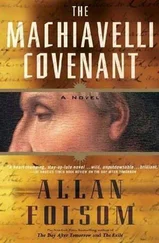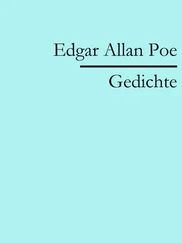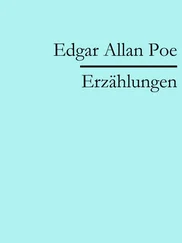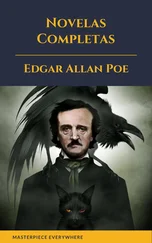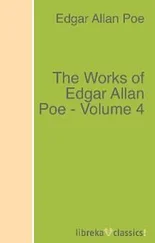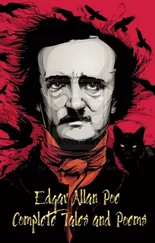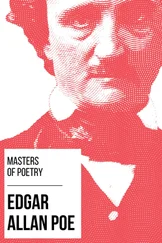Un camarero con camisa blanca y pantalones negros se detuvo junto a su mesa y señaló el vaso vacío.
– Ja -respondió Thomas José Álvarez-Ríos Kind. El camarero asintió con la cabeza y se alejó.
Thomas Kind había cambiado su aspecto, se había teñido el cabello de negro y las cejas de color rubio y ahora parecía un turista de origen escandinavo o un surfista californiano de mediana edad. Sin embargo, el nombre que figuraba en su pasaporte era Frederick Voor, un comercial de informática de nacionalidad holandesa con domicilio en Bloemstraat 95, Amsterdam, que esa misma mañana se había registrado en el hotel Florence.
A pesar de que el Gruppo Cardinale había anunciado hacía unas tres horas que se había abandonado la búsqueda del padre Daniel Addison en Bellagio, las carreteras de acceso a la ciudad permanecían fuertemente vigiladas, lo que significaba que la policía no se había dado por vencida del todo. Tampoco lo había hecho Thomas Kind, que había escogido esa terraza para observar las idas y venidas de los pasajeros del hidrodeslizador, aplicando una táctica aprendida en sus tiempos de revolucionario y asesino en Suramérica. La clave consistía en saber a quién buscaba, escoger un lugar de paso y esperar con paciencia. Esa noche, como en muchas otras ocasiones, la táctica había surtido efecto.
De todas las personas que había visto pasar en las últimas horas, el cura barbudo con la boina negra era sin duda el más interesante.
El botones abrió la puerta de la habitación 327, encendió la lámpara de la mesita de noche, dejó la bolsa de Harry y le entregó la llave.
– Gracias -dijo Harry al tiempo que buscaba unas monedas de propina.
– No, padre, grazie.
El botones rechazó el dinero con una sonrisa y abandonó la habitación cerrando la puerta tras de sí. Harry, ya por costumbre, echó el pestillo y miró en torno a sí. El cuarto era pequeño pero tenía vistas al lago, y los muebles estaban viejos pero cuidados. En la habitación había una cama doble, una silla, una cómoda, un escritorio, un teléfono y un aparato de televisión.
Harry se quitó la chaqueta y entró en el cuarto de baño para mojarse la nuca con agua fría, y cuando levantó la vista y contempló su rostro reflejado en el espejo, se percató de que los ojos ya no eran los mismos que había visto, hacía una eternidad, reflejados en aquel otro espejo mientras le hacía el amor a Adrianna. Eran diferentes y parecían asustados, pero al mismo tiempo más fuertes y decididos.
Dio media vuelta, regresó a la habitación y consultó la hora.
23.10 h
Abrió la bolsa y sacó un papel que la policía había pasado por alto al registrarla: una página arrancada de una libreta con el número de teléfono de Edward Mooi.
Titubeó por un instante antes de tomar el teléfono de la mesita de noche y marcar el número. Oyó dos llamadas y, a la tercera, alguien contestó al otro lado.
– Pronto. -Era una voz masculina.
– Con Edward Mooi por favor; discúlpeme por llamar tan tarde.
Se produjo un silencio.
– Soy yo -respondió la voz al fin.
– Buenas noches, soy el padre Jonathan Roe de la Universidad de Georgetown, soy norteamericano y acabo de llegar a Bellagio.
– No entiendo… -Mooi respondió con cautela.
– Quería hablarle del padre Daniel Addison… He visto las noticias en televisión.
– No sé de qué me habla.
– Como sacerdote estadounidense, pensé que podría ayudarle…
– Lo siento, padre, yo no sé nada… Se equivoca… Si me perdona…
– Para su información, me alojo en el hotel Du Lac, habitación 327.
– Buenas noches, padre.
¡Clic!
Antes de colgar el teléfono, Harry oyó una leve crepitación al otro lado de la línea que confirmó sus sospechas: la policía había escuchado toda la conversación.
Bellagio, martes 14 de julio, 4.15 h
La hermana Elena Voso se encontraba en el túnel principal de la cueva, esperando que regresaran Luca y sus compañeros.
El techo de la gruta se alzaba unos seis metros por encima de su cabeza, y el túnel se extendía unos veinticinco hasta el canal y el embarcadero situados al otro extremo. Había bancos rudimentarios excavados a lo largo de los muros de piedra, con capacidad para unas doscientas personas, a ambos lados del túnel. Elena se preguntó si alguien habría labrado los asientos para refugiarse en la gruta, pero ¿quiénes? ¿Los romanos? ¿Una civilización anterior o posterior? Fuera cual fuese su origen, la cueva o, más bien, el conjunto de cuevas comunicadas, habían sido modernizadas por completo y disponían de electricidad, ventilación, cañerías, teléfono, una pequeña cocina y un salón central que conducía a tres suites privadas de lujosa decoración con baños completos, salas de masaje y dormitorios. También allí se encontraba, aunque no la había visto, una de las mejores bodegas de Europa.
Edward Mooi los había llevado a la gruta con una lancha motora el domingo, poco después de que llegasen a Villa Lorenzi. Primero navegó durante unos diez minutos a lo largo de la costa hacia el sur y después pasó por un hueco en la pared de un acantilado, atravesó un grupo de rocas y llegó a la boca de la gruta, oculta tras la exuberante vegetación.
En su interior, encendió el potente reflector de la barca y navegó por un laberinto hasta el embarcadero labrado en la piedra, donde descargaron las provisiones y llevaron a Michael Roark a una suite compuesta por dos estancias -el dormitorio y una pequeña sala de estar-, separadas por un lujoso cuarto de baño tallado en la roca con accesorios de oro y mármol.
Mooi les contó que la gruta se encontraba en la propiedad de Villa Lorenzi y había sido descubierta años antes por su célebre propietario, Eros Barbu, quien primero decidió transformarla en una bodega y después agregó los apartamentos que mandó construir a trabajadores de la casa que poseía en el sur de México y que después fueron devueltos a su país con el fin de mantener en secreto la existencia de la gruta, sobre todo para los lugareños. A los sesenta y cuatro años, Eros Barbu no sólo era un escritor célebre, sino también un hombre legendario que hacía honor a su mítico nombre: en aquella gruta había conquistado a algunas de las mujeres más bellas del mundo.
Fuera cual fuese la historia de la cueva, en esos momentos sólo representaba miedo y soledad para Elena, pues tenía grabada en la mente la expresión de horror y rabia reflejadas en los ojos de Luca Fanari al comunicarle por teléfono que su mujer había muerto torturada y que su cuerpo se había carbonizado en un incendio que había arrasado el apartamento que habían compartido durante toda su vida de casados. Luca había regresado de inmediato a Pescara con Marco y Pietro para asistir al funeral y estar con sus tres hijos.
– Que Dios os bendiga -les dijo Elena antes de que subieran al fueraborda para tomar el primer hidrodeslizador a Como.
A solas con Michael Roark, que dormía en la otra habitación, anhelaba angustiada oír el motor de la lancha, pero no percibía más sonido que el suave romper de las olas contra la roca.
Decidida a llamar a su madre superiora en el convento de Siena para explicarle lo sucedido y pedirle consejo, Elena estaba a punto de descolgar el teléfono cuando oyó el eco del fueraborda.
Convencida de que se trataría de Luca y los demás, caminó con paso acelerado hacia el embarcadero, pero al llegar, lo que vio fue el reflector de la lancha de Edward Mooi.
El poeta iba acompañado de un hombre y una mujer que Elena jamás había visto antes.
– Los otros se han ido -fue lo primero que dijo a Mooi.
Читать дальше