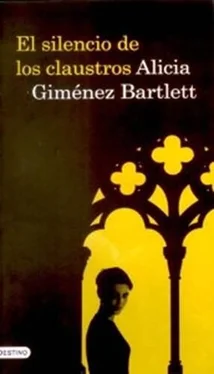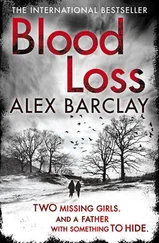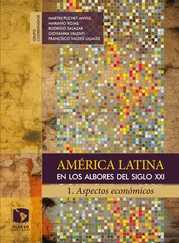– Entonces, ¿cómo la mendiga hablaba después de El Paraíso?
– Eso fue después, cuando fueron a amenazarla el burro de Miguel se olvidó de acoplar la pieza.
– ¿Quién de los dos mató a Eulalia Hermosilla?
– No lo sé -dijo en un suspiro.
– Fue también Juanito, ¿no es cierto, Pilar?
En ese momento empezó a llorar con desconsuelo. Estábamos dispuestos a esperar lo que fuera necesario hasta que se serenara, pero el llanto degeneró en un grito desgarrador:
– ¡Sí, fue él, el día que la mató Miguel no estaba presente! ¡Y también eso se lo ordenó la hermana Domitila, ese monstruo, esa mala mujer!
– Hubiera podido negarse.
– Él nunca hubiera hecho o dejado de hacer nada que creyera que estaba perjudicándome, ¿no se da cuenta? Aunque yo lo hubiera dejado tirado y no hubiera querido verlo más, él seguía enamorado de mí.
– De acuerdo, prosigamos.
– Ya no hay nada más que contar. La hermana Domitila retomó la situación y preparó el cartel escrito con letra gótica. Quería despistar a la policía y conducirles por caminos de sectas o maníacos. Luego ustedes se lo pusieron en bandeja invitándola a cooperar junto con ese monje. Les ha llevado por donde ha querido. Y cuando ustedes variaban la teoría, ella daba un giro y en paz. Juanito guardó el cuerpo en el almacén donde nos han encontrado. Y Domitila tuvo de nuevo que recurrir a él para que le cortara las extremidades al beato. Así iba creando pistas falsas según por donde tiraran ustedes en sus pesquisas. Juanito se las cortó con el enorme cuchillo que tiene para cortar racimos de plátanos.
– ¿De quién es ese almacén?
– Del padre de un amigo de Miguel, le prestó la llave y allí se metió Juanito cuando usted lo persiguió.
– ¿Fue a buscarla a la universidad?
– Sí, no aguantaba más la presión de estar solo y buscado cuando su hermano decidió entregarse. Vino a pedirme que nos fugáramos, que nos fuéramos juntos al extranjero. ¡Pobre Juanito! No se daba cuenta de que ya era demasiado tarde para todo.
– ¿Cuántas monjas conocían todo este embrollo?
– En teoría, dos; pero no me extrañaría que se hubieran enterado muchas más. Aunque ya ve, del convento no ha salido ni una palabra. Estamos entrenadas para callar.
– ¿Cree que la madre superiora sabe algo?
– ¿La madre Guillermina? ¡No, qué va! Nunca se entera de nada. Ella se cree que es una directora severísima, pero no controla lo que ocurre en el convento de verdad. A veces me daba pena.
– ¿Nunca pensó en confiarse a ella y contarle lo sucedido?
– No, no me hubiera comprendido. Para ella el pecado no existe aquí, es algo que sucede en otra dimensión de la que nosotras estamos a salvo.
– Y sin embargo, la hermana Domitila sí la comprendió, aunque la obligara a abortar.
Se quedó mirando al infinito, sacudió la cabeza haciendo volar a derecha e izquierda sus últimas lágrimas.
– Yo tampoco quería tener el niño, inspectora. ¿Para qué? ¿Qué hubiéramos hecho el simple de Juanito y yo en medio del mundo con un niño? Se nos hubieran comido vivos.
– Usted nunca ha amado a Juanito, ¿verdad, Pilar?
Se limpió con fuerza los ojos enrojecidos por el llanto. Me miró de modo desafiante y me espetó una pregunta que no esperaba.
– ¿Cuánta gente la ha querido a usted en su vida, inspectora? Y no me refiero a amor de pareja, sino a cariño, a preocupación por lo que pueda sucederte, a… -Tuvo que parar porque estaba emocionándose de nuevo. Intentando retenerse me miró.
– Contésteme, por favor, se lo ruego.
– No lo sé, no es una pregunta que me haya planteado jamás -dije seriamente.
– Eso demuestra hasta qué punto ha ido usted sobrada de amor. ¿Quieren que les diga cuántas personas me han querido a mí? Dos, exactamente dos: la hermana Domitila y Juanito. Nadie más.
– Nunca puede estar uno seguro de una cosa así. Debe de haber mucha más gente que la ha querido -apuntó, apiadado, Garzón.
Negó con la cabeza, se tragó las lágrimas.
– Yo no estaba enamorada de Juanito, pero él me quería y aún me quiere, ya ven. Puede que no sea un chico muy normal, pero es bueno a pesar de lo que le han obligado a hacer.
– Lo siento -fue lo único que se me ocurrió decir. Intentando restar emotividad a aquellos momentos duros, resolví acabar por el momento. Para ello añadí de manera profesional-: Habrá más interrogatorios y más preguntas. Hoy mismo tendrá que declarar frente al juez que instruye este caso. ¿Tiene abogado?
– No lo quiero; y no se preocupe, no me voy a volver atrás en mi declaración.
– Le proporcionarán uno de oficio. No haga tonterías y acéptelo. La vida aún será muy larga para usted.
– Ya no quiero vivir.
Nos levantamos y la dejamos sola. Se replegó sobre sí misma como un animalito que buscara la posición fetal para descansar. En el pasillo le dije a Garzón:
– Avise al doctor Beltrán, que hable con ella, que aconseje una supervisión psicológica.
– ¿Teme que intente suicidarse?
– Sí. Además, al psiquiatra le gustará este capítulo final. Se sentirá implicado en la resolución del caso. ¿Vamos ya al convento?
– ¿Hace falta llevar algún policía?
– Sí, que lleven una furgoneta con una mínima dotación, en el coche no cabrán todas las monjas que vamos a detener.
– ¿No nos da tiempo a tomar una minúscula cervecita? Después de lo que hemos oído la necesito.
– Sí, mientras se preparan los hombres. Que nos avisen cuando estén listos.
Durante el tiempo en que tardó en hacer las llamadas fui al lavabo, me miré en el espejo, me peiné. Noté extraña mi propia mirada, como si se hubiera quedado perdida en algún otro lugar. Volví junto al subinspector y cruzamos hacia La Jarra de Oro. Pedimos un par de cañas. De repente, Garzón se echó a reír.
– ¡Ah, no me lo puedo creer, sencillamente, no me lo puedo creer! Fray Asmundo de Montcada, convertido en empanada. El pobre beato relleno como un canelón, mechado como un rollo de carne, repleto de nata como un brazo de gitano. ¡Nunca hubiéramos resuelto este caso si no llega a ser por usted!
– ¿Por mí?
– ¡Pues claro! Usted relacionó las imprecaciones al paraíso de la Hermosilla con el nombre de la camioneta. Y a raíz de ahí…
– No me siento muy orgullosa. Puede decirse que lo hemos resuelto de puta casualidad.
– ¡Ni hablar! Juanito Lledó huyó, y usted tuvo la idea de echar sal en la madriguera del hermano, intuyendo que su culpa era menor y saldría por propia voluntad.
– Dudo de que me condecoren. Por cierto, ¿sabe cómo consiguió Sonia que hablara ese chico?
– No he tenido tiempo de enterarme; pero le aseguro que siento una gran curiosidad.
– Yo también.
– ¡Un cerebro, la hermana Domitila!, ¿no le parece? Nos mantuvo engañados hasta el final. Y la idea de ir dejando trozos de beato en los emplazamientos de los conventos quemados fue genial. Estuvo a punto de hacernos picar en el tema de Caldaña y la Semana Trágica. Nunca lo hubiéramos encontrado, claro está.
– Parece hacerle mucha gracia.
– Hay que reconocerle ingenio y dominio de la historia.
– No me gusta cómo han ido las cosas. No lo hemos hecho demasiado bien.
– Pero, inspectora, ¡era imposible aplicar el método deductivo! No hubiera tenido éxito ni el mismísimo Sherlock Holmes.
– En eso le doy la razón. Holmes era inglés, y todos estos asuntos de conventos y momias sagradas le hubieran dejado sin argumentos. Este tipo de casos sólo puede producirse en este dichoso país, en el que aún quedan rincones de oscurantismo y superstición.
El subinspector estuvo un rato pitorreándose de mi poco patriótica conclusión. En ese momento vinieron a buscarnos: el furgón policial estaba listo. Cuando nos dirigíamos hacia las corazonianas me encontraba preocupada por una cuestión circunstancial: ponerme cara a cara frente a la superiora y contarle lo que acababa de saber. Podía ser muy duro para una mujer que se había revelado tan inocente. Claro que también era inocente el asesino: una inocente máquina de matar.
Читать дальше