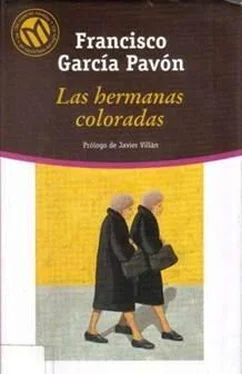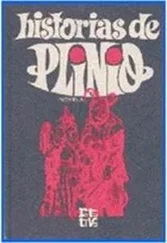Mientras se atezaba, desnudo de medio cuerpo para arriba, la Gregoria, su mujer, le entró en el cuarto de aseo el uniforme gris de verano bien planchado y los zapatos negros a punto de charol.
Concluido el atavío, ceñido el correaje con la pistola de reglamento -ya que como Jefe estaba dispensado de llevar porra- y encajada la gorra de plato sin el menor ladeo ni concesión graciosa, salió al patio encalado, con pozo, parra, higuera y tiestos arrimados a la cinta. Echó una ojeada al cielo indiferente, que aquella mañana, bajo sus azules claridades permitía flotar unas nubículas rebolotudas, blancas, de juguete.
Su hija Alfonsa se le acercó con un «buenos días, padre» y una taza de café solo, con la que Plinio solía estrenar el cuerpo cada día. Mientras el Jefe sorbía en pie y en silencio, «sus» mujeres, a prudente distancia, lo contemplaban con la ternura contenida de siempre, en espera de que acabase la colación y devolviese el servicio. Punto seguido, todavía sin romper a hablar; sacó un cigarro caldo, le cambió el papel con mucha pausa y aprovechamiento de hojas, encendió, dio la primera chupada profundísima y mientras el humo entraba y regresaba por los caños de la nariz y la hendija de la boca, dijo:
– En fin. Me voy para el corte. ¿Queréis algo?
– ¿Vendrás a comer?
– Sí.
– No olvides avisar al aceitero que apenas queda para hoy.
– Bueno. ¿Y tú, chica, quieres algo?
– No, padre.
Y sin más parlamentos las miró rápido, sonrió un punto, alzó la mano derecha con timidez y salió por la portada -que la puerta principal de la casa sólo estaba para los días de recibo- hacia el Ayuntamiento.
Su camino siempre era el mismo. Los saludos y comentarios casi repetidos.
– Buenos días, Manuel.
– Vaya con Dios el Jefe.
– No te quejarás del día, Manuel, que parece de junio mismamente.
Plinio, aplicado a su cigarro, contestaba a todos con monosílabos, medias sonrisas o moviendo la cabeza según convenía.
Las mujeres que barrían las puertas de sus casas, paraban la escoba para dejarle paso. Como era lunes se veía mucho tráfago de remolques, camiones y motos. Todavía había algunos vecinos empleados en la limpieza de jaraices y útiles de pisa, aunque ya la mayoría suelen llevar su fruto a la Cooperativa. El bullir de las calles en la prima mañana era claro, distante y de pocas palabras. Las cales al sol pueden más que los bultos y las sombras. Todavía no pesa la vida. A la anochecida todo el mundo va cargado de día y abulta más, suena más, es menos puro.
Manolo, el barbero más antiguo del pueblo -todavía hacía asientos de enea y tocaba la guitarra- que a aquella hora invariablemente colgaba las bacías de latón sobre la puerta de su Peluquería de caballeros, dijo a Plinio:
– ¿Vendiste las uvas o hiciste vino, Manuel?
– Las vendí.
– ¿A don Lotario como siempre?
– Claro… -cortó sin apenas detenerse.
– Ése es muy buen paga y persona…
Al llegar al Ayuntamiento, el guardia de puertas le saludó militarmente, pero en flojo:
– Sin novedad, Jefe.
En el zaguán se hacía el relevo del servicio bajo la inspección del cabo Maleza. Los ocho o diez guardias que salían del turno de noche estaban barbudos y con los ojos caidones. Y los del renuevo, bien afeitados y renovalíos, rotas las filas para la revista de policía, liaban sus cigarros o formando parejas salían a su destino.
– ¿Ha habido algo? -preguntó Plinio a Maleza sin responder a su saludo.
– Nada, Jefe. El orden y la paz reinan en la ciudad -dijo con su acostumbrado cachondeo-. Y si usted no manda ninguna urgencia, este cabo se va ahora mismo a desayunar al bar Lovi.
Plinio entró en su despacho de Jefe de la G.M.T. Miró los partes que había sobre la mesa. Dio cuerda al reloj de pared que databa de los tiempos en que fue alcalde don Jesús Ugena y echó un vistazo a la placa flamante de plata delgada que había colgada sobre su sillón: «El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, y en su nombre el Ilustrísimo Sr. Director General de Seguridad, tiene a bien de nombrar COMISARIO HONORARIO de la Brigada de Investigación Criminal a don Manuel González Rodrigo, Jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso, en atención a los extraordinarios servicios…, etc…, etc.».
Se asomó luego a la ventana que daba a la calle del Campo y contempló a las gentes que iban y venían del mercado con sus cestas de mimbre bajo el brazo, o los bolsos de plástico pendientes de la mano. El personal está tan afincado en sus horarios y rutinas, que Plinio sabía casi fijo quién iba a aparecer de un momento a otro por la calle Nueva, quién entraría en la carnicería de Catalino, con quién se pararía Jerónimo Torres y quiénes saldrían, sin marrar, de la misa de ocho. La plaza, su plaza, era un escenario en el que todos los días se representaba la misma función con muy poca variación de divos y figurantes. Ahora llegaban los escribientes del Juzgado. Por la glorieta paseaban algunos empleados del Banco Hispano antes de entrar en la oficina.
Sonaba la bocina del motocarro del lechero. La criada de Julita Torres sacudía las alfombras… Y recordaba las cosas que en idénticos sitios ocurrían a la misma hora veinte años antes… Luis Marín padre fumaba el pito en la puerta de su casa antes de decidirse a tomar camino. David abría la tienda de Ángel Soubriet. Aníbal Talaya se frotaba las manos junto a la puerta de El Brasil, el párroco don Eliseo salía de la iglesia camino de casa…
Clavado en la ventana con este devaneo de observaciones y cachos de recuerdo, estuvo Plinio hasta las nueve en punto, que se echó a la plaza, camino de la buñolería de su amiga y admiradora, la Rocío.
Allí, entre un grupillo de mujeres que se apañaban de churros, buñuelos y porras, en un rincón del mostrador, junto a la pared, mismamente en el lado de la cafetera, estaban ya Braulio el filósofo y don Lotario el veterinario.
– Ya está aquí er que fartaba -dijo la Rocío al verlo entrar, sin dejar de cortar la rosca de buñuelos bullentes que pinzaba entre los dedos-… que desde que es comisario honorario se afeita todos los días, y no dos veces por semana como antaño.
Plinio, sin darse por enterado del discurso de la buñolera, saludó con un «buenos días» casi soplado.
Braulio el filósofo, con la cesta de mimbre junto a los pies, bien cargada de companajes y mayormente de una sandía que asomaba su calva lunera por la tapa entreabierta, dijo a Plinio apenas estuvo junto a él y con aire de seguir y no de empezar una conversación:
– Digo y sostengo que en esta vida todo es un error, porque empieza por ser una pifia de la naturaleza el que el hombre exista.
– ¿Y el que los perros existan, no? -le repreguntó Plinio muy serio.
– No señor. Los perros, los burros, los elefantes, los ballenatos y las chinches, como cuantos animales arpean sobre la tierra, vuelan o nadan, carecen de razón para darse cuenta de la trampa; y el hombre lo columbra apenas se le cuaja la sesera. La grande y tristísima peripecia del hombre es darse cuenta que es acabadero. Ya que lo primero que descubrió con su inteligencia no fue la rueda, la llama o el vestido, sino su fin sin remedio. El animal ignora lo que es y lo que va a ser. El humano lo sabe y por eso su vida es un puñado de agonías…
– Pero bueno, Braulio -interrumpió don Lotario el veterinario con gesto impaciente, y parado en el aire el buñuelo que llevase camino de la taza-, ¿y eso que puñeto tiene que ver con el nombramiento del nuevo alcalde a que nos estábamos refiriendo?
– Eso, eso, ¿qué tiene que ver? -le coreó vivamente la Rocío.
Plinio, al ver la cara con que Braulio acusaba recibo a las interpelaciones, sintió llenársele la boca de risa con tanto acelero, que a punto estuvo de regresar a la taza el sorbo de café que bebía en aquel instante.
Читать дальше