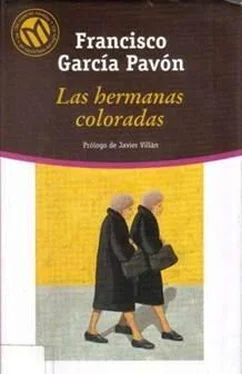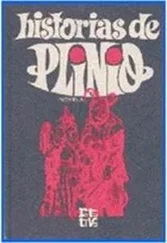Llegaban a Madrid. El Caracolillo, reanimado, volvió a las coplas y al palmoteo. Paró el coche junto a la estación de Atocha. En la calle Tortosa. Revuelo. Gentes en pie apeando maletas. Plinio se despidió de María de los Remedios que parecía esperar a que amainase la marea. Al descender del coche, el Faraón, como que no hacía nada, le dio un panzazo a Caracolillo Puro. Y el Caracolillo, poniendo toda su mala idea en los incisivos y en el guiñar de sus ojos, habló ronquete y con mala leche: «hijo de caballo blanco, gordón asqueroso».
– Ay pupa, mama -saltó el otro riéndose y volviéndole la espalda.
Los tres tomaron un taxi hasta el Hotel Central, en Alcalá, 4. Siempre iban allí los tomelloseros viejos. Siempre el mismo portal con las fotografías de Kaulak. El portero que sonreía. El calmo ascensor. En el comedor y el recibidor no faltaba algún tomellosero o familias enteras que se turnaban para que aquel hotel soleroso no perdiera tan constante presencia. Al Central se va para bodas y entierros, para enfermos y negocios, para exámenes y sanisidros, para hacerse la ropa de invierno y la de verano, para gastarse las primicias de la venta del vino. Para visitar al huésped de turno, para pedir la novia del estudiante que se enamoró en Madrid, para buscar la influencia.
Se despidieron del Faraón y cada cual pasó a la habitación que les designó don Eustasio.
Media hora después Plinio y don Lotario estaban en la puerta sin saber muy bien qué partido tomar. No eran las ocho de la noche. Por fin, para no perder tiempo decidieron ir a la Dirección General de Seguridad a ver si estaba todavía el amigo comisario, don Anselmo Perales y entrar en acción.
El llegar hasta su despacho no fue cosa fácil. Tuvieron que llenar un volante, enseñar la citación, pasar por varios controles entre guardias y conserjes, hasta que posaron en un pequeño antedespacho.
En seguida de anunciarlos salió don Anselmo sonriendo y con las manos extendidas hacia ios dos.
Los tres tomaron asiento en un tresillo descolorido y madurísimo. Don Anselmo, hombre más bien rechoncho, con cara de pueblo y siempre sonriente, les contó el caso. Una lámpara de cristales, muy alta, con dos bombillas fundidas, bañaba el despacho de amarillo vino. Don Anselmo Perales hablaba con el cigarrillo mal enganchado en el rincón del labio, pero no se le caía. A veces sacaba la lengua o encogía la nariz y el cigarrillo le seguía adherido al vértice de la boca. El hombre contaba las cosas muy bien, sin énfasis. Sólo que a lo mejor de pronto se callaba, un poco como si recordase otro sucedido parecido. Pero en seguida recuperaba el hilo, enderezaba los ojos hacia los oyentes y volvía a su son.
– ¿Ustedes recuerdan a don Norberto Peláez Correa, que fue notario en Tomelloso allá por los años veinte?
– Claro que sí -dijo Plinio.
– Amiguísimo mío -añadió el veterinario- gran persona. Muy chapeo a la antigua, pero gran persona.
– ¿Y recuerdan también a sus dos hijas gemelas?
– Claro -volvió don Lotario- las hermanas coloradas.
– ¿Cómo coloradas?
– Es que eran pelirrojas y muy sonrosadillas y la gente de allí les llamaba las hermanas coloradas.
– Yo creo que lo que les decían, don Lotario, era las gemelas coloradas -añadió Plinio pensativo.
– Puede ser… No me acuerdo bien… Siempre iban juntas, vestidas igual, cogiditas del brazo. Por entonces ya tenían veinte años y cumplidos.
– Eran muy simpáticas y educadas -comentó el Jefe con cierta nostalgia.
– Pero allí no tuvieron suerte -dijo don Lotario- no tuvieron pretendientes… No sé, tal vez los posibles novios pensaban que se tenían que casar con las dos a la vez.
– Bueno y que nunca salían solas. Siempre con sus padres. No iban a bailes ni a reuniones de juventud. Y bastantico míseras.
Don Anselmo se rio de la última aclaración de Plinio, y dijo:
– Bueno, pues esas dos hermanas o gemelas coloradas, han desaparecido.
– ¿Las dos a la vez? -preguntó con extrañeza el veterinario.
– Así tenía que ser -aclaró Plinio-. ¿Y cómo ha ocurrido?
– Hace tres días, a eso de las tres y media de la tarde salieron de su casa y hasta ahora.
– ¿Seguían solteras? -indagó el Jefe.
– Sí… Eran mujeres de vida normal y recogida. Muy míseras como usted dice. Con pocas y buenas amistades… Que casi nunca salían de su barrio… Viven ahí en la calle de Augusto Figueroa, en una casa antigua que hay casi esquina a Barquillo… Y han desaparecido sin dejar rastro ni sospecha. Hicimos las primeras diligencias y no ha salido ninguna luz… Como además siempre están rodeadas de gente de Tomelloso, porque parece que tienen muy buen recuerdo del pueblo de ustedes, yo me acordé del gran Manuel González y de don Lotario. Me dije: es un caso pintiparado para ellos. Y esto es todo.
Plinio se pasó la mano por la mejilla con aire de pensar lo que iba a decir a seguido:
– Lo que usted no se da cuenta, don Anselmo, es que yo, vamos, nosotros, no conocemos este ambiente. Somos pobres sabuesos de un pueblo vinatero y Madrid nos viene ancho para el oficio. Ustedes tienen otras técnicas y medios que no conocemos. Yo soy policía de artesanía, don Anselmo. A mí, así que me saca usted de la Puerta del Sol y de la Gran Vía… pa' qué le voy a explicar.
– Bueno, bueno, no vengan con evasivas. Ustedes van a tener todas las ayudas que necesiten. Basta un telefonazo y le mando lo que quiera. Aquí lo importante es inteligencia y tiempo sobrado y a ustedes les sobra.
– No, si por intentarlo, nada se pierde… -dijo don Lotario.
– Hombre, por intentarlo sí, pero ya que nos dan esta oportunidad en la capital, estamos en la obligación de hacer algo curioso.
– Y lo harán, Manuel, lo harán. No me defraude… Aquí tienen la llave del piso. Desde que usted me dio la conformidad nadie ha vuelto allí. El agente Jiménez, que les presentaré en seguida, les llevará hasta allí y les explicará lo que precisen. Estoy seguro que antes de una semana me trae usted resuelto el caso.
– Que Dios le oiga, don Anselmo… y le haga caso.
La casa de las hermanas coloradas
Mientras el agente Jiménez Pandorado fue por un coche, Plinio y don Lotario quedaron en la puerta de la Dirección General de Seguridad que da a la calle de Correos. Ambos con las manos en los bolsillos del pantalón, como dejados caer, instintivamente insolidarios con aquella marabunta de automóviles, luces y gentes. Un poco destemplados por el viaje, sentían sobre sus rostros aquellos reflejos, sombras de cuerpos y palabras cortadas, como algo muy ajeno y difícil de amar. Se sentían cosas en aquel mundo apretado y ruidoso.
– Manuel, debo estar un poco viejo -dijo de pronto el veterinario.
– ¿Por qué?
– Porque desde hace un tiempo siempre me estoy preguntando cuál es el secreto de la vida -dijo con voz opaca-. Debe ser que la muerte me ronda… O tal vez influencias del puñetero Braulio.
Plinio se pasó la mano por las cejas y luego de breve silencio, dijo con voz sentenciosa:
– Eso no es señal de vejez, sino de cordura. Yo rebino lo mismo desde hace años. Bastanticos. Braulio tiene razón en parte.
– ¿Quieres decir entonces que soy un poquito retrasado?
Plinio se sonrió:
– No es eso, maestro, es que cada cual tiene su momento para todas las cosas.
– ¿Y ya lo has superado?
– No. Cuando llega uno a esa perplejidad no la salta en jamás de los jamases… Lo que pasa es que se aguanta.
Unos jovenzuelos vestidos con levitones, melenas y pantalones de campana pasaron impetuosos, riéndose como si fueran a algo maravilloso.
– Fíjate qué optimismo…
Quedaron un rato callados, empozados en sus cavilaciones filosóficas. Fue Plinio el que rompió al cabo de un poco:
Читать дальше