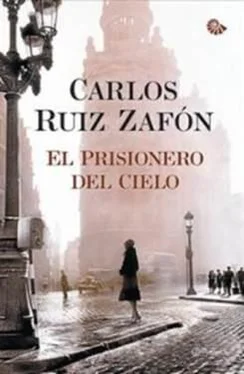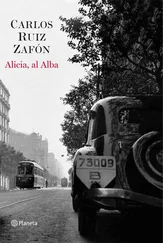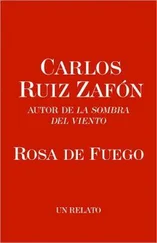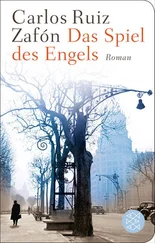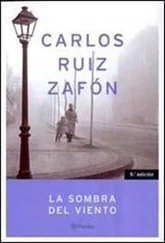– Fermín, es mejor que no vaya usted por allí a buscar sus cosas.
¿Cómo sabe usted mi domicilio?
Armando sonrió, obviando la pregunta.
– La policía les ha dicho que usted falleció. Una nota sobre su muerte apareció hace semanas en los diarios. No le quise decir nada porque entiendo que leer sobre el propio fallecimiento cuando uno está convaleciente no ayuda.
– ¿De qué fallecí?
– Causas naturales. Se cayó usted por un barranco cuando pretendía huir de la justicia.
– Entonces, ¿estoy muerto?
– Como la polka.
Fermín sopesó las implicaciones de su nuevo estatus.
– ¿Y ahora qué hago? ¿Adonde voy? No puedo quedarme aquí para siempre, abusando de su bondad y poniéndolos en peligro.
Armando se sentó a su lado y encendió uno de los cigarrillos que se liaba él mismo y que olían a eucalipto.
– Fermín, puede hacer lo que quiera, porque usted no existe.
Yo casi le diría que se quedase con nosotros, porque ahora es usted uno de los nuestros, gente que no tiene ni nombre ni figura en ningún lugar. Somos fantasmas. Invisibles. Pero sé que tiene usted que volver y resolver lo que sea que ha dejado allí. Lamentablemente, una vez que se vaya de aquí yo no puedo ofrecerle protección.
– Ya ha hecho usted suficiente por mí.
Armando le palmeó el hombro y le tendió una hoja de papel doblada que llevaba en el bolsillo.
– Márchese de la ciudad un tiempo. Deje pasar un año y, cuando vuelva, empiece por aquí -dijo al alejarse.
Fermín desdobló la página y leyó:
FERNANDO BRIANS
Abogado
Calle de Caspe, 12
Sobreático 1. a
Barcelona. Teléfono 564375
– ¿Cómo puedo pagarles lo que han hecho ustedes por mí?
– Cuando haya resuelto sus asuntos pásese un día por aquí y pregunte por mí. Nos iremos a ver bailar a Carmen Amaya y luego me cuenta usted cómo consiguió escapar de ahí arriba. Tengo curiosidad -dijo Armando.
Fermín miró aquellos ojos negros y asintió lentamente.
– ¿En qué celda estuvo usted, Armando?
– La trece.
– ¿Eran suyas las marcas de cruces en la pared?
– A diferencia de usted, Fermín, yo sí soy creyente, pero ya no tengo fe.
Aquel atardecer nadie le impidió que se fuera ni se despidió de él. Partió, uno más entre los invisibles, hacia las calles de una Barcelona que olía a electricidad. Vio a lo lejos las torres de la Sagrada Familia encalladas en un manto de nubes rojas que amenazaban con una tormenta bíblica y siguió caminando. Sus pasos lo llevaron hasta la estación de autobuses de la calle Trafalgar. En los bolsillos del abrigo que Armando le había regalado encontró dinero. Compró el billete con el trayecto más largo que encontró y pasó la noche en el autobús recorriendo carreteras desiertas bajo la lluvia. Al día siguiente hizo lo mismo y así, tras jornadas de trenes, caminatas y autobuses de medianoche llegó hasta donde las calles no tenían nombre y las casas no tenían número y donde nada ni nadie lo recordaba.
Tuvo cien oficios y ningún amigo. Hizo dinero que gastó. Leyó libros que hablaban de un mundo en el que ya no creía. Empezó a escribir cartas que nunca supo cómo terminar. Vivió contra el recuerdo y el remordimiento. Más de una vez se adentró en un puente o un barranco y contempló el abismo con serenidad. En el último momento siempre volvía la memoria de aquella promesa y la mirada del Prisionero del Cielo. Al año dejó la habitación que tenía alquilada sobre un bar y sin más equipaje que un ejemplar de La
Ciudad de los Malditos que había encontrado en un merca- dilo, posiblemente el único de los libros de Martín que no había sido quemado y que había leído una docena de veces, caminó dos kilómetros hasta la estación de tren y compró el billete que le había estado esperando todos aquellos meses.
– Uno para Barcelona, por favor. El taquillera expidió el billete y se lo entregó con una mirada de desdén:
– Menudas ganas -dijo-. Con los polacos de mierda.
Barcelona, 1941
Anochecía cuando Fermín descendió del tren en la estación de Francia. La máquina había escupido una nube de vapor y hollín que reptaba por el andén y velaba los pasos de los pasajeros que descendían tras el largo trayecto. Fermín se unió a la marcha silenciosa hacia la salida entre gentes enfundadas en ropas deshinchadas que arrastraban maletas sujetas con correas, ancianos prematuros que portaban todas sus pertenencias en un fardo y niños con la mirada y los bolsillos vacíos.
Una pareja de la Guardia Civil custodiaba la entrada al andén y Fermín pudo ver que sus ojos se paseaban entre los pasajeros y que detenían a algunos al azar para pedirles la documentación. Fermín siguió caminando en línea recta hacia uno de ellos. Cuando apenas los separaban una docena de metros, advirtió que el guardia civil lo estaba observando. En la novela de Martín que le había servido de compañía todos aquellos meses, uno de los personajes afirmaba que el mejor modo de desarmar a la autoridad es dirigirse a ella antes de que la autoridad se dirija a uno. Antes de que el agente pudiera señalarle, Fermín se encaminó directamente hacia él y le habló con voz serena.
– Buenas noches, jefe. ¿Sería tan amable de indicarme dónde queda el hotel Porvenir? Tengo entendido que está en la plaza Palacio, pero casi no conozco la ciudad.
El guardia civil lo examinó en silencio, un tanto descolocado. Su compañero se había acercado y le cubrió el flanco derecho.
– Eso lo va tener que preguntar en la salida -dijo en un tono poco amigable.
Fermín asintió cortésmente.
– Disculpe la molestia. Así lo haré.
Se disponía a continuar hacia el vestíbulo de la estación cuando el otro agente le retuvo del brazo.
– La plaza Palacio queda a la izquierda al salir. Frente a Capitanía.
– Muy agradecido. Que tengan ustedes una buena noche.
El guardia civil lo soltó y Fermín se alejó lentamente, midiendo sus pasos hasta que llegó al vestíbulo y de allí a la calle.
Un cielo escarlata cubría una Barcelona negra y tramada de siluetas oscuras y afiladas. Un tranvía semivacío se arrastraba proyectando una luz mortecina sobre los adoquines. Fermín esperó a que hubiera pasado para cruzar al otro lado. Mientras sorteaba los raíles espejados contempló la fuga que dibujaba el paseo Colón y al fondo, la montaña de Montjuic y el castillo, que se alzaba sobre la ciudad. Bajó la mirada y enfiló la calle Comercio en dirección al mercado del Borne. Las calles estaban desiertas y una brisa fría soplaba entre los callejones. No tenía adonde ir.
Recordó que Martín le había contado que años atrás había vivido cerca de allí, en un viejo caserón incrustado en el angosto cañón de sombras de la calle Flassaders, junto a la fábrica de chocolates Mauri. Se dirigió hacia allí pero al llegar comprobó que el edificio y la finca colindante habían sido pasto de los bombardeos durante la guerra. Las autoridades no se habían molestado en retirar los escombros y los vecinos, presumiblemente para poder deambular por una calle que era más estrecha que el pasillo de algunas casas de la zona noble, se habían limitado a apartar los cascotes y apilarlos fuera del paso.
Fermín miró a su alrededor. Apenas se apreciaba el aliento de luces y velas que exhalaban una claridad mortecina desde los balcones. Fermín se adentró entre las ruinas, sorteando cascotes, gárgolas quebradas y vigas trenzadas en nudos imposibles. Buscó un hueco entre los escombros y se acurrucó al abrigo de una piedra en la que aún podía leerse el número 17, el antiguo domicilio de David Martín. Replegó el abrigo y los diarios viejos que llevaba bajo la ropa. Hecho un ovillo, cerró los ojos e intentó conciliar el sueño.
Читать дальше