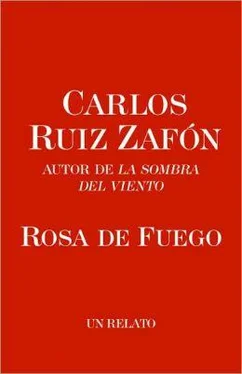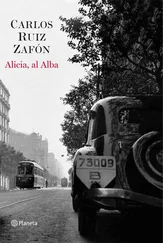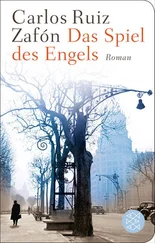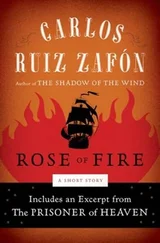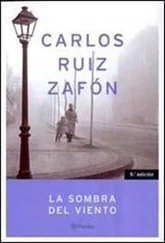Carlos Zafón - Rosa de fuego
Здесь есть возможность читать онлайн «Carlos Zafón - Rosa de fuego» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Rosa de fuego
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Rosa de fuego: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Rosa de fuego»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Rosa de fuego — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Rosa de fuego», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Carlos Ruiz Zafón
Rosa de fuego
Y así, llegado el 23 de abril, los presos de la galería se volvieron a mirar a David Martín, que yacía en la sombra de su celda con los ojos cerrados, y le pidieron que les contase una historia con la que ahuyentar el tedio. "Os contaré una historia", dijo él. "Una historia de libros, de dragones y de rosas, como manda la fecha, pero sobre todo una historia de sombras y ceniza, como mandan los tiempos..." (de los fragmentos perdidos de "El prisionero del cielo").
Cuentan las crónicas que cuando el hacedor de laberintos llegó a Barcelona a bordo de un bajel procedente de Oriente ya portaba consigo el germen de la maldición que habría de teñir el cielo de la ciudad de fuego y sangre. Corría el año de gracia de 1454 y una plaga de fiebre había diezmado la población durante el invierno, dejando la ciudad velada por un manto de humo ocre que ascendía de las hogueras donde ardían cadáveres y mortajas de centenares de difuntos. La espiral de miasma podía verse a lo lejos, reptando entre torreones y palacios para alzarse en un augurio funerario que advertía a los viajeros que no se aproximasen a las murallas y pasaran de largo. El Santo Oficio había decretado que la ciudad fuera sellada y su investigación había determinado que la plaga se había originado en un pozo cercano al barrio judío del Call de Sanaüja, donde una diabólica conjura de usureros semitas había envenenado las aguas, tal y como días de interrogatorios a hierro demostraron más allá de cualquier duda. Expropiados sus cuantiosos bienes y arrojados a una fosa del pantano lo que quedaba de sus despojos, sólo cabía esperar que la oración de los ciudadanos de bien devolviera la bendición de Dios a Barcelona. Cada día que pasaba eran menos los fallecidos y más los que sentían que lo peor ya había quedado atrás. Quiso empero el destino que los primeros fueran los afortunados y los segundos pronto hubieran de envidiar a quienes habían dejado ya aquel valle de miserias. Para cuando alguna voz tenue se atrevió a sugerir que un gran castigo caería de los cielos para purgar la infamia perpetrada In Nomine Dei contra los comerciantes judíos, ya era tarde. Nada cayó del cielo excepto ceniza y polvo. El mal, por una vez, llegó por mar.
El buque fue avistado al alba. Unos pescadores que reparaban su redes frente ala Murallade Mar lo vieron emerger de la bruma arrastrado por la marea. Cuando la proa encalló en la orilla y el casco se escoró a babor, los pescadores se encaramaron a bordo. Un hedor intenso emanaba de las entrañas del barco. La bodega estaba inundada y una docena de sarcófagos flotaba entre los escombros. A Edmond de Luna, el hacedor de laberintos y único superviviente de la travesía, lo encontraron atado al timón y quemado por el sol. Al principio lo tomaron por muerto, pero al examinarlo pudieron observar que todavía le sangraban las muñecas bajo las ataduras y que sus labios exhalaban un frío aliento. Portaba un cuaderno de piel en el cinto, pero ninguno de los pescadores pudo hacerse con él, pues para entonces ya se había personado en el puerto un grupo de soldados cuyo capitán, siguiendo órdenes del Palacio Episcopal, que había sido alertado de la llegada del buque, ordenó que se trasladase al moribundo al cercano hospital de Santa Marta y apostó a sus hombres para que custodiaran los restos del naufragio hasta que los oficiales del Santo Oficio pudieran llegar para inspeccionar el barco y dilucidar cristianamente lo que había sucedido. El cuaderno de Edmond de Luna fue entregado al gran inquisidor Jorge de León, brillante y ambicioso paladín de la iglesia que confiaba en que sus empeños en pos de la purificación del mundo le granjeasen pronto la condición de beato, santo y luz viva de la fe. Tras somera inspección, Jorge de León dictaminó que el cuaderno había sido compuesto en una lengua ajena a la cristiandad y ordenó que sus hombres fueran a buscar a un impresor llamado Raimundo de Sempere que tenía un modesto taller junto al portal de Santa Ana y que, habiendo viajado en su juventud, conocía más lenguas de las que eran aconsejables para un cristiano de bien. Bajo amenaza de tormento, el impresor Sempere fue obligado a jurar que guardaría el secreto de cuanto le fuese revelado. Sólo entonces se le permitió inspeccionar el cuaderno en una sala custodiada por centinelas en lo alto de la biblioteca de la casa del arcediano, junto a la catedral. El inquisidor Jorge de León observaba con atención y codicia. "Creo que el texto está compuesto en persa, su santidad", musitó un Sempere aterrorizado. "Todavía no soy santo", matizó el inquisidor. "Pero todo se andará. Prosiga..." Y fue así como, durante toda la noche, el impresor de libros Sempere empezó a leer y a traducir para el gran inquisidor el diario secreto de Edmond de Luna, aventurero y portador de la maldición que habría de traer la bestia a Barcelona.
Treinta años atrás Edmond de Luna había partido de Barcelona rumbo a oriente en busca de prodigios y aventuras. Su travesía por el mar Mediterráneo lo había llevado a islas prohibidas que no aparecían en mapas de navegación, a compartir lecho con princesas y criaturas de naturaleza inconfesable, a conocer los secretos de civilizaciones enterradas por el tiempo y a iniciarse en la ciencia y el arte de la construcción de laberintos, don que habría de hacerlo célebre y merced al cual obtuvo empleo y fortuna al servicio de sultanes y emperadores. Con el paso de los años, la acumulación de placeres y riquezas apenas significaba nada ya para él. Había saciado su sed de codicia y ambición más allá de los sueños de cualquier mortal y, ya en la madurez y sabiendo que sus días caminaban hacia el ocaso, se dijo que nunca más volvería a prestar sus servicios a menos que fuese a cambio de la mayor de las recompensas, el conocimiento prohibido. Durante años declinó las invitaciones para construir los más prodigiosos e intrincados laberintos porque nada de lo que le ofrecían a cambio le era deseable. Creía ya que no había tesoro en el mundo que no se le hubiese ofrecido cuando llegó a sus oídos que el emperador de la ciudad de Constantinopla requería sus servicios, a cambio de los cuales estaba dispuesto a ofrecer un secreto milenario al que ningún mortal había tenido acceso durante siglos. Aburrido y tentado por una última oportunidad para reavivar la llama de su alma, Edmond de Luna visitó al emperador Constantino en su palacio. Constantino vivía bajo la certeza de que, tarde o temprano, el cerco de los sultanes otomanos acabaría con su imperio y borraría de la faz de la tierra el saber que la ciudad de Constantinopla había acumulado durante siglos. Por ese motivo deseaba que Edmond proyectase el mayor laberinto jamás creado, una biblioteca secreta, una ciudad de libros que habría de existir oculta bajo las catacumbas de la catedral de Hagia Sophia donde los libros prohibidos y los prodigios de siglos de pensamiento pudieran ser preservados para siempre. A cambio, el emperador Constantino no le ofrecía tesoro alguno. Simplemente un frasco, un pequeño botellín de cristal tallado que contenía un líquido escarlata que brillaba en la oscuridad. Constantino sonrió extrañamente al tenderle el frasco. "He esperado muchos años antes de poder encontrar al hombre merecedor de este don", explicó el emperador. "En las manos equivocadas, éste podría ser un instrumento para el mal". Edmond lo examinó fascinado e intrigado. "Es una gota de sangre del último dragón", murmuró el emperador. "El secreto de la inmortalidad".
Durante meses Edmond de Luna trabajó en los planos para el gran laberinto de los libros. Hacía y rehacía el proyecto sin quedar satisfecho.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Rosa de fuego»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Rosa de fuego» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Rosa de fuego» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.