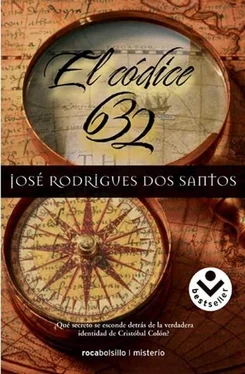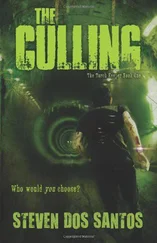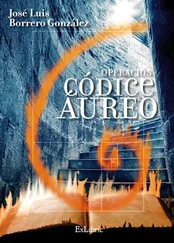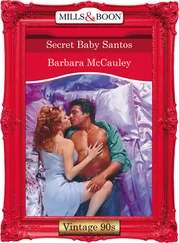Un hombre joven, con el pelo negro peinado hacia atrás y un traje azul oscuro, se acercó al visitante; sus pasos resonaron en el pavimento de mármol.
– ¿Profesor Noronha?
– ¿Sí?
– Lourenço de Mello -dijo el hombre, tendiéndole la mano-. Soy el agregado cultural del consulado.
– ¿Cómo está?
– El señor cónsul vendrá enseguida. -Señaló un salón en el lado izquierdo-. Por favor, vamos a esperar en el salón de fiestas.
El salón era alto y espacioso, aunque no muy ancho. Tenía molduras de hojas de oro en el techo beis y en las paredes pintada^ de color salmón, con varias ventanas altas, a la izquierda, que daban al jardín del frente y estaban adornadas con cortinas rojas recamadas en oro; el piso en composé de maderas brasileñas brillaba con el barniz, reflejando difusamente los sofás y sillones distribuidos por el salón. Tomás dedujo que el mobiliario imitaba el estilo Luis XVI; un enorme cuadro de don Juan II, el rey que había llegado a Río escapando de las invasiones napoleónicas, adornaba la pared junto al rincón donde ambos se sentaron; al fondo del salón reposaba un gran piano de cola, negro y reluciente: un Erard, le pareció.
– ¿Quiere tomar algo? -preguntó el agregado cultural.
– No, gracias -respondió Tomás mientras se acomodaba en la silla.
– ¿Cuándo llegó?
– Ayer por la tarde.
– ¿Vino en la TAP?
– Delta Airlines.
Lourenço de Mello se quedó sorprendido.
– ¿Delta? ¿Delta vuela desde Lisboa hasta aquí?
– No -dijo sonriendo Tomás-. Volé de Nueva York a Atlanta y de Atlanta hasta aquí.
– ¿Usted fue a Estados Unidos para venir a Brasil?
– Pues…, en realidad, sí. -Se movió en la silla-. Ocurre que tuve una reunión en Nueva York con unas personas de la American History Foundation, no sé si la conoce…
– Vagamente.
– … y decidieron que debía venir directamente hasta aquí.
El agregado cultural se mordió el labio inferior.
– Ya, ya entiendo -suspiró-. Ha sido muy desagradable.
– ¿Qué?
– La muerte del profesor Toscano. No se imagina el…
Un hombre de mediana edad, enérgico y elegante, con canas en las sienes, irrumpió en el salón.
– Muy buenos días.
Lourenço de Mello se levantó y Tomás lo imitó.
– Señor embajador, éste es el profesor Noronha -dijo el agregado haciendo las presentaciones-. Señor profesor, el embajador Alvaro Sampayo.
– ¿Cómo está?
– Por favor, póngase cómodo -dijo el cónsul y se sentaron todos-. Estimado Lourenço, ¿ya le has ofrecido un café a nuestro invitado?
– Sí, señor embajador. Pero al profesor no le apetece.
– ¿No le apetece? -El diplomático se asombró y miró a Tomás con gesto reprobatorio-. Es café de Brasil, amigo. Mejor: sólo el de Angola.
– Tendré mucho gusto en probar su café, señor cónsul, pero no con el estómago vacío, me sentaría mal.
El cónsul se golpeó la rodilla con la palma de la mano y se levantó de repente, con vigor.
– ¡Tiene toda la razón! -exclamó, antes de dirigirse al agregado-. Lourenço, vaya a decirle al personal que sirva el almuerzo, ya es hora.
– Sí, señor embajador -respondió el agregado, saliendo para transmitir la orden.
– Venga -le dijo el cónsul a Tomás, empujándolo por el codo-. Vamos a pasar al comedor.
Entraron en el enorme comedor, dominado por una larga mesa de madera de jacarandá, con patas labradas y veinte sillas a ambos lados, todas forradas con tela bourdeaux. Dos arañas de cristal colgaban sobre cada extremo de la mesa, hermosas e imponentes; el techo estaba ricamente trabajado, con claraboyas circulares y un enorme escudo portugués en el centro; el suelo era de mármol alpino, parcialmente cubierto con alfombras de Beiriz; un enorme tapiz, con una escena de jardín inglés del siglo xviii, se alzaba en la pared del fondo. Un pasillo, protegido por cuatro altas columnas de mármol y que daba a un patio interior donde manaba una fuente decorada con azulejos, atravesaba el lado derecho de la sala; la izquierda mostraba ventanas que se abrían de par en par a un lujurioso jardín tropical.
Tres platos de porcelana, con sus respectivos cubiertos de plata y vasos de cristal, se encontraban dispuestos encima de la mesa, en la otra punta, frente al gigantesco tapiz.
– Por favor -indicó el cónsul en la cabecera de la mesa, señalando el lugar a su derecha.
Tomás se sentó y el agregado cultural, que había vuelto, se reunió con ellos a la mesa.
– Ya viene el almuerzo -anunció Lourenço.
– Excelente -exclamó el cónsul mientras se colocaba la servilleta en el regazo y fijaba su mirada en el invitado-. ¿Ha viajado bien?
– Huy…, más o menos. Tuvimos algunas turbulencias.
El diplomático sonrió.
– Pues sí, las turbulencias son tremendas. -Alzó las cejas con malicia-. No me diga, amigo, que le da miedo volar…
– Bueno… No… -titubeó Tomás-. Miedo no es la palabra. Tengo sólo un poco de desconfianza.
Todos se rieron.
– Creo que es una cuestión de hábito, ¿sabe? -explicó el diplomático-. Cuanto más viajamos, menos miedo tenemos a volar. Suele viajar poco, ¿no?
– Sí, viajo poco. De vez en cuando me invitan a dar una conferencia en España, en Italia o en Grecia, o voy a algún sitio a hacer un peritaje o una investigación, pero, en general, me quedo en Lisboa, tengo una vida demasiado complicada para andar por ahí vagabundeando.
Apareció un hombre de uniforme blanco y botones dorados con una bandeja que sirvió sopa. Tomás miró las verduras y reconoció la sopa juliana.
– ¿Esta es su primera vez en Río? -quiso saber el cónsul.
– Sí, nunca había venido aquí.
Comenzaron a comer.
– ¿Qué tal?
– Aún es pronto para emitir un juicio. -Sorbió una cucharada-. Llegué ayer, a última hora de la tarde. Pero por ahora me está gustando mucho, me da la sensación de que es una especie de Portugal tropical.
– Sí, ésa es una buena definición. Un Portugal tropical.
Tomás suspendió la cuchara de sopa por un instante.
– Señor embajador, discúlpeme la pregunta. Si usted es embajador, ¿por qué razón ocupa el cargo de cónsul? ¿No debería ocupar el de embajador?
– Sí, en condiciones normales ocurriría eso. Pero Río de Janeiro es un lugar especial, ¿sabe? El consulado de Río es mejor que la embajada de Brasilia, ¿entiende? -dijo bajando el tono de su voz, como haciendo un aparte.
El invitado abrió la boca y siguió comiendo.
– Ah, entiendo -dijo, aunque mantuvo una expresión de intriga-. ¿Por qué?
– Vaya, porque Río de Janeiro es un sitio mucho más agradable que Brasilia, que queda en una altiplanicie perdida en medio del monte.
– Ah -exclamó, comprendiendo finalmente-. Pero usted ya ha estado en varias embajadas…
– Claro. En Bagdad, en Luanda, en Beirut. Siempre que surgía un lugar complicado, ahí estaba este su humilde y abnegado amigo empeñado en servir a la nación.
Terminaron la sopa y el camarero se llevó los platos. Volvió unos minutos después con una fuente humeante: era lomo de cerdo asado, que sirvió con arroz con tomate y guisantes y hasta patatas asadas. Después llenó unas copas con agua y otras con tinto alentejano.
– Señor embajador, déjeme agradecerle su amabilidad al invitarme.
– Vaya por Dios, no tiene nada que agradecer. Tengo el mayor placer en ayudarlo en su misión. -Comenzaron a comer la carne asada-. Además, después de que usted llamó desde Nueva York, recibí instrucciones del ministerio, en Lisboa, para concederle todo el apoyo que necesite. Las investigaciones relacionadas con los quinientos años del descubrimiento de Brasil se consideran de interés estratégico para el desarrollo de las relaciones entre ambos países, por lo que, créame, no le estoy haciendo ningún favor, me limito a cumplir con mis obligaciones.
Читать дальше