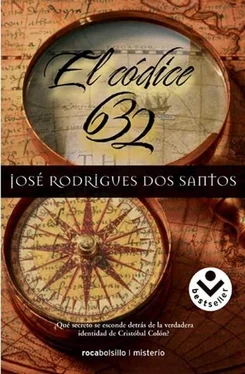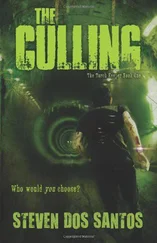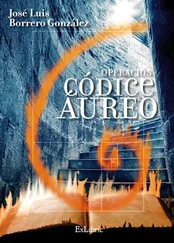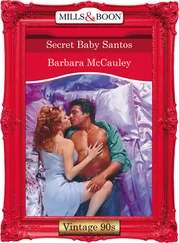– Son propiedad de la humanidad.
– No ha sido la humanidad la encargada de pagar las cuentas, Tom. Ha sido la American History Foundation. Todo eso se lo explicamos también al profesor Toscano.
– ¿Y él?
Moliarti se quedó momentáneamente cortado.
– Pues… tenía otro punto de vista.
– Os mandó a freír espárragos, eso es lo que hizo. E hizo muy bien. Si no hubiese muerto, a estas alturas ya estaría todo publicado, no le quepa la menor duda.
El estadounidense volvió a mirar alrededor, casi con miedo. Comprobó que nadie estaba escuchándolos, se inclinó una vez más sobre la mesa y susurró, pronunciando las palabras casi con un hilo de voz imperceptible.
– Tom, ¿quién le ha dicho que el profesor Toscano murió de muerte natural?
Tomás se quedó helado.
– ¿Cómo?
– ¿Quién le ha dicho a usted que el profesor Toscano murió de muerte natural?
– ¿Qué está insinuando? ¿Que fue asesinado?
Moliarti se encogió de hombros.
– No lo sé -murmuró-. Le juro que no lo sé, ni quiero saberlo. Pero, si quiere que le diga lo que pienso, siempre me pareció extraño el timing de la muerte del profesor. Falleció dos semanas después de una gran discusión con John y en un momento en que el pánico dominaba en la fundación. El executive board entendió en ese momento, después de tan áspera discusión, que el profesor Toscano publicaría todo, ocurriera lo que ocurriese. Y dos semanas después, wham!, el hombre murió en Río de Janeiro, bebiendo un zumo de mango. Muy oportuno, ¿no le parece?
– ¿Usted me está diciendo que esta gente sería capaz de matar para mantener un secreto como el que nos ocupa?
– Le estoy diciendo que hay que tener cuidado. Le estoy diciendo que más vale un historiador vivo con medio millón de dólares en el bolsillo que un historiador muerto que deja a su familia en la miseria. La verdad es que no sé si la muerte del profesor Toscano fue natural o no. Sólo sé que, de haber sido natural, fue sin duda una feliz coincidencia para la fundación.
– Pero ¿entonces por qué me contrataron? Con la muerte del profesor Toscano, el secreto se mantenía a salvo…
– Estaba el problema de la prueba.
– ¿Qué prueba?
– Nosotros sabíamos que el profesor Toscano había encontrado la prueba de que Colón no era genovés, pero no sabíamos qué prueba era ésa ni si estaba fácilmente disponible. Necesitábamos descubrirla, la fundación no se podía dar el lujo de dejarla por ahí, suelta, arriesgándose a que otros llegaran a encontrarla. Usted fue el instrumento que nos permitió llegar a ella.
– ¿Se está refiriendo al Códice 632?
– Sí.
Tomás se rascó la cabeza, con un gesto de intriga.
– Disculpe, Nelson, pero no logro entenderlo. Gracias a la iniciativa que ustedes promovieron, yo llegué al Códice 632, un documento que prueba justamente lo que la fundación no quería que se probase. Aunque yo me comprometa a quedarme callado, recibiendo así el medio millón de dólares con el que quieren sobornarme, ¿qué garantía tiene la fundación de que yo no le transmito el secreto a un colega mío y lo mando consultar el Códice 632, eh?
Moliarti sonrió.
– No le serviría de nada.
– ¿Ah, no? ¿Y cuando se encuentre con la parte raspada en la tercera y cuarta líneas, después de «colo» y sobre «nbo y taliano»? ¿Y cuando pida rayos X de esa hoja? ¿Eh? ¿Qué ocurrirá entonces?
El estadounidense se recostó en la silla, extrañamente confiado.
– ¿Usted se ha dado cuenta, Tom, de que llegué con retraso a nuestra cita?
Tomás esbozó un gesto de sorpresa, no entendía qué tenía de relevante esa pregunta en el contexto de lo que conversaban.
– Sí. ¿Y?
– ¿Sabe por qué razón llegué más tarde?
– Se quedó hablando con Savigliano, ya me lo ha dicho.
– Eso fue lo que yo le dije. La verdad es que estuve pegado a la radio y a la televisión -dijo antes de guiñarle el ojo-. ¿Ha escuchado hoy las noticias, Tom?
– ¿Qué noticias?
– Las noticias del asalto, tío. El asalto de anoche a la Biblioteca Nacional.
Un obrero tenía los pies apoyados sobre una mesa, intentando mantener el equilibrio para colocar un ancho cristal en la ventana, cuando Tomás irrumpió en la sala de lectura de la zona de libros raros. Una mujer de la limpieza barría algunas astillas que brillaban desparramadas por el suelo, eran trizas de cristales, y se oían martillazos más atrás, sin duda un trabajo de carpintería.
– Está cerrado, señor profesor -anunció una voz.
Era Odete por detrás del mostrador, muy roja y retorciéndose nerviosamente los dedos.
– ¿Qué ha ocurrido? -preguntó Tomás.
– Ha habido un asalto.
– Eso ya lo sé. Pero ¿qué ha ocurrido?
– Cuando llegué al trabajo esta mañana, me encontré con ese cristal roto y con que habían forzado la puerta que da a la sala de los manuscritos. -Odete sacudió la mano frente a su cara, como un abanico-. ¡Ay, válgame Dios, aún me siento sofocada…! -La bibliotecaria soltó un suspiró-. Disculpe, señor profesor. Estoy muy angustiada.
– ¿Qué han robado?
– Me han robado la tranquilidad, señor profesor. Me han robado la tranquilidad. -Se llevó la mano al pecho-. ¡Ay, Virgen Santa, qué susto que me he dado! ¡Qué susto!
– Pero ¿qué han robado?
– Aún no lo sabemos, señor profesor. Estamos ahora inventariando los manuscritos para ver si falta alguno. -Sopló con fuerza, como si tuviese vapor retenido en el cuerpo-. Pero mire, hace un momento le decía yo a la policía que, para mí, esto ha sido obra de drogadictos. Andan por ahí unos muchachos con un aspecto que no veas, barbudos y piojosos. No son universitarios, no, señor, que a ésos los conozco yo muy bien. Son gamberros de lo peor, ¿se da cuenta? -Se llevó los dedos a la boca, simulando que tenía un cigarrillo-. Gente que fuma porros, marihuana y sabe Dios qué más. Salen en busca de ordenadores para venderlos por ahí por unos pocos billetes. De manera que…
– Déjeme ver el Códice 632 -interrumpió Tomás, impaciente y alarmado.
– ¿Cómo?
– Vaya a buscar el Códice 632, por favor. Necesito verlo.
– Pero, señor profesor, hoy está cerrado. Tendrá que…
– Tráigame el Códice 632 -insistió abriendo mucho los ojos con la actitud de quien no admite réplica-. Ahora.
Odete vaciló, sorprendida por aquella actitud vehemente, pero se decidió por no discutir la petición y desapareció rumbo a la sala donde se guardaban los manuscritos antiguos. Tomás se sentó en una silla de la primera fila y se quedó tamborileando en la mesa, nervioso, preparándose para lo peor.
Instantes más tarde, Odete reapareció en la sala de lectura.
– ¿Y?
– Aquí está -dijo ella.
Llevaba en las manos un volumen con la tapa de piel marrón. Al ver la obra allí, a salvo, Tomás suspiró de alivio y sintió que su pecho se liberaba de un peso opresivo. «Qué susto que me ha dado Moliarti», pensó.
– Cabrón, estuvo a punto de derrumbarme -se desahogó en voz baja.
Odete le entregó el manuscrito y el historiador sintió su peso. Después observó la tapa y la contratapa. Todo impecable. La signatura Códice 632 permanecía pegada al lomo. Abrió el volumen y estudió el título en portugués del siglo xvi. Chronica de El Rey D. João II. Hojeó las páginas amarillentas, manchadas por el tiempo, hasta llegar a la hoja setenta y seis. Buscó la cuarta línea y se quedó mirando las primeras palabras: «nbo y taliano». Allí estaban los espacios sospechosos entre estas palabras. Pasó la yema del índice sobre la línea, para sentirla raspadura, pero la superficie se revelaba limpia. Frunció el ceño, sorprendido. Pasó nuevamente el dedo.
Читать дальше