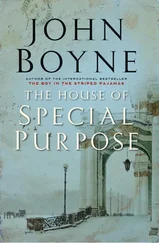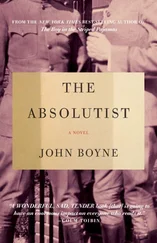Siguió un silencio absoluto. Los soldados que quedaban en el salón se levantaron y salieron lentamente -el último apagó la luz-, y entonces también siguieron a sus camaradas y desaparecieron de la vista.
En ese momento me sentí muy solo. El mundo semejaba un sitio perfectamente silencioso y apacible, salvo por el leve susurro de las hojas en lo alto, movidas por la brisa. Había cierta belleza en aquel lugar, la sensación de que todo iba bien en nuestro país y de que todo iría bien para siempre; cerré los ojos y permití que mi mente recapitulara. La casa Ipátiev estaba sumida en la oscuridad. La familia se había desvanecido. Los soldados se habían esfumado. No se veía ni oía a quienquiera que hubiese recorrido el sendero de gravilla. Y yo estaba solo, asustado, perdido, enamorado. Una abrumadora oleada de cansancio me invadió con la fuerza de un huracán; me dije que podía tumbarme ahí mismo en la hierba, cerrar los ojos, dormir y confiar en que llegara la eternidad. Sería muy fácil rendirse ahora, poner mi alma en manos de Dios, permitir que el hambre y la privación me alcanzaran y me llevaran a un sitio lleno de paz, donde podría plantarme ante Kolek Boríavich y decirle que lo sentía.
Donde podría arrodillarme ante mis hermanas y decirles que lo sentía.
Donde podría esperar a que mi amada viniese a mí y decirle que lo sentía.
Anastasia.
Durante un instante más, el mundo permaneció en perfecto silencio.
Y entonces resonaron los disparos.
Primero fue uno, repentino, inesperado. Me estremecí. Abrí los ojos. Me incorporé y me quedé paralizado. Instantes después hubo una segunda detonación, que me dejó sin aliento. Luego sonaron tiros y más tiros, como si los bolcheviques estuviesen vaciando todas sus armas. El ruido fue tremendo. No pude moverme. Restallaron destellos, una y otra vez, cientos, a la izquierda de la escalera y al son de las armas. Diversas posibilidades acudieron a mi mente en tropel. Fue tan inesperado que no pude hacer más que quedarme donde estaba, preguntándome si el mundo entero habría llegado a su fin.
Tardé quince o veinte segundos en poder respirar de nuevo, y entonces traté de ponerme en pie. Tenía que verlo, tenía que ir allí, tenía que ayudarlos, fuera lo que fuese lo que había pasado. Me levanté por fin, pero antes de que pudiese dar un paso hubo un gran revuelo en los árboles y alguien se arrojó sobre mí y me derribó al suelo, donde quedé despatarrado, preguntándome qué ocurría. ¿Me habían disparado? ¿Era ése el momento de mi muerte?
Pero esa confusión sólo duró un instante, y retrocedí arrastrándome, escudriñando la oscuridad para ver quién estaba a mi lado. Vi quién era y solté un grito ahogado.
– ¡Georgi! -exclamó.
Fue un instante que jamás había concebido en mi imaginación. Yo, Georgi Danílovich Yachmenev, hijo de un siervo, un don nadie, agazapado en un bosquecillo en la penumbra de una gélida noche en Ekaterimburgo, estrechando entre mis brazos a la mujer que amaba, la gran duquesa Anastasia Nikoláevna Romanova, hija menor de su majestad imperial el zar Nicolás II y la zarina Alejandra Fédorovna Romanova. ¿Cómo había llegado a eso? ¿Qué extraordinario destino me había llevado de las cabañas de troncos de Kashin al abrazo de una ungida por Dios? Tragué saliva con nerviosismo, y mi estómago llevó a cabo sus propias revoluciones mientras trataba de comprender qué había sucedido.
En la distancia, las luces de la casa Ipátiev se encendían y apagaban, y en su interior se oían los contradictorios sonidos de gritos airados y risas histéricas. Entornando los ojos, vi al cabecilla bolchevique ante una de las ventanas de arriba; la abrió, se asomó y estiró el cuello de forma casi obscena para observar el panorama de derecha a izquierda, antes de estremecerse de frío, volver a cerrarla y desaparecer de la vista.
– Anastasia -musité, apartándola unos centímetros de mi cuerpo para verla mejor; ella había pasado los últimos minutos aferrada a mí, como si tratara de horadarme el pecho para llegar al corazón y encontrar allí su escondrijo-. Anastasia, amor mío, ¿qué ha ocurrido? He oído disparos. ¿Quién ha sido? ¿Los bolcheviques? ¿El zar? ¡Háblame! ¿Hay alguien herido?
No dijo una palabra; se quedó mirándome como si yo no fuera un hombre, sino una figura de una pesadilla que se disolvería en una miríada de fragmentos en cualquier instante. Parecía no reconocerme, ella, que me había hablado de amor, que me había prometido su devoción eterna. Le cogí las manos y a punto estuve de soltárselas. Si hubiese ido camino de la tumba no las habría tenido más frías. En ese instante perdió la compostura y empezó a temblar espasmódicamente; un sonido gutural de respiración torturada le brotó de la garganta, anticipando un grito inminente.
– Anastasia -repetí, cada vez más alarmado-. Soy yo, tu Georgi. Cuéntame qué ha pasado. ¿Quién estaba disparando? ¿Dónde está tu padre? ¿Y tu familia? ¿Qué les ha ocurrido? -Pero no hubo respuesta-. ¡Anastasia!
Empecé a experimentar el horror que sigue al reconocimiento de una matanza. De niño, había presenciado el sufrimiento y la muerte de gente de Kashin, con el cuerpo devastado por el hambre o la enfermedad. Al unirme a la Guardia Imperial había visto cómo conducían hombres a la muerte, unos impasibles, otros aterrados, pero jamás había visto tanto espanto contenido como el que reflejaba el cuerpo tembloroso de mi amada. Era obvio que había presenciado algo tan terrible que aún no podía asimilarlo, pero en mi juventud e inocencia no supe cuál era la mejor forma de ayudarla.
Las voces procedentes de la casa se tornaron más audibles, y yo atraje a Anastasia hacia el abrigo de la espesura. Aunque estaba seguro de que allí no podían vernos, me preocupó que ella recobrara de pronto el juicio y nos delatara; deseé haber llevado un arma encima, por si acaso.
Tres bolcheviques salieron por las altas puertas rojas de la casa y encendieron cigarrillos, hablando en voz baja. Vi el brillo de las cerillas al encenderse una y otra vez y me pregunté si ellos también estaban nerviosos o era que la brisa apagaba los fósforos. Estaba demasiado lejos para oír su conversación, pero al cabo de unos instantes uno de ellos, el más alto, soltó un grito de angustia y oí las siguientes palabras quebrando la paz de la noche:
– Pero si se descubre que ella ha…
Nada más. Siete simples palabras sobre las que he reflexionado muchas veces en el transcurso de mi vida.
Agucé la vista, tratando de descifrar el semblante de aquellos hombres, si era alegre, exaltado, nervioso, arrepentido, conmocionado, homicida, pero me resultó difícil saberlo. Miré a Anastasia, que me aferraba tan fuerte que me hacía daño. Ella alzó la vista en ese mismo instante, y su expresión de absoluto terror me hizo pensar que lo ocurrido en aquella maldita casa la había trastornado gravemente. Abrió la boca para inspirar hondo y yo, temiendo que empezara a gritar y revelara nuestra presencia, se la tapé con la mano, como había hecho con su hermana dos noches antes. La mantuve así, con todas las fibras de mi ser rebelándose ante semejante ofensa, hasta que por fin sentí que su cuerpo se desmadejaba contra el mío y apartaba la mirada, como si su voluntad de seguir luchando se hubiese agotado.
– Perdóname, tesoro mío -le susurré al oído-. Perdona mi brutalidad. Por favor, no tengas miedo. Los soldados están ahí fuera, pero yo velaré por ti. Debes seguir en silencio, amor mío. Si nos descubren, vendrán por nosotros. Nos quedaremos aquí hasta que vuelvan dentro.
La luna salió por detrás de una nube y bañó el rostro de Anastasia con su pálido resplandor. Parecía casi serena y tranquila, como siempre la imaginaba en mis fantasías cuando surgía ante mí en la quietud de la noche. Cuántas veces había soñado que me daba la vuelta en la cama para encontrármela ahí, que me incorporaba para observarla, la única belleza que había conocido en mis diecinueve años de vida. Cuántas veces había despertado empapado en sudor, avergonzado, con su imagen desvaneciéndose de mis sueños. Pero esa serenidad suya estaba tan reñida con nuestra precaria situación que me asustó. Era como si hubiera perdido la razón. En cualquier momento podía ponerse a gritar o reír, o echar a correr entre los árboles, rasgándose la ropa, si yo cometía la imprudencia de soltarla.
Читать дальше