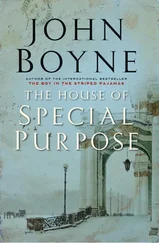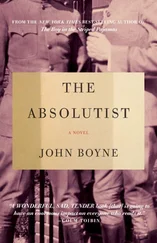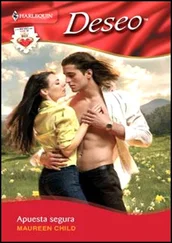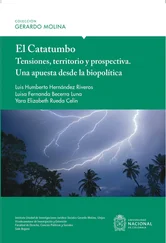Todo empezó la tarde de un miércoles de julio, cuando llevaba varios días de vacaciones del colegio.
Había estado jugando al fútbol con Luke Kennedy, que vivía con su madre y el novio de ella en la casa contigua a la nuestra. Su padre ya no vivía allí. Se había mudado a otro sitio dos años antes, el día después de que Luke cumpliera los diez. Aquel fin de semana, para compensarlo, lo había llevado a ver al Norwich, que jugaba contra el Arsenal. El Norwich había perdido.
No había nadie en casa cuando volví, lo que me pareció raro. Sólo eran las cuatro y media, así que sabía que papá aún tardaría un poco en llegar, pero mamá no solía salir a esas horas. Fui a la cocina, abrí la nevera y bebí un poco de leche directamente del cartón. Me gustaba estar solo en casa, aunque era mejor cuando faltaba poco para Navidad, porque entonces podía buscar regalos escondidos. Durante el verano no había mucho que hacer.
Fui al piso de arriba y me detuve ante la habitación de Pete. Estaba en la universidad desde octubre y se suponía que tenía que volver para pasar el verano trabajando en la tienda de papá, pero había telefoneado días antes para anunciar que iba a recorrer Europa en tren con unos amigos.
– ¡Típico de Pete, joder! -había exclamado papá después de la llamada-. Hace una promesa y luego la rompe.
– Es joven -respondió mamá-. No puedes culparlo por eso.
Mi madre siempre defendía a mi hermano, que era su favorito. Todo el mundo comentaba que parecía una estrella de cine y que resultaba tan encantador que cualquiera caería rendido a sus pies.
– No hagas ni caso -me había dicho la abuela una vez-. Tú eres el cerebro de la familia, y la belleza no lo es todo.
Aquellas palabras me hicieron sentir muy bien.
Pete se llevó la mayor parte de sus cosas a la universidad, o al menos todas las buenas. Cuando se marchó, confié en que hubiese dejado su equipo de música, porque era mejor que el mío, pero no fue así. Se llevó también casi todos los cedés y sólo dejó los más cutres en un montón junto a la puerta. Su armario estaba prácticamente vacío. Las perchas del interior me recordaban esqueletos.
Encima del armario tenía una caja llena de cosas que deseaba conservar, pero que había decidido dejar en casa. Aunque estaba sellada con precinto, una vez, cuando no había nadie cerca, la abrí para echar un vistazo a las revistas que guardaba. Al día siguiente compré un rollo de precinto para poder abrirla y mirarlas siempre que quisiera. Así podía volver a cerrarla sin que nadie se enterara.
Me senté en la cama y deseé que Pete estuviera ahí para poder hablar con él. No se parecía a otros hermanos mayores que conocía, esos que aún iban al colegio y jamás hacían caso a sus hermanos pequeños cuando los veían; Pete no era así.
Volví a mi habitación y miré por la ventana. Luke Kennedy hablaba solo arrodillado junto a su bici, comprobando la rueda de atrás en busca de pinchazos. No quería que me viera, así que me arrodillé bajo el alféizar y seguí observándolo hasta que volvió a entrar en su casa.
No empecé a pensar que algo iba mal hasta un rato después.
– Ah, hola -saludó papá al llegar. Yo me había tumbado en el sofá y estaba viendo la televisión-. ¿Qué tal te ha ido el día?
– Bien. He salido en bici con Luke y luego hemos jugado al fútbol.
– Deberían prohibir todas las bicicletas en las calles -soltó papá negando con la cabeza-. Son un peligro público.
– A lo mejor lo que deberían hacer es quitar todos los coches, para que así la gente fuera en bicicleta. Hay demasiada polución, por si no lo sabías -contesté justo cuando las noticias mencionaban la contaminación. Por eso lo dije.
– Muy agudo, Danny -repuso él dándome palmaditas en la cabeza como si fuera un perro-. Claro, ésa es la solución.
No respondí. Papá siempre pensaba que era gracioso cuando se mostraba sarcàstico.
– ¿Dónde está tu madre? -preguntó por fin, mirando alrededor. Parecía sorprendido de no verla allí, en zapatillas y con una taza de té.
– Cuando he llegado ya no estaba.
– ¿A qué hora has vuelto?
– A las cuatro y media.
– Qué raro -comentó echando un vistazo al reloj-. ¿Y no ha llamado para avisar de que iba a salir?
– No.
– ¿Tampoco ha dejado una nota?
– No he visto ninguna -respondí al cabo de unos segundos-. Pero la verdad es que tampoco he mirado.
Normalmente, si no iba a llegar a casa a tiempo, mi madre escribía un mensaje en el bloc de notas que había junto al teléfono. Se me había olvidado echar una ojeada al llegar a casa. Papá fue al vestíbulo y volvió instantes después, negando con la cabeza.
– No hay ninguna. Debe de haberse retrasado en algún sitio. ¿Tienes hambre?
Lo pensé un momento.
– Estoy muerto de hambre.
***
A las ocho, mamá todavía no había llegado y papá empezaba a preocuparse. Llamó por teléfono a varias amigas de mi madre, pero tampoco sabían nada de ella. Supuse que deseaba telefonear a más gente, pero en una ocasión anterior lo había hecho y hubo problemas. Aquella vez resultó que mamá se había encontrado con alguien que conocía en la biblioteca, fueron a tomar una copa y se quedaron más rato del que pretendían.
– ¿Acaso no puedo tener vida propia? -preguntó al enterarse de las pesquisas telefónicas de papá-. ¿O he de pedirte primero que autorices mis planes?
– No -contestó papá a la primera pregunta, sonriendo-. Y sí.
Como de costumbre, creyó que estaba siendo gracioso. Mamá pasó varios días sin dirigirle apenas la palabra, y Pete y yo teníamos que preparar la cena porque papá aseguraba que era incapaz de hervir agua sin quemar el cazo.
– Será mejor que te vayas a la cama -me dijo a las nueve y media, visto que mamá aún no había vuelto.
– Pero si estoy de vacaciones… -me quejé-. Mañana no tengo colegio.
– Aun así, necesitas dormir. De modo que obedece, jovencito, por favor.
Normalmente habría intentado quedarme un poco más, pero papá estaba preocupado. También yo empezaba a estarlo, así que supuse que sería mejor preocuparme solo en mi habitación que allí abajo con él. De manera que subí y puse un cedé, pero al cabo de unos segundos lo quité porque quería oír el ruido de las llaves en la cerradura cuando mamá llegara.
Me acerqué a la ventana y miré afuera. El ventanal de la señora Kennedy estaba enfrente del mío y a veces la veía en su dormitorio, cuando corría las cortinas antes de acostarme. Una vez la había visto en sujetador y me había ruborizado, aunque estuviera solo en mi habitación. Ella no se dio cuenta de que me encontraba allí espiándola, pero cuando cerré las cortinas me pareció que volvía la cabeza. Después, durante meses fui incapaz de mirarla a los ojos.
Me puse el pijama y me concentré en tratar de flexionar los dedos de los pies uno por uno sin mover los demás, aunque no lo conseguí.
Había empezado a leer David Copperfield, de Charles Dickens, pero cuando traté de retomar la lectura no pude concentrarme y me quedé atascado en la misma línea.
Entonces oí un coche en el sendero de entrada, pero no sonaba como el de mamá. El suyo era un vehículo pequeño y lo llamaba Bertha, lo que siempre me hacía reír. Aunque una vez que estaba de mal humor le había dicho que era una estupidez ponerle nombre a un coche, y ella había respondido que no debía tomarme las cosas tan en serio, que sólo se trataba de una broma insignificante. Al principio pensé que el coche pasaría de largo por delante de nuestra casa, pero entonces lo oí detenerse. El motor se apagó y las portezuelas se abrieron y se cerraron.
Читать дальше