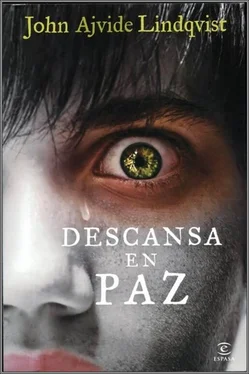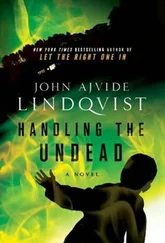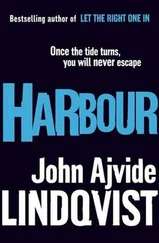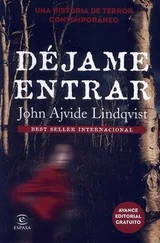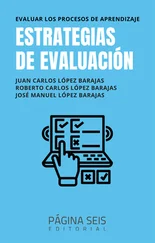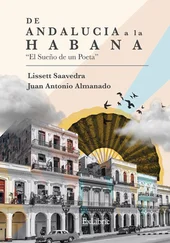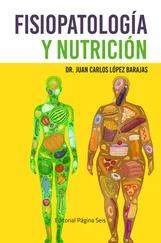Entonces vio que estaba rota la ventana que había en la pared de enfrente. La luz se reflejó en los trozos de vidrio esparcidos por el suelo y por la mesa. Había algo encima de la mesa, entre los cristales. Supuso que sería una rata. Dio dos pasos para verla de cerca.
«No. Aquello no era una rata».
Era una mano cortada, una mano de fina piel arrugada por el agua. El dedo índice estaba descarnado por arriba y sólo quedaba el hueso delgado como un palillo.
Mahler tragó saliva mientras le daba la vuelta a la mano con el extremo del hacha. Aquélla yació inerte sobre las esquirlas de vidrio. Él resopló. ¿Qué se había esperado? ¿Que saltara y le agarrara del cuello? Alumbró el exterior a través de la ventana y sólo vio las rocas que sobresalían por encima de la cortina de enebros.
– Está bien -le dijo a Anna al volver a la cocina-. Tendré que salir a mirar fuera.
– No…
– ¿Qué vamos a hacer si no? Irnos a dormir y esperar que…
– … alo…
– ¿Qué?
– Es malo.
Mahler se encogió de hombros y levantó el hacha.
– ¿Fuiste tú quien…?
– Tuve que hacerlo. Quería entrar.
El subidón de adrenalina que lo había mantenido en tensión desde que oyó en el mar el grito de Anna empezaba a aplacarse, y estaba muerto de hambre. Jadeante, se dejó caer en el suelo junto a su hija. Se acercó la cesta frigorífica, extrajo un paquete de salchichas y devoró dos; luego, le ofreció el paquete a Anna, pero ella las rechazó con una mueca.
Él se comió otras dos salchichas más, pero era como si el hecho de masticar sólo le diera más hambre. Cuando se tragó aquella masa pastosa, le preguntó:
– ¿Y Elias?
Anna miró el bulto que tenía en brazos y dijo:
– Tiene miedo. -La voz de Anna sonaba castigada, pero audible.
Gustav sacó un paquete de bollos de canela y se comió cinco. Más masa pastosa que tragar. Bebió unos cuantos tragos del cartón de leche y sintió que seguía teniendo tanta hambre como antes, con la diferencia de que ahora, además, le pesaba el estómago. Se echó hacia atrás y se tumbó en el suelo para hacer que el peso se desplazara y se repartiera.
– Volvemos a casa -anunció Anna.
Mahler iluminó con la linterna el bidón de gasolina guardado debajo del fregadero y dijo:
– Podremos hacerlo si hay combustible en ese bidón. Si no, no.
– ¿No tenemos gasolina ?
– No.
– Yo creía que tú ibas a…
– No he podido.
Anna no dijo nada, lo cual a él le pareció peor que si se lo hubiera reprochado. La rabia empezó a agitarse poco a poco en su pecho.
– He trabajado -dijo él- todo el tiempo desde que…
– Ahora no -le atajó Anna-, déjalo.
Él apretó los dientes, se dio una vuelta, se arrastró hasta el bidón de gasolina y lo levantó. No pesaba casi nada, puesto que estaba vacío.
«Menudos idiotas», pensó. «Menudos idiotas, mira que no tener gasolina de reserva…».
Oyó a Anna dando un resoplido desde la puerta y recordó que ella estaba al tanto de sus pensamientos. Se levantó despacio y recogió la linterna y el hacha.
– Tú sigue ahí sentada riéndote -le dijo. Blandió el hacha mientras se dirigía hacia la puerta y añadió-: Y voy yo y… -Anna no se movió.
– ¿Me vas a dejar a salir?
– No es como Elias -observó ella-. Éste ha estado solo, éste…
– ¿Quieres apartarte de la puerta?
Anna le miró a los ojos.
– ¿Y qué hago yo? -le dijo-. ¿Qué hago yo si… te pasa algo?
El padre se echó a reír con acritud.
– ¿Es eso lo que te preocupa? -Sacó el móvil del bolsillo, lo encendió e introdujo su número de pin, se lo dio a su hija y le dijo-: Uno, uno, dos. Si ocurre algo.
Anna miró el teléfono como para comprobar si había cobertura y sugirió:
– Vamos a llamar ahora.
– No -repuso Mahler alargando la mano hacia el teléfono-. Entonces me quedo yo con él. -Ella suspiró y escondió el aparato debajo del edredón-. ¿No vas a llamar?
La chica negó con la cabeza y soltó la puerta.
– Papá, hacemos mal.
– Ya, ya -replicó él-. Eso es lo que a ti te parece.
Abrió la puerta y recorrió con la luz de la linterna las rocas, la hierba y los arbustos de frambuesas. Cuando levantó la linterna de manera que ésta alumbrara un resquicio en la cortina de alisos plantados entre la casa y el mar, vio a una persona tendida en las rocas ligeramente inclinadas hacia el canal. De hecho, no hacía falta luz artificial, la luna bastaba para distinguir la figura blanca tumbada encima de las rocas, con la cabeza a ras del agua.
– Lo veo -dijo él.
– ¿Qué piensas hacer?
– Quitarlo de en medio.
Mahler se alejó de la casa. Anna no cerró la puerta como él pensaba que iba a hacer ella. Avanzó unos pasos hacia aquel ser y se dio la vuelta. Anna seguía en el umbral, abrazando el bulto y mirándole a él.
Quizá debería haberse sentido satisfecho o conmovido, pero se vio cuestionado; tuvo la impresión de que Anna no se fiaba de él y ahora se quedaba mirando para verle fracasar una vez más.
Cuando llegó al borde de la playa, después de pasar al lado del bote, descubrió lo que estaba haciendo aquel ser. Estaba bebiendo. Se había tumbado cuan largo era y se llevaba el agua del mar a la boca con la mano que le quedaba.
Mahler apagó la linterna y se acercó con sigilo sobre las húmedas algas, agarrando con fuerza el hacha.
«Quitarlo de en medio».
Eso era lo que iba hacer. Quitárselo de en medio.
Mahler se encontraba a poco más de veinte metros del individuo cuando éste se levantó. Aquello era una persona y no lo era. La luz de la luna era suficiente para ver que le faltaba buena parte del cuerpo. La suave brisa marina traía consigo un hedor a pescado podrido. El periodista vadeó unos metros entre los carrizos y subió a la roca donde le estaba esperando aquel ser. Tenía la cabeza ladeada como si no pudiera creer lo que veían sus ojos.
«¿Ojos?».
No tenía ojos. Movía la cabeza de un lado a otro como si olfateara, o buscara el ruido de sus pasos. Cuando se hallaba a tan sólo unos metros de él, Mahler vio que a aquel tipo le habían arrancado la piel del pecho a mordiscos, y que las costillas destacaban blancas a la luz de la luna. Advirtió un movimiento entre los huesos y jadeó al creer que lo que se agitaba era el corazón del monstruo.
Alzó el hacha y encendió la linterna, apuntando hacia aquel ser para deslumbrarlo, si es que tenía ojos con los que ver. El haz luminoso hizo que aquella figura se recortara blanca como la tiza contra el mar de fondo, y ahora vio Mahler cuál era la causa de los movimientos: dentro del pecho tenía enroscada una gruesa anguila negra, como encerrada en una nasa, que estaba abriéndose camino hacia fuera a mordiscos.
Una especie de reflejo compasivo hizo que Mahler, para no mostrar su asco, se diera media vuelta antes de que los alimentos que se había comido se le revolvieran dentro del estómago y fueran expulsados. Salchichas, bollos y leche salieron vomitados sobre las rocas y se escurrieron hacia el agua. Antes de que dejara de sentir náuseas se volvió para no estar de espaldas a aquel monstruo.
Los vómitos seguían fluyendo entre sus mandíbulas convulsas, resbalándole por la barbilla. Vio a la anguila dando algunas sacudidas dentro del pecho y en medio del silencio oyó los ruidos que hacía su cuerpo de serpiente al resbalarse sobre la carne que quedaba dentro de su cárcel. Mahler se pasó la mano por la boca, pero los dientes no querían dejar de castañetear.
Su repugnancia era tan grande que lo único que tenía en la cabeza era una aversión incontrolable, la idea fija de deshacerse de él, matarlo, hacer desaparecer aquella abominación de la superficie de la tierra.
Читать дальше