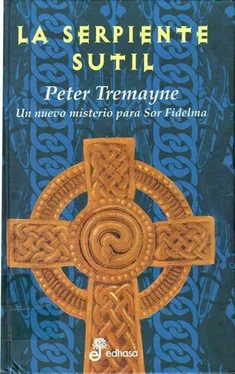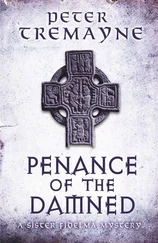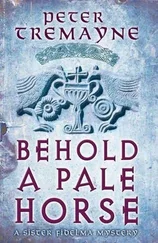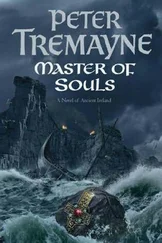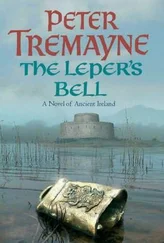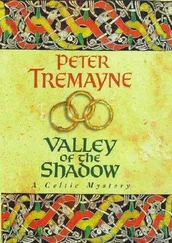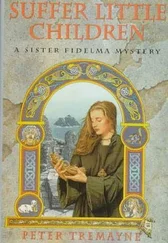La muchacha no contestó.
– Sé que os aconsejó la abadesa Draigen -continuó Fidelma pinchándola verbalmente.
– La abadesa Draigen tiene muchos conocimientos -soltó Lerben-. ¿Por qué había de dudar de ella?
– Admiráis a la abadesa Draigen. Lo entiendo. Pero desconoce la ley.
– Defiende nuestros derechos. Los derechos de las mujeres -refutó Lerben.
– ¿Hay necesidad de defender los derechos de las mujeres? ¿Acaso las leyes de los cinco reinos no son lo bastante precisas respecto a la protección de las mujeres? Las mujeres están protegidas del estupro, del acoso sexual e incluso del ataque verbal. Y son iguales ante la ley con respecto a los hombres.
– A veces eso no es suficiente -replicó la joven con seriedad-. La abadesa Draigen se da cuenta de las debilidades de nuestra sociedad y hace campaña para conseguir más derechos.
– Eso no lo entiendo. Tal vez pudierais explicármelo. Veis, si la abadesa quiere más derechos para las mujeres, ¿por qué expone que las leyes del Fénechus se han de rechazar y que hemos de aceptar las nuevas leyes eclesiásticas? ¿Por qué se muestra a favor de los Penitenciales que se alimentan de la filosofía del derecho romano? Esas leyes otorgan a las mujeres un papel servil.
Sor Lerben estaba deseosa de explicarse.
– Las leyes canónicas que Draigen desea apoyar harán que sea una mayor ofensa matar a una mujer que a un hombre. Una vida por una vida. En este momento todas las leyes de los cinco reinos dicen que se ha de pagar una compensación y que se ha de rehabilitar al asesino. Las leyes que sugiere la Iglesia romana son que el atacante debería pagar con su vida y sufrir dolor físico. La abadesa me ha mostrado algunos de los Penitenciales que dicen que si un hombre mata a una mujer como castigo hay que cortarle la mano y el pie y además ha de sufrir dolor antes de darle muerte.
Fidelma se quedó mirando con desagrado a la joven, que parecía tener un gran afán sanguinario.
– Y a una mujer se le puede dar muerte por la misma ofensa -indicó Fidelma-. ¿Y no es mejor buscar una compensación por la víctima, que exigir venganza contra el autor? ¿No es mejor intentar rehabilitar al que ha hecho mal y ayudar a la víctima, que exigir una venganza dolorosa con la que no se obtiene nada, sino un breve momento de satisfacción?
Sor Lerben sacudió la cabeza. Su tono era vehemente.
– Draigen dice que está en las Escrituras: «Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie…».
– A menudo se citan las palabras del Éxodo -interrumpió Fidelma cansada-. Seguro que es mejor atender a las palabras de Cristo. Mirad en el Evangelio de san Mateo y encontraréis estas palabras de Cristo: «Habéis oído lo que se ha dicho, ojo por ojo, diente por diente: pero yo os digo, no os resistáis al mal, sino que, a cualquiera que os pegue en la mejilla derecha, le ofrezcáis también la otra». Éstas son las palabras de nuestro Dios.
– Pero Draigen dijo…
Fidelma levantó una mano para acallar la réplica de la muchacha.
– Ningún compendio de leyes es perfecto, pero no tiene sentido rechazar unas leyes buenas y adoptar unas malas. Aquí las mujeres tienen derechos y están protegidas. Hay igualdad ante la ley. Para las leyes extranjeras que se están extendiendo por esta tierra mediante los Penitenciales sólo los ricos y la gente de rango pueden permitirse la ley.
– Pero la abadesa Draigen…
– No es una experta en leyes -interrumpió Fidelma con firmeza.
Desde luego no quería enzarzarse en un debate sobre los méritos de sistemas legales rivales, en particular con una joven que no sabía más que lo que le había dicho una autoridad parcial. Sabía con claridad que Draigen estaba a favor de los nuevos Penitenciales que, en opinión de Fidelma, amenazaban con minar las leyes de los cinco reinos.
Sor Lerben se sumió en un silencio huraño.
– Sé que admiráis a la abadesa -volvió a empezar Fidelma-. Eso es una actitud propia y correcta hacia la propia madre.
– ¿Lo sabéis? -preguntó sor Lerben levantando la barbilla en actitud defensiva.
– ¿Sin duda una abadía no es lugar para guardar un secreto? -preguntó Fidelma con suavidad-. Además, no hay ninguna ley ni en la Iglesia de Irlanda ni en la de Roma que prohíba el amor y el matrimonio entre un hombre y una mujer dedicados a la vida religiosa… Pero aquellos que apoyan las nuevas reglas eclesiásticas negarían ese amor -no pudo evitar añadir.
Fidelma sabía que en Europa, durante los dos últimos siglos, había surgido un grupo, pequeño pero vocinglero, que había expresado sus dudas respecto a la compatibilidad del matrimonio y la vida religiosa. Jerónimo y Ambrosio habían guiado a aquellos que pensaban que el celibato era una condición espiritual más elevada que el matrimonio y el amigo de Jerónimo, el papa Damasco, había sido el primero en expresar una actitud favorable hacia esa idea. Por el momento, incluso en Roma, sin embargo, los que estaban a favor del celibato todavía constituían un grupo pequeño, aunque sin duda influyente. Eran los que creían que el celibato debería ser obligatorio y habían influenciado en los Penitenciales. En aquel entonces, sin embargo, aún no tenían el respaldo del derecho eclesiástico de Roma.
Sor Lerben estaba atónita.
– ¿Cuánto lleváis en esta comunidad, Lerben? Supongo que desde que nacisteis.
– No. Cuando tenía siete años me dieron en adopción.
Era una antigua costumbre en los cinco reinos entre la gente pudiente enviar a los niños fuera de casa a los siete años para que los adoptaran o educaran, con un profesor. Para los niños esta adopción terminaba a los diecisiete años, para las niñas a los catorce.
– ¿Y regresasteis aquí a los catorce años? -preguntó Fidelma.
– Hace tres años -admitió la joven.
– ¿No pensasteis en ir a otro lugar que no fuera la abadía de vuestra madre?
– No, ¿por qué? Desde que me había ido habían cambiado muchas cosas. Mi madre había echado a todos los hombres.
– ¿Tanto os desagradan los hombres? -preguntó Fidelma, sorprendida.
– ¡Sí! -contestó la muchacha con vehemencia.
– ¿Y por qué?
– Los hombres son animales sucios y asquerosos.
Fidelma percibió la intensidad con que decía aquello y se preguntó qué experiencia había causado tal actitud.
– Sin ellos la especie humana se habría extinguido -indicó con suavidad-. Vuestro padre era un hombre.
– ¡Pues que se extinga! -exclamó la muchacha sin cortarse-. Mi padre era un cerdo.
El odio que se percibía en los rasgos de la joven llegó a asombrar a Fidelma.
– ¿Supongo que habláis de Febal?
– Sí.
Fidelma empezó a concebir una idea.
– ¿Así que es vuestro padre el que ha influido en vuestra predisposición hacia los hombres?
– Mi padre… ¡así se muera!
Las maldiciones eran pérfidas.
– ¿Qué os hizo vuestro padre para que lo odiéis así?
– Es lo que le hizo a mi madre. No quiero hablar de mi padre.
Sor Lerben estaba pálida y Fidelma vio que su delgado cuerpo se estremecía de aversión. Fidelma empezó a darse cuenta de que la muchacha albergaba un gran conflicto.
– ¿Y habéis encontrado consuelo aquí? -continuó preguntando deprisa-. ¿Habéis hecho amistad con alguna de las otras hermanas?
La muchacha se encogió de hombros con indiferencia.
– Algunas.
– Sin embargo, sor Berrach, no.
Lerben se estremeció.
– ¡Esa tullida! Tenía que haber muerto al nacer.
– ¿Y sor Brónach?
– Una vieja estúpida. ¡Siempre anda alrededor de esa débil de Berrach! Ya ha vivido lo que tenía que vivir.
Читать дальше