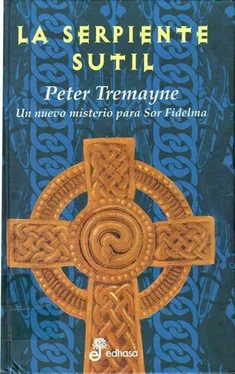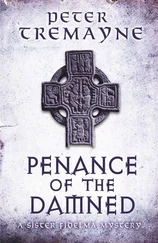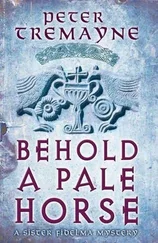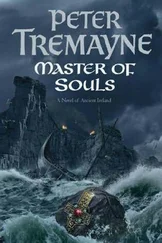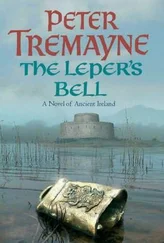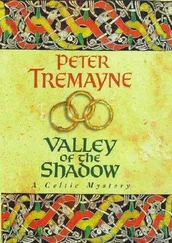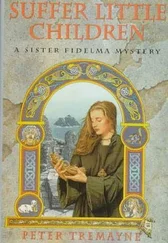Sor Brónach dejó escapar un gruñido y lanzó una mirada por encima del hombro hacia sor Síomha, que estaba inclinada y observaba fijamente lo que acababa de descubrir.
– ¿Qué significado puede tener esto, hermana? -dijo sor Síomha con voz tensa, casi ruda.
El rostro de sor Brónach mostraba gravedad. De nuevo volvía a controlar totalmente sus emociones.
Respiró profundamente antes de responder con tono mesurado, mientras dirigía la mirada hacia abajo al pobre crucifijo de cobre forjado y bruñido. Obviamente aquel objeto tan barato no pertenecía a ninguna persona rica o de rango.
– Significa que hemos de llamar a la abadesa Draigen, buena hermana. Quienquiera que fuera esta pobre chica decapitada, yo creo que era una de las nuestras. Era una hermana de la fe.
Lejos, procedente de la diminuta torre de su comunidad, oyeron el tañido del gong que señalaba el paso de otro período de tiempo. De repente las nubes se fueron espesando. Unos fríos copos de nieve volvían a amontonarse en las montañas.
El Foracha, el barco costero de Ross, marino de Ros Ailithir, realizaba una rápida travesía siguiendo la costa sur del reino irlandés de Muman. Un viento helado del este hinchaba sus velas y silbaba entre los cabos tensos del aparejo, haciendo sonar el cordaje bien estirado como las cuerdas de un arpa. Hacía buen día, aparte de los fuertes vientos marinos que soplaban de la lejana costa. Una multitud de aves marinas daban vueltas alrededor del barquito, batiendo sus alas contra las ráfagas para mantener la posición; las gaviotas chillaban con su curioso quejido lastimero. Aquí y allá, algunos cormoranes robustos se lanzaban contra las olas y emergían con su presa, ajenos a los gritos celosos de las gaviotas y de los petreles. Y por encima de todas aquellas aves marinas estaba la especie que daba nombre al Foracha, los araos, con la parte superior de color marrón oscuro y el resto de un blanco puro; se movían en formaciones compactas para inspeccionar el barco y luego giraban y regresaban a sus colonias, densamente pobladas, situadas en los salientes de los escarpados acantilados.
Ross, el capitán del barco, permanecía junto al timonel en la caña del timón con los pies separados; mantenía el equilibrio contra el balanceo, mientras el viento empujaba las olas que chocaban contra el barco y lo hacían escorar a estribor. Parecía entonces que el pequeño barc se balanceaba lentamente, muy lentamente, hacia el desastre. Pero de repente se levantaba su proa sobre la ola, cabeceaba y se colocaba de nuevo hacia babor. A pesar del movimiento de balanceo del barco, Ross se mantenía en pie sin necesidad de agarrarse a nada; cuarenta años de vida en el mar le permitían prever cada cabezada y cada balanceo con un ajuste de su peso, sin moverse de sitio. En tierra, Ross era lunático e irritable, pero en el mar se encontraba en su elemento y conocía todos sus cambios de humor. Se convertía en una extensión de carne y hueso de su veloz velero, y sus ojos verdes y profundos, que reflejaban el humor cambiante del mar, observaban a la media docena de hombres que constituía su tripulación con cautelosa aprobación mientras iban y venían en sus tareas.
Nada escapaba a sus ojos brillantes, ni en el mar ni arriba en el cielo. Ya se había dado cuenta de que algunos de los pájaros que revoloteaban sobre su cabeza no solían verse en invierno, y había atribuido su presencia al tiempo suavemente otoñal que acababa de dar paso al frío invierno.
Ross era un hombre bajo y fornido, con cabello cano bien corto y una piel casi de color avellana, curtida por los vientos marinos. Era un hombre adusto y siempre tenía a punto un buen chillido cuando algo le disgustaba.
Un marinero alto, que acariciaba la caña del timón con sus nudosas manos, entornó los ojos y lanzó una mirada a Ross.
– Capitán… -empezó a decir.
– Ya lo veo, Odar -replicó Ross antes de que aquél acabara-. Lo llevo observando media hora.
Odar, el timonel, tragó saliva mientras miraba a su capitán con sorpresa. Hablaban de un barco con altos mástiles que se encontraba a una milla de distancia más o menos. Estaba a la vista, tal como Ross había indicado, desde hacía un rato. Pero el timonel se acababa de dar cuenta de que algo le ocurría al barco. Iba a toda vela y navegaba muy por fuera del agua. No tendría mucho lastre, había pensado el timonel. Pero lo más curioso era que llevaba un rumbo errático. De hecho, había cambiado dos veces de dirección de una manera tan poco convencional y tan caprichosa que el timonel había creído que iba a zozobrar. También se había fijado en que la gavia del barco parecía mal sujeta y se balanceaba en todas direcciones. Fue entonces cuando había decidido llamar la atención del capitán.
Ross no había dicho que llevaba observando el barco media hora para jactarse. Casi desde el primer momento en que lo había descubierto, se había dado cuenta de que o bien lo gobernaban marineros inexpertos, o bien algo pasaba a bordo. Las velas se hinchaban y desinflaban a cada impredecible golpe de viento, sin que al parecer hubiera nadie a bordo que corrigiera el rumbo del barco.
– Si sigue esa dirección, capitán -murmuró Odar-, pronto chocará contra las rocas.
Ross no contestó, pues él había llegado a la misma conclusión. Sabía que, a una milla aproximadamente, por delante, había algunas rocas medio sumergidas, cuyo granito de color negro surgía entre las corrientes de espuma marina que producían las olas al chocar contra ellas con gran estruendo. Además, Ross sabía que alrededor de aquellos baluartes graníticos había una línea de arrecifes submarinos sobre la cual se podía deslizar un pequeño velero como su barc, pero aquel barco no.
Ross dejó ir un leve suspiro.
– Prepárese para girar hacia él, Odar -le gruñó al timonel. Luego gritó las órdenes a su tripulación-: ¡Listos para soltar la vela mayor!
Con gran precisión, el Foracha cambió de rumbo con una bordada y todo el viento de espaldas, de manera que casi volaba sobre las olas en dirección a la gran nave. Recorrió aquella distancia a gran velocidad, hasta que no se encontraba más que a la distancia de un cable, y entonces Ross se acercó a la barandilla, ahuecó las manos delante de la boca y se puso a gritar.
– Hóigh! - chilló-. Hóigh!
No respondió nadie en la nave oscura y dominante.
De repente, y sin avisar, el viento cambió de dirección. La alta y oscura proa del barco se giró y, con las velas hinchadas, la nave se dirigió hacia ellos como un monstruo marino furioso.
– ¡Todo a estribor! -gritó Ross al timonel.
Fue lo único que pudo hacer, mientras observaba con impotencia cómo el gran barco se les echaba encima sin piedad.
Con una lentitud agónica, la proa del Foracha consiguió levantarse y la gran embarcación pasó arañando el costado del velero; golpeó el barquito y éste escoró, se bamboleó y se quedó dando sacudidas tras el paso del buque.
Ross se quedó temblando de furia mientras miraba la popa de la nave. El viento había amainado repentinamente y la vela mayor del barco se había desinflado.
– ¡Así le parta un rayo al capitán de ese barco! ¡Malos vientos se lo lleven! ¡Que se pudra en su tumba!
Las maldiciones iban saliendo por la boca de Ross, mientras agitaba rabioso su puño contra la mole.
– Así muera sin un sacerdote en una ciudad sin clero…
– ¡Capitán! -La voz que lo interrumpió era femenina, tranquila pero autoritaria-. Creo que Dios ya ha escuchado suficientes maldiciones por ahora y sabe que estáis enfadado. ¿A qué se deben estas blasfemias?
Ross se giró. Había olvidado por completo a su pasajera que, hasta aquel momento, había estado descansando en el camarote principal del Foracha.
Читать дальше