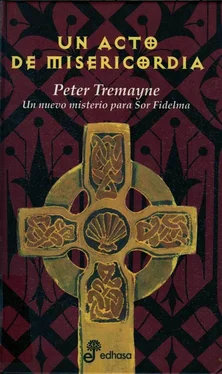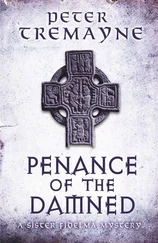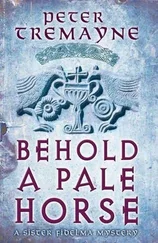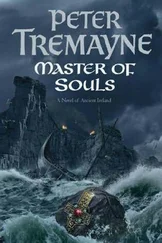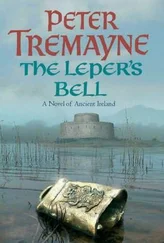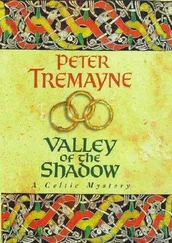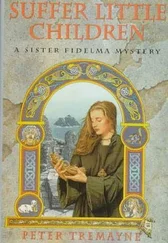* * *
Fidelma volvió al presente de malhumor.
– Muy bien, Cian -dijo con desgana-. Hablemos si quieres.
Fidelma no hizo esfuerzo alguno por hacerle sentir cómodo. Cian intentó dominar la situación bajando unos escalones para hacerla descender hasta el comedor a fin de que pudieran sentarse, pero ella no se movió, impidiéndole avanzar. Estaban de pie en el espacio estrecho entre los camarotes y Fidelma obstaculizaba el paso.
Cian tomó la iniciativa.
– Han pasado muchos años desde la última vez que nos vimos, Fidelma.
– En concreto, diez -interrumpió ella, tajante.
– ¿Diez años? Y tu nombre es ahora pronunciado como el de quien ha cosechado fama. Me dijeron que regresaste para proseguir los estudios con el brehon Morann.
– Es evidente. Tuve suerte de que me readmitiera en su escuela después de casi malbaratar mis posibilidades.
– Yo pensaba que querías dedicarte a la enseñanza y no al derecho.
– Yo quería muchas cosas cuando era joven. Cambié de idea al descubrir que tenía talento para obtener la verdad de quienes pretendían ocultarla. Desarrollé ese talento a partir de la cruda experiencia.
Cian no acentuó el tono mordaz de ella. Se limitó sonreír con aire distraído, sin darse por aludido.
– Me alegro de que hayas prosperado en la vida, Fidelma. Es más de lo que yo he conseguido en la mía.
Fidelma esperó a que Cian explicara algo más, y luego añadió con acritud:
– Me sorprende que hayas renunciado a tu profesión para llevar una vida religiosa. Pues, de todas las vocaciones que existen, la religiosa no es precisamente la que más se ajusta a tu temperamento, ¿no?
Cian se rió; había un desagradable tono taciturno en la carcajada.
– Has dado en el clavo enseguida, Fidelma. No fue decisión mía cambiar de profesión.
Aguardó en silencio una explicación.
Entonces Cian tomó su mano derecha con la izquierda y la levantó como si no pudiera hacerlo por sí misma. La sostuvo en el aire y la soltó. Ésta cayó con languidez. Cian volvió a reírse.
– ¿Quién quiere a un guerrero manco en la escolta del rey supremo?
Por primera vez desde el reencuentro con Cian, Fidelma advirtió que la mano derecha le colgaba junto al cuerpo y que empleaba la izquierda para todo. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Acababa de jactarse de su capacidad observadora y no se daba cuenta hasta ese momento de que Cian sólo tenía pleno uso de un brazo. ¡Menuda dálaigh estaba hecha! Abrigaba tanto odio por él, que lo veía con los mismos ojos de diez años atrás en Tara. No se había fijado en su estado actual. Le parecía recordar, no obstante, que Cian llevaba el brazo derecho oculto bajo el hábito. Un impulso compasivo la llevó a extender la mano para tocárselo levemente.
– Lo…
– ¿Lamentas? -la interrumpió, casi con un gruñido-. ¡No quiero lamentaciones de nadie!
Fidelma permaneció callada con la vista al suelo. Al parecer su actitud enfadaba a Cian.
– ¿No vas a decirme que es normal que un guerrero acabe siendo herido? ¿Que es uno de los riesgos propios de la profesión? -preguntó con sarcasmo.
Fidelma se sorprendió del gemido lastimero que iba quebrando su voz. Le pareció repulsivo y su compasión inicial se desvaneció con la misma rapidez que había surgido.
– ¿Por qué? ¿Eso es lo que quieres oír? -le echó ella en cara.
Su tono desató aún más la furia de Cian.
– Se lo he oído decir muchas veces a gente dispuesta a que los que son como yo hagan el trabajo sucio por ellos para luego repudiarnos.
– ¿Te hirieron en combate? -preguntó, desoyendo la acusación.
– Fui herido por una flecha en pleno antebrazo derecho; me perforó los músculos y dejó el brazo inservible.
– ¿Cuándo sucedió?
– Hace unos cinco años, durante las guerras de fronteras entre el rey supremo y el rey de Laigin. Mis compañeros me trasladaron a la Casa de los Pesares de Armagh. No tardaron en descubrir que ya no podía ser guerrero, así que en cuanto sané, me obligaron a entrar en la abadía de Bangor.
Era evidente que Cian consideraba que se le había tratado injustamente.
– ¿Te obligaron? -quiso aclarar Fidelma.
– ¿Qué iba a hacer sino? ¿Qué trabajo puede hacer un hombre con un solo brazo?
– ¿La herida es irreversible? En Tuam Brecain hay muy buenos médicos.
Cian movió la cabeza con un gesto de amargura.
– Ni eran ni son lo bastante buenos. Pasé unos años en la abadía realizando cuantas labores insignificantes podía con el brazo bueno.
– ¿Has consultado a otros médicos?
– Tal es el propósito de mi viaje -reconoció-. Me han hablado de un médico íbero llamado Mormohec que vive cerca del Santo Sepulcro de Santiago.
– ¿Y vuestra intención es visitar a Mormohec?
– Hay suficientes tumbas y sepulcros de hombres santos en los Cinco Reinos para que no me inspiren a viajar allende el mar para visitar otro. Sí, voy en busca de ese tal Mormohec. Es mi última oportunidad de recuperar una vida de verdad.
Fidelma levantó las cejas ligeramente.
– ¿Una vida de verdad? ¿Tu actual dedicación religiosa no te parece una vida de verdad?
Cian soltó una carcajada llena de sarcasmo.
– Tú me conoces, Fidelma. Me conoces muy bien. ¿Me imaginas viviendo una vida tranquila como un frater orondo, recluido entre las paredes de una abadía toda mi vida, o lo que queda de ella, cantando salmos piadosos?
– ¿Qué opina tu esposa?
Cian parecía desconcertado.
– ¿Mi esposa?
– Según recuerdo, te casaste con la hija del administrador del rey de Aileach. Una, se llamaba. ¿No fue por ello por lo que me dejaste sin más en Tara?
– ¿Una? -repitió Cian, haciendo una mueca como quien ha probado algo de sabor desagradable-. Una quiso divorciarse en cuanto los médicos declararon que mi herida era irreversible y que sería un lisiado para el resto de mis días.
Fidelma contuvo un gesto de pura satisfacción maliciosa. Se reprochó para sí que su sentir personal se inmiscuyera en la desgracia ajena, y a la vez la dominaba todavía lo ocurrido diez años atrás.
– Debió de ser un golpe duro… que te pagaran con tu misma moneda.
Las palabras afloraron antes de poder reprimirlas, pero Cian estaba distraído con sus pensamientos y no oyó el final de la frase que Fidelma había pronunciado con tanta satisfacción.
– Un golpe duro… Sí que lo fue. ¡Esa bruja mercenaria!
Fidelma desaprobó su vehemencia.
– Si no estuvieras ya divorciado, Cian, acabas de pronunciar uno de los motivos fundamentales por los que una mujer puede divorciarse de su esposo según las leyes de Cáin Lánamna - señaló con timidez.
Sin embargo, Cian no se refrenó.
– Diría cosas peores de ella si mereciera la pena.
– ¿Llegasteis a tener hijos?
– ¡No! -exclamó-. Ella decía que la culpa era mía, motivo al que se acogió para divorciarse, por no atreverse a reconocer la verdad: que no quería seguir viviendo con un hombre que ya no podría darle una vida de lujo.
– ¿Te acusó de esterilidad?
Fidelma sabía muy bien que la incapacidad sexual por parte del esposo podía ser causa de divorcio. Un hombre estéril era una de las causas que la ley contemplaba como motivo de divorcio. Fidelma dudaba que Cian, el arquetipo de hombre lozano y viril siempre dispuesto a demostrar su masculinidad, pudiera ser acusado de estéril. No obstante, no dejaba de ser irónico que él precisamente se hubiera divorciado por este motivo.
– Yo no era estéril. Ella no quería tener hijos -se quejó Cian con resentimiento en la voz.
– Pero el tribunal bien debió de exigir y examinar las pruebas para demostrar aquello de que se te acusaba, ¿no?
Читать дальше