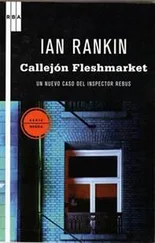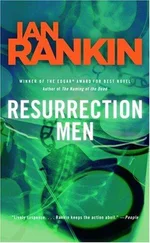En el momento en que entonaban otro himno Rebus se deslizó entre el gentío y fue al camposanto. La tumba estaba a unos ochenta metros en una propiedad familiar donde reposaban los restos del padre del difunto y de varios abuelos. Ya habían cavado la fosa, rodeada de trozos de paño verde. Se veía en el fondo agua de la neviza y, a un lado, el montón de tierra y barro. Rebus se alejó a fumarse un cigarrillo paseando por la zona y cuando acabó, no sabiendo qué hacer con la colilla, la apagó y la guardó en la cajetilla.
Oyó que subía el volumen de la música de órgano al abrirse las puertas de la iglesia. Se alejó de la tumba y fue a situarse entre unos chopos. Al cabo de media hora todo había terminado. No quedaban llantos, ni pañuelos, corbatas negras y miradas al vacío. Los dolientes se habían marchado llevándose las emociones y sólo quedaba la tarea de los sepultureros afanados en llenar la fosa. Se oyó el golpe de las puertas de los coches, los motores poniéndose en marcha y el lugar quedó vacío en cuestión de minutos. El cementerio recuperó su paz habitual sin voces ni llantos, sólo quedó el graznido desvergonzado de los cuervos y el ruido sordo de las palas.
Rebus se fue alejando hasta llegar a la parte trasera de la iglesia sin perder de vista el cementerio y oculto por los árboles y las tumbas. Eran lápidas desgastadas y pulidas y pensó que en esos tiempos era un privilegio ser enterrado en un recinto como aquél. Enfrente había un auténtico cementerio moderno mucho mayor. Leyó algunos apellidos, Warriston, Lockhart, Milroy, y constató la incidencia de mortalidad infantil. Era terrible perder un hijo o una hija y Alicia Grieve era el segundo que perdía.
Transcurrió una hora. La humedad calaba las suelas de sus zapatos y se le estaban quedando los pies helados. No dejaba de caer aguanieve y el cielo era un caparazón grisáceo que amortiguaba los ruidos terrestres. No fumaba para no llamar la atención y hasta controlaba la respiración imprimiéndole un ritmo lento y regular para que el vaho de su boca no desvelara su presencia. No era más que un individuo que asumía su condición de mortal, recordando otros entierros, de familiares, de amigos. No cesaban de acosarle fantasmas, y en aquellos días le acosaban con reticencia, con recelo ante su posible reacción; se le acercaban por sorpresa cuando estaba sentado a oscuras en el cuarto de estar escuchando música; se le acercaban en las largas noches en que estaba solo, formando un grupo de espíritus que gesticulaban y se movían sin hablar. También Roddy Grieve se uniría a ellos algún día. Aunque tal vez no, pues no era conocido suyo y poco tendría en común con su espíritu.
Había pasado todo el domingo tras la pista de Rab Hill. En el hotel le dijeron que el señor Hill se había marchado el día anterior, pero presionando un poco logró enterarse de que hacía ya dos días que no le habían visto y de que el señor Cafferty había comentado que su amigo había tenido que irse de viaje. Se había hecho cargo de la cuenta de la habitación, pero él seguía alojado en la suya y no había dicho cuándo se iba. Cafferty era a quien menos deseaba Rebus preguntar sobre Hill. Le habían enseñado la habitación de éste y le dijeron que allí no había dejado nada. La bolsa de lona con que había llegado el señor Hill no estaba y nadie le había visto salir con ella.
La siguiente gestión de Rebus fue hablar con la funcionaria judicial encargada de la libertad condicional de Hill. Tardó un par de horas en localizar su número particular y a la mujer no le hizo la menor gracia que la llamara en domingo.
– Podría haber esperado a mañana.
Rebus no estaba tan seguro. Finalmente, la mujer le dio la información que quería: Robert Hill se había presentado dos veces y hasta el jueves no tenía que comparecer de nuevo.
– No creo que acuda -dijo Rebus antes de colgar.
Pasó la tarde del domingo sentado en el coche fuera del hotel, pero ni rastro de Cafferty o de Hill. El lunes y el martes volvió a Saint Leonard mientras debatían su futuro personas de tan alta jerarquía que para él no eran más que simples nombres. Finalmente siguió al frente de la investigación dado que Linford no tenía pruebas palpables de su acusación, pero él estaba casi convencido de que la resolución era más bien consecuencia de alguna intervención a favor suyo. Al parecer Gill Templer había argumentado que lo que menos necesitaba el Cuerpo era más publicidad negativa y que apartar a un inspector conocido de un caso importante habría atraído la atención de los buitres de los medios de información.
Un razonamiento que había calado en los más profundos temores de los de las altas esferas, aunque, según se decía, Carswell sí que había votado por la suspensión de empleo.
Otro favor que tenía que agradecer a Templer.
Al levantar la cabeza vio a un hombre con trinchera color crema que se dirigía a la tumba con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Iba deprisa y decidido. Rebus echó a andar sin perderle de vista. Era alto, de cabello abundante algo descuidado, y tenía cierto aire juvenil. Ya estaba parado en la tumba cuando él se aproximó. Los sepultureros daban los últimos toques para la ulterior colocación de la lápida. Rebus sintió esa especie de vértigo de los jugadores cuando tienen una buena racha. Estaba ya a tres pasos del hombre… Se detuvo y carraspeó. El desconocido se volvió ligeramente, enderezó la espalda y comenzó a alejarse con Rebus a la zaga.
– Me gustaría que me acompañara -dijo cortésmente mientras los sepultureros observaban la escena, pero el hombre prosiguió su camino en silencio.
Rebus repitió la invitación, añadiendo esta vez:
– Hay otra tumba que debería ver.
El desconocido aminoró el paso sin detenerse.
– Para su tranquilidad, sepa que soy policía, por si eso le tranquiliza. Puedo enseñarle mi identificación.
El hombre se detuvo a dos metros escasos de la puerta y Rebus se plantó ante él para verle la cara. Tenía la piel fláccida pero bronceada y sus ojos denotaban experiencia y humor y, sobre todo, miedo. Su barbilla era partida, con una incipiente barba grisácea. Rebus advirtió que acusaba el cansancio propio del viaje y su desconfianza ante alguien que le interpelaba en una tierra extraña.
– Soy el inspector Rebus -dijo sacando el documento identificativo.
– ¿A qué tumba se refiere? -preguntó el hombre casi en un susurro sin ningún acento escocés.
– A la de Freddy -contestó Rebus.
Freddy Hastings estaba enterrado en un lugar anodino de un cementerio de las afueras al otro extremo de la ciudad. Se detuvieron ante un montículo de tierra blanda parcialmente cubierta de hierba y sin lápida.
– No acudió mucha gente a su entierro -comentó Rebus-. Un par de colegas míos, viejos amores y un par de alcohólicos.
– No lo entiendo. ¿De qué murió?
– Se suicidó. Leyó una noticia en el periódico y decidió, Dios sabe por qué, que no valía la pena seguir ocultándose.
– Por el dinero…
– Gastó un poco al principio, pero después… algo hizo que lo pusiera a buen recaudo sin tocarlo. Quizá esperando que apareciera usted. O tal vez a causa del remordimiento.
El hombre no dijo nada. Unas lágrimas empañaron sus ojos; sacó el pañuelo para enjugárselas y se lo guardó con mano temblorosa.
– Hace fresquito aquí tan al norte, ¿verdad? -dijo Rebus-. ¿Dónde ha estado viviendo?
– En el Caribe. Tengo un bar allí.
– Eso queda muy lejos de Edimburgo.
– ¿Cómo ha dado conmigo? -replicó el hombre volviéndose hacia él.
– Quien ha dado conmigo ha sido usted. De todos modos, los cuadros me sirvieron de ayuda.
– ¿Qué cuadros?
– Los retratos que su madre, la señora Grieve, le ha estado haciendo desde que se fue.
Читать дальше