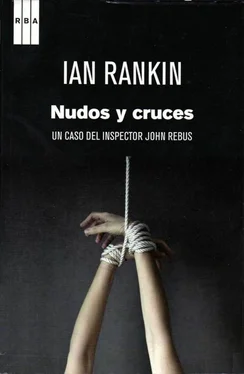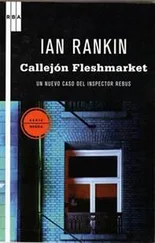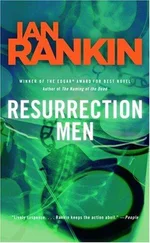– Espera…
– Que disfrutes del chapuzón, Rebus.
Me agarraron por las piernas y el tronco. En la oscuridad del saco, con el viento soplando salvajemente, comencé a pensar que todo había sido un grave error…
– Esperad…
Sentí que flotaba en el aire, a unos sesenta metros por encima del mar, entre los graznidos de las gaviotas, antes de que me dejaran caer.
– ¡Esperad!
– ¿Cómo dices, Rebus?
– ¡Quitadme al menos este puto saco de la cabeza! -grité desesperado.
– Tirad a este cabrón.
Y me tiraron. Floté en el aire un segundo antes de caer como un ladrillo. Caía en el vacío atado como un pavo de Navidad. Grité una o dos veces antes de estrellarme contra el suelo.
El duro suelo.
Quedé allí tirado mientras el helicóptero aterrizaba. Me rodearon todos riendo y volví a oír las voces extranjeras. Me levantaron y me arrastraron hasta la celda. Me alegré de tener tapada la cabeza con el saco porque así no veían que lloraba. En lo más íntimo de mi ser era un revoltijo estremecido de agujetas; serpientes de terror, de adrenalina y de alivio se enroscaban en mi hígado, mis pulmones y mi corazón.
Cerraron la puerta de golpe a mis espaldas; oí unos pasos arrastrados y unas manos me desataron con torpeza. Al quitarme la capucha tardé unos segundos en recobrar la visión.
Vi un rostro que parecía el mío. Otra vuelta de tuerca. Pero comprobé que era Gordon Reeve en el mismo instante que él me reconocía a mí.
– ¡Rebus! -exclamó-. Me dijeron que habías…
– A mí me dijeron lo mismo de ti. ¿Cómo estás?
– Bien, bien. Dios, me alegro de verte.
Nos abrazamos, sintiendo, aunque débilmente, la fuerza de otro ser humano, los olores del sufrimiento y la resistencia. Él lloraba.
– Eres tú -dijo-. No estoy soñando.
– Sentémonos -dije-. Casi no me tengo en pie.
Lo dije porque sus piernas no le aguantaban; se apoyaba en mí como en una muleta, y se sentó con agradecimiento.
– ¿Qué tal te ha ido? -pregunté.
– Aguanté firme un tiempo -contestó dándose un palmetazo en la pierna-. Hacía flexiones y gimnasia, pero me cansaba. Me han puesto drogas en la comida y tenía alucinaciones cuando estaba despierto.
– A mí me han dado somníferos.
– Esas drogas son muy distintas. Además, está la manguera a presión. Me rociaban con ella una vez al día, creo; con agua helada, que no acaba nunca de secarse.
– ¿Cuánto tiempo crees que llevas aquí?
¿Me veía él tan hecho polvo como yo le veía a él? Esperaba que no. Él no mencionó lo del lanzamiento desde el helicóptero y no quise preguntarle al respecto.
– Mucho -dijo-. Esto es absurdo.
– Siempre decías que nos reservaban algo especial y yo no te creía. Dios me perdone.
– No era esto precisamente lo que yo imaginaba.
– Pero sí que somos nosotros dos quienes les interesamos.
– ¿Qué quieres decir?
Hasta aquel momento no había pensado mucho en ello, pero ahora estaba seguro.
– Mira, cuando el centinela asomó la cabeza por la tienda aquella noche, no estaba sorprendido ni asustado. Creo que nos tenían en el punto de mira desde el principio.
– ¿Y qué es lo que quieren?
Yo le miré sentado allí, con la barbilla apoyada en el brazo. Éramos seres debilitados, excluidos. Las hemorroides nos devoraban como vampiros hambrientos, teníamos la boca reseca y ulcerosa, se nos caía el pelo, nos bailaban los dientes. Pero aún teníamos fuerza interior de sobra. Y eso era lo que yo no podía entender: ¿por qué nos habían puesto juntos si separados estábamos los dos a punto de desmoronarnos?
– ¿Qué pretenderán?
Tal vez trataban de infundirnos un falso sentimiento de seguridad antes de apretarnos más las tuercas. No se ve lo peor mientras podamos decir «esto es lo peor». Shakespeare, El rey Lear. No lo sabía en aquel momento, pero ahora sí. Dejémoslo.
– No lo sé -dije-. Nos lo dirán cuando llegue el momento, supongo.
– ¿Tienes miedo? -preguntó de pronto, mirando la siniestra puerta de la celda.
– Es posible.
– Tienes que estar muerto de miedo, John. Yo lo estoy. Recuerdo que una vez, cuando era niño, íbamos por la orilla de un río cerca de donde vivíamos, un río crecido, porque llevaba una semana lloviendo. Fue justo después de la guerra y había muchas casas en ruinas. Fuimos corriente arriba y llegamos hasta la tubería de una cloaca. Yo jugaba siempre con chicos más mayores, no sé por qué, y tenía que aguantar sus putas bromas, pero yo seguía yendo con ellos. Supongo que me gustaba ir con chicos que atemorizaban a los chavales de mi edad. Así que, aunque me trataban mal, me conferían cierto poder sobre los más pequeños. ¿Me entiendes?
Asentí con la cabeza, pero él no me miraba.
– La tubería no era muy ancha pero sí muy larga, y cruzaba el río a gran altura. Me dijeron que la atravesara yo el primero. Dios, qué miedo me entró. Tenía tanto miedo que, cuando iba por la mitad de la tubería, empezaron a temblarme las piernas y era incapaz de moverme. De pronto sentí los orines mojándome los pantalones y chorreándome por las piernas, y ellos, al verlo, se echaron a reír. Se reían de mí y yo no podía moverme ni echar a correr. Y se fueron todos, dejándome allí.
Yo pensé en las risas que oí mientras me arrastraban, después de la farsa del helicóptero.
– ¿A ti te ha ocurrido alguna vez algo así, Johnny?
– Creo que no.
– ¿Y por qué demonios te alistaste?
– Para largarme de casa. No me llevaba bien con mi padre. Su preferido era mi hermano pequeño, y yo me sentía marginado.
– Yo no he tenido hermanos.
– Ni yo, por así decir. Tuve un adversario.
«-Voy a despertarle.
– Ni se le ocurra.
– No está contando nada. Continúe.»
– ¿En qué trabajaba tu padre, Johnny?
– Era hipnotizador. Hacía subir a gente al escenario para hacer tonterías.
– ¡No me digas!
– De verdad. Mi hermano pensaba seguir sus pasos, pero yo no. Por eso me fui. No creas que lo sintieron.
Reeve contuvo la risa.
– Si fueran a vendernos tendrían que ponernos una etiqueta que dijera «bastante estropeado», ¿eh, Johnny?
Me eché a reír, más de lo necesario, y nos pasamos los dos el brazo por los hombros para darnos calor.
* * *
Dormíamos uno junto a otro, meábamos y defecábamos uno delante del otro, hacíamos gimnasia a la par y resistíamos juntos.
Reeve tenía un trozo de cordel y lo enrollaba y desenrollaba, haciendo los nudos que nos habían enseñado en el entrenamiento. Eso me llevó a explicarle lo del nudo gordiano.
También jugábamos al tres en raya [1]trazando las casillas en la pared de la celda con las uñas. Reeve me enseñó un truco con el que, como mínimo, conseguías empatar. Habíamos jugado más de trescientas partidas y él había ganado dos tercios de las veces. Era un truco muy sencillo.
– Llenas la primera casilla de la esquina izquierda de arriba y luego la opuesta en la diagonal y ya no pierdes.
– ¿Y si el adversario la ha llenado con una cruz?
– Aún puedes cubrir la otra esquina y ya ganas.
Reeve pareció animarse al decirlo y se puso a bailotear por la celda. Después me miró.
– John, eres como el hermano que nunca tuve.
De pronto me cogió la mano, me hizo un arañazo en la palma con la uña, él se hizo otro en la suya y nos restregamos las palmas, mezclando nuestra sangre.
– Ahora somos hermanos de sangre -dijo Gordon sonriente.
Yo le sonreí, consciente de su gran dependencia y de que si nos separaban él no lo soportaría.
A continuación se arrodilló ante mí y me dio otro abrazo.
Читать дальше