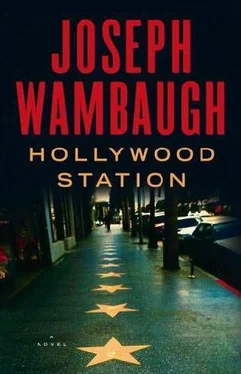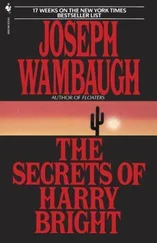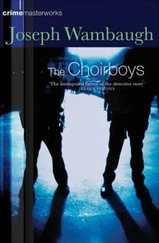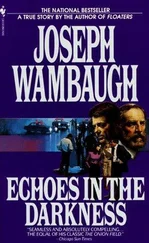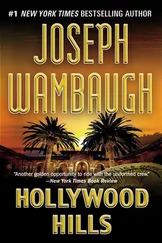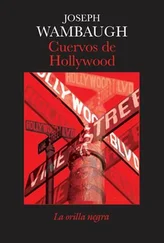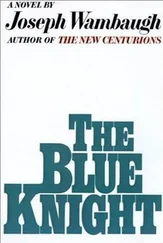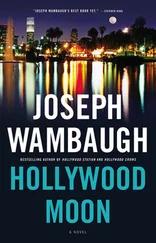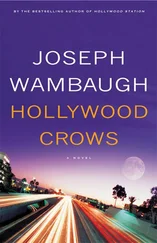– El primero y el último -dijo Viktor.
– Será cosa de rusos -dijo Charlie sacudiendo la cabeza.
– No soy ruso -dijo Viktor con paciencia-, soy ucraniano.
– Tráigame kielbasa si El Gulag es un local limpio -le dijo Charlie.
– Eso es polaco, no ruso -dijo Viktor dirigiéndose a la puerta.
– Polaco, ruso, ucraniano…, ¡no sea pesado, Viktor! -se quejó Charlie.
Cosmo llamó a la puerta del despacho de Dmitri y una voz le dijo: «Adelante».
Al entrar cojeando vio a Dmitri en su alta silla negra detrás de la mesa, pero esta vez no tenía los pies encima ni estaba viendo porno exótico en la pantalla del ordenador. Un hombre mayor que él, con traje oscuro y corbata de rayas, calvo salvo por un ralo flequillo, estaba sentado en el sofá de piel que se apoyaba en la pared.
Al lado de la ventana que daba al patio de fumadores, donde había tenido lugar el asesinato, estaba el camarero georgiano, con camisa blanca almidonada, pajarita negra y pantalones negros. Tenía el pelo negro y ondulado, más espeso aún que Cosmo, y la mandíbula cuadrada y oscura, una mandíbula con la que no podía ninguna navaja de afeitar. Saludó a Cosmo con un gesto de la cabeza.
– ¡Aquí está el tipo ogcurrente! -lo saludó Dmitri con su impenetrable sonrisa-. Encantado de conocer al señor Grushin, Cosmo, y enséñale la mercancía que tienes en venta.
– Tengo una muestra -dijo Cosmo; la sonrisa de Dmitri desapareció y las comisuras de la boca se le quedaron pálidas. Entonces Cosmo añadió rápidamente-: Ilya tienes los demás todos diamantes, está abajo. No preocupas, hermano.
– No me preocupo -dijo Dmitri sonriendo de nuevo-. ¿Por qué estás tan herido?
– Lo explicaré después -dijo Cosmo. Sacó una bolsa de plástico del bolsillo de la chaqueta y dejó sobre la mesa dos anillos, tres pares de pendientes y cinco diamantes sueltos.
El señor Grushin se levantó y se acercó a la mesa. El georgiano acercó la silla del cliente a la mesa para que éste pudiera sentarse. El señor Grushin sacó una lupa de joyero del bolsillo y examinó cada objeto a la luz de la lámpara de la mesa; cuando terminó, hizo un gesto de asentimiento a Dmitri, se levantó y salió del despacho.
– ¿Puedo veo el dinero ahora, hermano?
Dmitri abrió el primer cajón, sacó tres fajos grandes de billetes y los dejó en la mesa ante sí. No invitó a Cosmo a sentarse.
– De acuerdo, mi amigo -dijo Dmitri-, cuéntame qué pasó en el cajero y cuándo tendré la mitad del dinero.
Cosmo notó humedad en las axilas y las manos se le humedecieron también al señalar al georgiano con la buena.
– Nos da un coche no bueno. ¡El coche muere cuando salimos del cajero!
El georgiano dijo unas palabras rápidas en ruso a Dmitri que Cosmo no entendió, y luego se volvió hacia él con el ceño fruncido.
– ¡Tú mientes! El coche es bueno. Yo conduce el coche. Tú mientes.
– No, Dmitri -dijo Cosmo, con el estómago y las tripas revueltas-. ¡Ese georgiano miente! Tenemos que llevar el coche lejos del cajero y aparcar en la casa de un tipo conozco. ¡Casi nos coge la policía!
– ¡Tú mientes! -repitió el georgiano, y dio un paso amenazador hacia Cosmo, pero Dmitri levantó la mano y lo detuvo.
– Basta -dijo a los dos.
– Digo la verdad, hermano -insistió Cosmo-, lo juro.
– Bien, Cosmo, ¿dónde está el dinero del cajero? -preguntó Dmitri.
– El hombre donde llevamos el coche no bueno, su mujer roba nuestro dinero y deja su hombre. Pero no preocupes, la encontraremos y tenemos el dinero.
– Ese hombre -dijo Dmitri con calma-, ¿no sabe nada de mí? ¿Nada del Gulag?
– ¡No, hermano! -dijo Cosmo-, ¡Jamás!
– ¿Y qué es ese hombre? ¿Cómo se llama?
– Farley Ramsdale -dijo Cosmo-, es drogadicto.
– ¿Dejas mi dinero con un drogadigcto? -preguntó Dmitri sin podérselo creer, mirando a Cosmo y al georgiano alternativamente.
– ¡No puedo hago otra cosa, hermano! -dijo Cosmo-. Ese georgiano nos da un coche pero no anda. Y Farley no está en su casa, así que escondemos el coche en su garaje y el dinero debajo de su casa. ¡Pero la maldita adicta encuentra el dinero y escapa!
Cosmo tenía la boca seca como arena y hacía un ruidito hueco cada vez que la abría para hablar. El georgiano lo miraba amenazadoramente, pero Cosmo no podía apartar la vista de los treinta y cinco mil dólares. Era un montón de dinero mayor de lo que se había imaginado.
– Vete buscar a Ilya -dijo Dmitri-. Tráela aquí, yo os invito a beber y terminamos el trato de los diamantes, y me cuentas cómo va a coger a la adigcta y me dices cuándo traes mi dinero del cajero.
Era el momento que Cosmo temía. Haría lo que Ilya le había dicho que hiciera sin importar el resultado. Tragó saliva dos veces.
– No, hermano -dijo al fin-. Ahora cojo el dinero y tu georgiano baja conmigo abajo, al bar, Ilya va al cuarto de baño y saca los diamantes de lugar seguro y da los diamantes al georgiano. Abajo hay mucha gente, más seguro para todos nosotros.
– Cosmo -dijo Dmitri tras lanzar una carcajada-, ¿la información de tele y periódico es correcta? ¿Cuánto había en cajero?
– Noventa y tres miles -dijo Cosmo.
– La señora de la tele dijo cien mil -replicó Dmitri-, pero es igual, te creo. Eso significa me debes cuarenta y seis mil y quinientos dólares, y yo te debo treinta y cinco mil dólares. Así, un poco de matemáticas y sabemos me debes once mil y quinientos dólares. Y también los diamantes. Es muy fácil, ¿no?
Cosmo sudaba la gota gorda. Tenía la camisa empapada y no paraba de secarse las manos en los pantalones, allí de pie como un niño, mirando a ese ruso pervertido y al matón georgiano, que estaba de pie a su lado. Deseaba con todas sus fuerzas tocar la Beretta, fría contra el sudor de la espalda.
– ¡Por favor da tres minutos para explico el coche roba este georgiano es por qué todos los problemas de todo el mundo!
Al Oráculo le sorprendió ver el coche del investigador en la zona roja, al lado este del club, donde también tuvo que dejarlo él porque en el atestado aparcamiento era imposible. Se preguntó qué investigador estaría dentro y por qué motivo. Cuando avanzaba hacia la puerta, un blanco y negro aminoró y se detuvo; Fausto tocó el claxon brevemente para llamarle la atención. El Oráculo se acercó al bordillo y se agachó a hablar.
– ¿Necesita compañía? -le dijo Budgie-. Nunca he entrado en uno de esos locales rusos tan de moda.
– De acuerdo, pero les vamos a dar un susto de muerte -dijo el Oráculo-, ya hay un equipo de investigadores dentro.
– ¿Y qué hacen? -preguntó Fausto.
– Quizá sea por el asesinato de la noche pasada -dijo el Oráculo-. ¿Cinco policías? Creerán que han vuelto a la Unión Soviética.
Cuando el Oráculo entró, seguido por Fausto y Budgie, vio a Andi y Brant un poco retirados, junto a los servicios, hablando con un tipo de esmoquin que supuso que sería el encargado Andrei.
El volumen de decibelios era ensordecedor, la pista de baile rebosaba de luces estroboscópicas y de colores, que bañaban a las parejas, jóvenes en su mayoría, que iban «agcudiendo», según diría Dmitri. Ilya, desde su taburete del final de la barra, no vio a los tres policías uniformados que acababan de entrar y que se dirigieron al estrecho pasillo que pasaba por la cocina. El Oráculo, Fausto y Budgie llamaron un poco la atención, pero no mucho, y sorprendieron a los investigadores.
– ¿Qué hacen aquí? -tuvo que gritar Andi para sobreponerse al volumen de la música-. ¡No me diga que ha habido otro asesinato en el patio del que todavía no sé nada!
– ¿Es usted Andrei? -preguntó el Oráculo al preocupado tipo del esmoquin.
Читать дальше