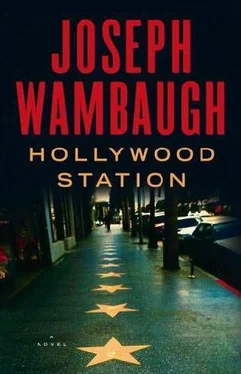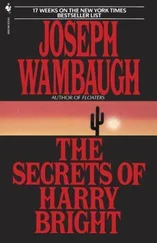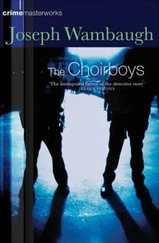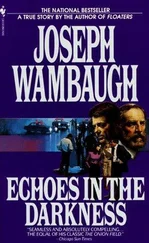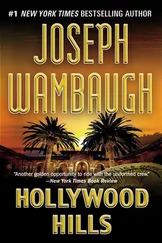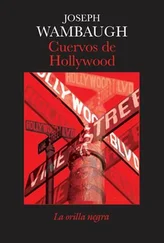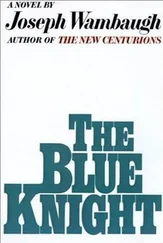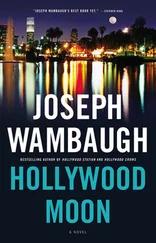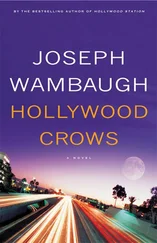– Esa boca de metro es una buena vía de escape al gueto -dijo el conductor-. Los camellos se mueven entre los trenes y los ganchos se mueven por el boulevard.
– ¿Qué es un gancho?
– Un tipo que se te acerca y te dice: «Te engancho lo que te haga falta». Últimamente suele ser crystal. Todo dios se mete meta. La metanfetamina es la droga de moda en las calles de Hollywood, indiscutiblemente.
Y eso le recordó su última noche en la metro, la que desembocó en una implantación de prótesis y una cadera derecha más fiable que un barómetro a la hora de predecir bajadas repentinas de temperatura y el factor viento gélido.
Aquella última noche en la unidad montada había salido con un compañero a reprimir a las masas e iban con los caballos por Hollywood Boulevard tranquilamente, por el lado del bordillo, al paso, dejando atrás al gentío nocturno de alrededor de la estación de metro, paseando en dirección oeste. De pronto se fijó en un gancho que los miraba muy nervioso.
«Vamos por ese tipo», le dijo a su compañero, que montaba una yegua llamada Millie.
Se apeó y soltó las riendas. Su compañero sujetó a los dos caballos y él se acercó al gancho a pie. Era un tipo blanco, escuálido y sudoroso, muy alto, quizá más que él, aunque el Stetson del uniforme y las botas de vaquero le hacían mucho más alto. Y entonces todo se torció de mala manera.
– Estaba yo ahí mismo hablando con un gancho -le dijo ahora a su compañero señalando la acera a la altura del Kodak Center-, y el tío de pronto da media vuelta y se larga por piernas. Visto y no visto. Empecé a perseguirlo pero Majar se espantó.
– ¿Tu compañero?
– Mi caballo. Major nunca se asustaba, te lo juro. ¡Se quedaba impávido en los entrenamientos, cuando tirábamos petardos y bengalas, tronco! Otros caballos se encabritaban y echaban a correr a toda leche, pero Majar ni pestañeaba. Menos aquella noche. Así son los caballos, gilipollas integrales, tío.
– ¿Y qué hizo?
– Primero se puso de manos en toda su estatura, como loco. Luego mordió el brazo a mi compañero. Parecía que le hubieran apretado el botón del máximo voltaje. A lo mejor un anfetamínico le disparó con una escopeta de aire comprimido, no sé. El caso es que me olvidé del gancho, que le dieran por el culo, y volví corriendo a ayudar a mi compañero. Pero Major no se tranquilizó hasta que fingí que iba a montar. Y entonces hice la majadería del siglo.
– ¿Qué fue?
– Montarlo. Se me ocurrió llevármelo al remolque y cerrar el garito por esa noche. Y eso hice, en vez de llevármelo por las riendas como habría hecho en mi lugar cualquiera que no tuviese burbujas en el cerebro.
– ¿Y?
– Volvió a espantarse y echó a volar por la acera.
No se le olvidaría en la vida aquella galopada por el Paseo de la Fama, levantando chispas y dispersando a turistas y mendigos, a ladrones de bolsos, mataos, madres embarazadas y monjas disfrazadas, y a Bob Esponja y tres Elvis, y pisoteando la estrella de Marilyn Monroe, James Cagney, Elizabeth Taylor, el maldito Liberace o quien estuviera allí, en aquel tramo del Paseo de la Fama, porque no sabía cuáles había pisoteado y nunca fue a comprobarlo.
Maldijo al gran caballo y, sujetándose con una mano, agitaba la otra a la multitud estremecida para que se apartara del medio. Aunque sabía que Major podía subir escaleras de cemento al galope, y lo había hecho en su larga carrera, también sabía que ni él ni ningún otro caballo de la policía montada podía correr por un firme de mármol, y menos aún con incrustaciones como las de aquella acera en la que la gente derramaba café Starbucks y refresco Slurpee impunemente.
Ningún caballo podía pisotear las leyendas de Hollywood de esa forma, de modo que quizá sí diera mal rollo. Y súbitamente, Major patinó como un hidroavión en el Slurpee y… rodó… por el suelo.
– ¿Y qué pasó luego, colega? -preguntó su compañero interrumpiendo el escalofriante recuerdo.
– En primer lugar, no hubo heridos, salvo Major y yo.
– ¿Fue grave?
– Dicen que aterricé en las huellas de las botas de John Wayne, justo ahí, a la puerta del Grauman. Dicen que también está ahí la primera huella del Duque. Yo no me acuerdo de botas, ni puños ni nada. Me desperté en una camilla, dentro de una ambulancia, con un técnico sanitario que me decía que sí, que estaba vivo, código tres aullando a todo meter en dirección al hospital presbiteriano de Hollywood. Tenía conmoción cerebral, tres costillas rotas y la cadera que me operaron después, y todo el mundo dijo que había tenido mucha suerte.
– ¿Y el jamelgo?
– Me dijeron que, al principio, Major estaba bien. Cojeaba, claro, y se lo llevaron en el remolque a Griffith Park, pero cuando llegó el veterinario, apenas se tenía en pie. Estaba malherido y empeoró. Tuvieron que darle pasaporte aquella misma noche. -Y añadió-. Los caballos son gilipollas integrales, tío.
Cuando su compañero lo miró, le pareció ver un brillo en sus ojos a la luz mezclada de fluorescentes y neón, faros delanteros y pilotos traseros, e incluso el reflejo luminoso de un foco dirigido al cielo que anunciaba al mundo: ¡Esto es Hollywood! Pero toda la luz que se derramaba sobre ellos convertía la nitidez del blanco y negro del vehículo en un borrón morado cardenal y amarillo enfermizo. No estaba seguro, pero le pareció que a su compañero le temblaba la barbilla, de modo que hizo como si observara detalladamente a los mataos disfrazados de la entrada del teatro chino Grauman.
– Pues -dijo el conductor al cabo de un momento-, el caso es que me dije «¡a tomar por el saco!». Cuando me dieron el alta, solicité plaza en el distrito de Hollywood porque, por lo que había visto desde la silla de montar, me parecía un buen sitio para trabajar, siempre y cuando tuviera entre manos y piernas unos centenares de caballos, en vez de sólo uno. Y aquí estoy.
Su compañero siguió en silencio un rato.
– Surfeaba mucho cuando trabajaba en Los Ángeles Oeste -dijo después-. Vivía con el cabo atado a una tabla que se movía cantidad. El surf me machacó las rodillas a depósitos de calcio, colega. Me estoy haciendo viejo para eso. Estoy pensando en pillarme un tablón y salir de noche a currarme la calma chicha.
– De miedo, tronco. La calma chicha mola por la noche. Yo, cuando me trasladé a Hollywood, me convertí en una especie de fanático del volante, iba en el bemeuve de Santa Bárbara a San Diego, rodando en mi máquina último modelo. Pero empecé a echar de menos la habitación verde, ¿sabes? El tubo con la espuma rompiendo por encima de la cabeza… Ahora, salgo casi todas las mañanas que no tengo servicio. Malibú atrae a muchas titis. Ven un día conmigo, te presto un tablón. A lo mejor tienes una visión.
– A lo mejor pillo un rompiente cerebral en la calma chicha de la noche. Me hace buena falta para pensar en cómo evitar que mi segunda ex me obligue a vivir debajo de un puente comiendo eucalipto como un puto koala.
– Bueno, ya sabes el apodo que te va a caer en cuanto esos domingueros de comisaría se enteren. A mí, todo el mundo me llama Flotsam, así que si surfeas conmigo, van a llamarte…
– Jetsam [7] -dijo el compañero con resignación.
– Ya ves, colega, esto podría ser el comienzo de una amistad fetén.
– ¿Jetsam? Menuda mierda, tío.
– ¿Qué importa el nombre? [8] -Es igual. ¿Qué pasó con el Stetson, después de la partida de dardos sobre hierba a la entrada del Grauman?
– Ahí no hay hierba, es puro cemento. Supongo que lo pilló un drogota y lo vendió por unas papelas de crystal. No he perdido la esperanza de encontrarme un día con ese anfetamínico delincuente, sólo por ver cómo le baja el calor del cuerpo de los treinta y seis y medio a temperatura ambiente.
Читать дальше