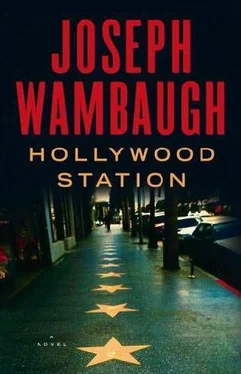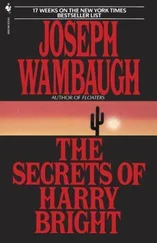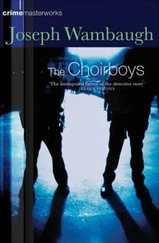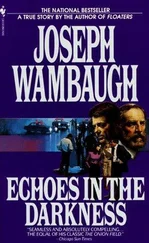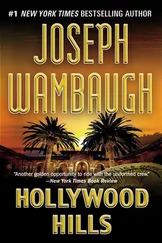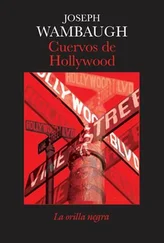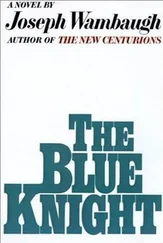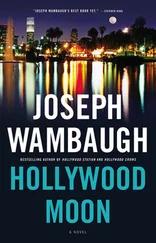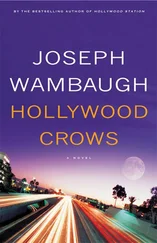Conocí a una pareja, Sol y Joan. Sol solía vender hierba, tocar el sitar y pontificar. Era un patriarca hippie y fanfarrón. Joan lo amaba como al descuido. Yo estaba enamorado de ella. Me obsesionaba. La situaba en contextos fantasiosos con los policías de Los chicos del coro. Saltaba de las páginas de Wambaugh a mis presuntas páginas. Está siempre presente en mi primera novela, cuatro años después.
Estaba yo en su casa. Joan sentada a mi izquierda. Llevaba vaqueros y una camisa blanca de hombre. Fue a coger un cigarrillo. La camisa se le abrió. Le vi el pecho derecho en puro perfil.
Ah, mierda: tienes que cambiar el rumbo. Qué mierda, lo cambiaste.
Fue hace casi treinta años. Joe Wambaugh tiene sesenta y ocho. Yo, cincuenta y siete. Estoy en el momento elegiaco del reconocimiento de las deudas. La Que tengo con Joe destaca vivamente.
Joe y yo somos amigos. Cordiales, pero no íntimos. Es un hueso duro de roer. Tenemos el mismo agente literario.
Hace treinta y un años que dejó el LAPD. Su carrera de escritor ha cumplido treinta y cinco. Su producción literaria de ficción y no ficción es legendaria. Sus últimas novelas retratan el exilio. Ex policías mayores vagan por ambientes acomodados. Son presa de extrañas tentaciones y buscan la fortaleza que alimentaba sus años policiales. Joe tuvo que dejarlo antes de tiempo. Siempre mira atrás. No es arrepentimiento. No es nostalgia. Es algo más tierno y profundo.
Es una aparición silenciosa. Son los débiles latidos de los que se nos fueron. Es un conmoverse femenino en nuestro desquiciado mundo masculino. Es un suspiro de mujer entre paréntesis.
Joan. El momento de la camisa blanca. Otra Joan que se acerca a los cuarenta, pelo oscuro veteado de blanco. Joan. La mujer que abandonaste precipitadamente y de cualquier manera y ahora buscas en sueños.
Es posible que vaya a visitar a Joe el mes que viene. Es posible que copresente su clase de creación de guiones en la Universidad de San Diego. Es posible que nos sentemos y hablemos de arriviste a arriviste. Lo veo. Pero más lo oigo. A los dos nos gustan las palabras y hemos salido de la calle.
Joe es católico. Yo, protestante. Aun así me confesaré con él. Le rogaré que renuncie al exilio y vuelva a entonces. Le contaré que todavía tengo la cabeza llena de mierda magnífica y jodidamente retorcida. Describiré el alcance de su don. Me otorgaste visión. Liberaste el amor y la ira sumisa que llevaba dentro.
James Ellroy
– Qué, tronco, ¿una partida de polo pitbull?
– ¿Qué es eso?
– Un juego que aprendí cuando trabajaba en la unidad metropolitana de la policía montada.
– No te imagino de poli vaquero.
– Lo único que sé de los caballos es que son gilipollas, tío. Pero allí pagaban las horas extra. Mi bemeuve, ¿sabes? No lo tendría si no hubiera trabajado en la metro. El último año me saqué en horas extra cien de los grandes. No echo de menos a los caballos, que estaban todos de atar, pero sí la pasta extra. Y el Stetson también. Cuando los disturbios menores en el congreso demócrata, una manifestante bastante cachonda con unos pezones tan grandes como para hacer las maletas y largarse con ella me dijo que con el Stetson me parecía a Clint Eastwood de joven. Aunque aquel día no llevaba la Beretta del nueve, sino un revólver Colt de seis pulgadas…, más propio para ir a caballo.
¿De barrilete? ¿En estos tiempos que corren?
– El Oráculo sigue llevando revólver.
– El Oráculo puede llevar braguero, si quiere. Hace casi cincuenta años que está en activo. Pero tú no te pareces a Clint Eastwood, colega. Te pareces al tipo de King Kong, sólo que con la napia más grande y el pelo decolorado.
– Es por el surf, tronco, el sol me aclara el pelo. Y a caballo, todavía le saco a Clint cinco centímetros.
– Vale, colega. Pues de pie, yo le saco treinta a Tom Cruise, que no llega al metro y medio.
– El caso es que los pacifistas que armaban jaleo en el recinto del congreso empezaron a tirar pelotas de golf y cojinetes de bolas a los caballos y entonces cargamos veinte polis a caballo. Te aseguro, tronco, que cuando te pisa una bestia de seiscientos kilos, es muy chungo. Sólo cayó un animal. Tenía veintiocho años y se llamaba Rufus. Aquello lo quemó hasta los huesos, hubo que jubilarlo para siempre. Luego, una de aquellas hippiosas prendió fuego a una bolsa pequeña de basura y se la tiró al mío, Big Sam, se llamaba, y sacudí a la zorra con la koa.
– ¿La qué?
– Es una especie de espada de samurai hecha de madera de koa. La porra es tan inútil como un tallo de apio, cuando estás ahí arriba, montado en un caballo de diecisiete palmos. En teoría, hay que apuntar a la clavícula, pero imagínate, la tía agachó la cabeza y le metí duro. Sin querer, entre comillas. Entonces, con un doble mortal, fue a parar debajo de un coche que estaba aparcado. Otro de aquellos follaárboles clavó una aguja de tejer a un caballo, lo vi con mis propios ojos. El caballo se quemó del estrés y lo mandaron a Recuperación de Caballos. Tarde o temprano, todos acaban quemados. Igual que nosotros.
– ¡Qué chungo, clavar una aguja a un caballo!
– Aquél al menos salió en televisión en una entrevista, porque cuando hieren a un poli, nada, a nadie le importa un cuerno. Pero si hieren a un caballo, sale en la tele…, a lo mejor con esa titi tetorras de las noticias de la 5, y todo.
– ¿Dónde aprendiste a montar?
– En Griffith Park, fue un curso de cinco semanas en la escuela de equitación Ahmanson. La única vez que había montado a caballo antes de eso fue en un tiovivo, y tanto me da si no vuelvo a montar en mi vida. Me ofrecieron el trabajo porque mi cuñada había sido compañera de instituto del teniente de la unidad. Los caballos son gilipollas, tío. Fíjate, te pasa un autobús municipal a un palmo, a ochenta por hora, y el caballo ni pestañea, pero si de pronto le salta un papelito a la cara, te derriba sin contemplaciones en la acera de cualquier calleja de la Sexta y San Pedro, encima de un montón de anfetamínicos y yonquis durmientes, y terminas en el carrito del súper de Mama Lucy, entre latas de aluminio y botellas retornables. Así fue como tuve que hacerme una prótesis de cadera a los treinta años. Ahora, lo único que me apetece es la tabla de surf y el bemeuve.
– Yo tengo treinta y uno, pero tú pareces mucho más viejo que yo.
– Pues no lo soy, pero es que las he pasado de todos los colores. Me tocó un médico tan viejo que todavía creía en las sangrías y las sanguijuelas.
– Vale, colega. A lo mejor tienes progeria, que te deja los párpados y las arrugas del cuello como una tortuga de las Galápagos.
– ¿Quieres jugar al polo pitbull o no? -preguntó, más irritado.
– ¿Qué coño es el polo pitbull?
– Hace ya mucho que lo aprendí; nos remolcaron a diez a la calle Setenta y Siete una noche, querían peinar tres manzanas seguidas de garitos de crack y guaridas de delincuentes. Toda esa zona es un puro nido de delincuencia. Tendría que estar rodeada de alambre de espino. El caso es que todos esos Bloods y Crips [2] llevan pitbulls y rottweilers; los dejan sueltos por ahí la mitad del tiempo, aterrorizan todo el gueto y se comen vivo a cualquier perro normal que se les ponga a tiro. Y resulta que, en el momento en que nos vieron llegar, toda la jauría de asesinos se lanzó contra nosotros pidiendo sangre y nos atacaron como si fuéramos montados en chuletas y solomillos.
– ¿A cuántos disparasteis?
– ¿Disparar? Necesito este trabajo. Hay que estar más forrado que Donald Trump y Manny el fontanero para pegar un tiro hoy día siendo policía de Los Ángeles, sobre todo a los perros. Pega un tiro a una persona y a lo mejor te ponen a un par de inspectores y una brigada del FID [3] a husmear en el caso, pero pégaselo a un perro y verás qué rápido tienes a tres supervisores y cuatro inspectores, además del FID, precintándolo todo con cinta amarilla, sobre todo en el gueto. No disparamos a los perros, jugamos al polo pitbull con ellos, con los palos largos.
Читать дальше