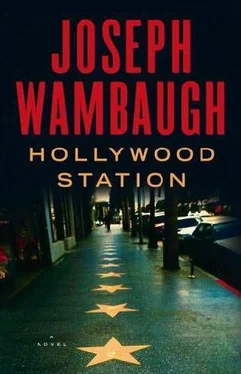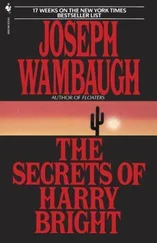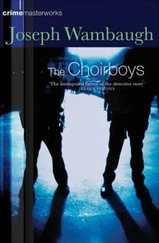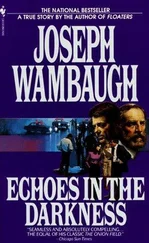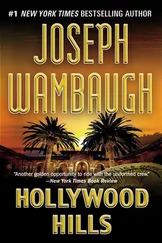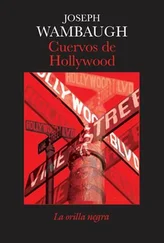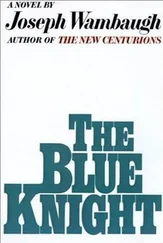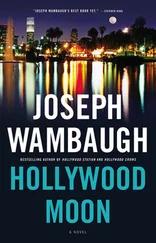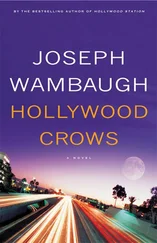Tras la muerte de su madre, pasó diez meses falsificando y cobrando los cheques de la pensión de la difunta, hasta que una asistente social entrometida lo descubrió, la muy zorra. Como todavía era un huérfano adolescente, no le fue difícil llegar a un acuerdo con el fiscal para que le rebajaran la condena a condicional, comprometiéndose él a restituir el dinero, que jamás pagó; entonces empezó a llamar «pensión» al chalet de dos dormitorios y un cuarto de baño, cuando alquilaba una habitación a otros anfetamínicos que, pollo general, sólo duraban unas semanas.
No, los ratones no le daban ningún miedo, pero necesitaba hielo. Precioso crystal transparente como el hielo, procedente de Hawái, no la guarrada blancuzca que vendían en la ciudad. El hielo, no el miedo, era lo que le ocupaba la mente todas las horas de vigilia.
Mientras ojeaba la mercancía de la ferretería, vio que un dependiente de chaqueta roja lo observaba al llegar a la sección de brocas, navajas y objetos pequeños. ¡Como si él fuera a robar la mierda de mercancía que vendían allí! Al pasar ante un cuarto de baño que había en exposición, se vio en el espejo a la cruda luz de la tarde y se sobresaltó. Los granos que le habían salido en la cara por el speed estaban hinchados y virulentos, marca reveladora del adicto al speed, como bien sabían los de su especie. Los dientes empezaban a oscurecerse y le dolían dos muelas. ¡Y el pelo! Se le había olvidado peinarse, joder, y tenía el pelo enmarañado y revuelto, con ese color pajizo oscuro que predecía desnutrición incipiente y lo marcaba aún más como anfetamínico veterano fumador de crystal.
Se dio la vuelta hacia el empleado, un tipo oriental más joven que él, atlètico, «experto en artes marciales, joder, seguro», pensó. Por la forma en que crecía el barrio coreano, con un restaurante tailandés en cada maldita calle y los filipinos vaciando orinales en todos los centros de salud gratuitos, esos hijoputas comecanes que apestaban a perro no tardarían en hacerse con el ayuntamiento también.
Aunque, pensándolo bien, podía ser mejor que el gilipollas mexicano mojachile que tenían ahora de alcalde; por él estaba convencido de que la población mexicana de Los Ángeles pronto pasaría de ser casi la mitad a ser el 90 por ciento. Por lo tanto, ¿por qué no dar a todos esos chinos y latinos de mierda unas cuantas navajas y pistolas, y que se mataran entre ellos, que es lo que Farley pensaba que pasaría? Y si los negratas del extremo sur empezaban a trasladarse a Hollywood algún día, vendería la casa y se largaría a vivir en pleno desierto, donde había tantos laboratorios de meta que no creía que la pasma fuera a incordiarle mucho allí.
Como no podía evitar que el gilipollas de los ojos achinados dejara de vigilarlo, dejó de mirar las estanterías y se dirigió al expositor de trampas para ratones y raticidas, momento en que el empleado se le acercó y le dijo:
– ¿Puedo ayudarle, señor?
– ¿Tengo pinta de necesitarlo? -respondió Farley.
El oriental lo miró de hito en hito, se fijó en la camiseta de Eminem y en los pringosos vaqueros y dijo con un leve acento extranjero:
– Si tiene ratas, lo mejor son las trampas de resorte. Las de pegamento funcionan muy bien con los ratones, pero algunos roedores de mayor tamaño saben despegarse de las tablas de pegamento.
– Ya, pero es que yo no tengo ratas en casa -dijo Farley-. ¿Usted sí? ¿O se las comen, como los terriers que se pierden en su patio? -El oriental, muy serio, avanzó un paso firmemente hacia Farley-. ¡Si me toca, lo denuncio a usted y a toda esta puta cadena de ferreterías! -le gritó; dio media vuelta y se escabulló hacia la estantería de los detergentes, de donde cogió cinco latas de antigrasas.
Cuando llegó a la caja, empezó a refunfuñar dirigiéndose al asustado adolescente, diciéndole que quedaban tan pocos americanos que hablasen inglés en Los Ángeles que Courtney Love no se enteraría aunque se la tirasen todos a la vez.
Salió del establecimiento y tuvo que volver a casa andando, porque a la mierda de Corolla blanco se le había reventado una rueda de puro desgaste y necesitaba efectivo urgentemente para cambiársela. Al llegar a casa, abrió el cerrojo de la puerta de la calle y entró con la esperanza de que su inquilina de beneficencia no estuviera. Era una mujer sorprendentemente delgada, unos cuantos años mayor que él, aunque apenas se notaba, con el pelo grasiento y negro, aplastado contra la cabeza y recogido en una castaña a la altura de la nuca. Era una anfetamínica sin dinero ni techo a la que Farley había bautizado con el nombre de Olive Oyl, por el personaje femenino de la tira cómica Popeye.
Dejó la compra en la oxidada mesa cromada de la cocina; necesitaba cerrar los ojos una hora, sabía que eso era lo máximo que podía durar sin que se le abrieran otra vez de par en par. Como todos los adictos al speed, a veces pasaba días enteros sin dormir, hurgando en el machacado coche japonés o, quizá, jugando con videojuegos hasta derrumbarse allí mismo, en la sala, con las manos todavía en los controles que le permitían matar a tiros a muchos videopolis que querían evitar que su video yo robara un vicleomercedes.
No hubo suerte. En el momento en que se tumbó de través en la revuelta cama, oyó entrar a Olive Oyl por la puerta de atrás. Dios, qué fuerte pisaba, para lo palo que era. El River Dance hacía menos ruido. Se preguntó si ya tendría la hepatitis C. ¡Ay Dios! O el SIDA. En las raras ocasiones en que se había pinchado hielo, jamás había compartido la aguja, pero ella seguramente sí. Se juró no volver a enrollarse con ella, sólo le dejaría que se la mamara cuando estuviera completamente desesperado.
– ¡Farley! -llamó Olive con su vocecita trémula-. ¿Estás en casa?
– Sí, estoy aquí -dijo-. Tengo que sobar un rato, Olive. Vete a dar un paseo, anda.
– ¿Esta noche trabajamos, Farley? -Entró en la habitación.
– Sí.
– ¿Quieres que te haga una paja? -le preguntó-. Te ayudará a dormir.
Dios, tenía los granos del speed peor que él. Parecía que se los rascara con un rastrillo. Y le faltaban tres piños de delante. ¿Cuándo se le había caído el tercer diente? ¿Cómo es que no se había dado cuenta hasta ahora? Estaba más seca que Mick Jagger, hasta se parecía un poco a él, sólo que más vieja.
– No, no quiero -dijo-. Vete a jugar con el vídeo o algo, anda.
– Creo que me ha salido un currito de extra, Farley -dijo-. He conocido a un tipo en Pablo's Tacos que hace castings para extras. Dijo que andaba buscando a una tía como yo. Me pasó su tarjeta y dijo que fuera a verlo el próximo lunes. Mola, ¿no?
– Mola mazo, Olive -dijo Farley-. ¿Qué es, la segunda parte de La noche de los muertos vivientes?
– Está de miedo, ¿no? -replicó ella, tan oreada-. ¡Yo, en una peli! Claro que a lo mejor no es más que un programa de la tele o algo así.
– De miedo pavoroso -dijo él; cerró los ojos, quería desconectar.
– Claro que a lo mejor no es más que un casanova de Hollywood y lo único que quiere son mi bragas -dijo Olive con una sonrisa desdentada.
– No corres el menor peligro con los casanovas -farfulló Farley-. No tienes donde pillar. Lárgate de una puta vez, anda.
Cuando se hubo ido, Farley logró dormirse por fin y soñó que estaba viendo deportes en el IES Hollywood y que se tiraba a una animadora que siempre le había despreciado y evitado.
Trombone Teddy había tenido una buena racha mendigando en Hollywood Boulevard aquella tarde. No se podía comparar con los viejos tiempos, claro, cuando todavía tenía la vara y se plantaba en el paseo a tocar licks de cool a lo Kai Winding y J. J. Johnson, e improvisaba como cualquiera de los jazzistas negros con los que tocaba en el club, allá en Washington y La Brea, hacía cincuenta años, cuando el cool jazz era el rey.
Читать дальше