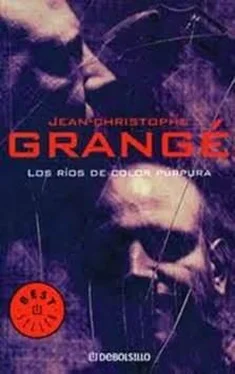Al cabo de un año, Karim terminó su formación con cursillos en el seno de varias comisarías parisienses. Siempre la misma zona, la misma miseria, pero esta vez en París. El joven aprendiz se instaló en un cuarto del barrio de las Abadesas. Confusamente, comprendió que estaba salvado.
Sin embargo, no había quemado los puentes con sus orígenes. Volvía a Nanterre con regularidad y pedía noticias. El desastre estaba en marcha. Habían encontrado a Víctor sobre el tejado de un inmueble de dieciocho pisos, acurrucado como un fetiche de marabú, con una jeringa plantada en el escroto. Sobredosis. Hassan, un batería cabila, rubio e inmenso, se había saltado los sesos con un fusil de caza. Los «hermanos ladrones» estaban encarcelados en Fleury-Mérogis. Y Marcel había caído definitivamente en la heroína.
Karim veía ir a la deriva a sus amigos y veía surgir con terror el último mar de fondo. El sida aceleraba ahora el proceso de destrucción. Los hospitales, antes llenos de obreros agotados, de viejos enfermos, se poblaban ahora de muchachos condenados de encías negras, piel manchada, órganos roídos. Así vio desaparecer a la mayor parte de sus colegas. Vio el mal ganar en potencia, en extensión, y aliarse después con la hepatitis C para diezmar las filas de su generación. Karim retrocedió, con el miedo en las tripas.
Su ciudad se moría.
En junio de 1992 obtuvo su título. Con las felicitaciones del jurado, unos horteras con anillos de sello que sólo le inspiraban piedad y condescendencia. Pero había que celebrarlo. El magrebí compró champán y se dirigió a Fontenelles, el barrio de Marcel. Aún hoy recordaba el menor detalle de aquella tarde. Llamó a su puerta. Nadie. Interrogó a los chiquillos de abajo y después recorrió los rellanos del inmueble, los terrenos de footing, los vertederos de papeles viejos… Nadie. Corrió así hasta la noche. En vano. A las diez Karim fue al hospital de la Maison de Nanterre, servicio de serología… Hacía dos años que Marcel era seropositivo. Atravesó las tempestades de éter, afrontó los rostros enfermos, interrogó a los médicos. Vio la muerte en activo, contempló los progresos atroces de la infección.
Pero no encontró a Marcel.
Cinco días después se enteró de que habían encontrado el cuerpo de su amigo en el fondo de un sótano, con las manos quemadas, la cara llena de cortes, las uñas retorcidas con un taladro. Marcel había sido torturado hasta la muerte, antes de ser rematado con un tiro de escopeta en la garganta. Karim no se extrañó de la noticia. Su amigo consumía demasiado y adulteraba las dosis que vendía. Su comercio se había convertido en una carrera contra la muerte. Por casualidad, el policía recibió el mismo día su placa de inspector, tricolor y resplandeciente. Vio una señal en esta coincidencia. Se retiró a la sombra y sonrió al pensar en los asesinos de Marcel. Aquellos cerdos no podían prever que Marcel tenía un amigo policía. Tampoco podían prever que ese poli no vacilaría en matarlos en nombre de un pasado superado y de la convicción profunda de que, mierda, no, la vida no podía ser tan asquerosa.
Karim inició la búsqueda.
En pocos días obtuvo el nombre de los matones. Los habían visto con Marcel poco antes del presunto momento del asesinato. Thierry Kalder, Éric Masuro, Antonio Donato. El joven magrebí sufrió un desengaño: se trataba de tres drogadictos de poca monta que sin duda habían querido arrancar a Marcel el lugar donde escondía su droga. Karim se informó con más precisión: ni Kalder ni Masuro habían podido torturar a Marcel. No eran lo bastante drogatas. Donato era el culpable. Extorsiones y violencias a muchachos. Proxenetismo de menores alrededor de los astilleros. Drogado hasta la médula.
Karim decidió que su sacrificio bastaría como venganza.
Tenía que actuar aprisa: los polis de Nanterre que le habían facilitado estos datos buscaban también a los hijos de puta. Karim se lanzó a las calles. Era de Nanterre, conocía los barrios, hablaba la lengua de los chicos. En un solo día localizó a los tres drogadictos. Estaban instalados en un inmueble ruinoso, cerca de uno de los puentes de autopista de la Universidad de Nanterre. Un lugar que esperaba su destrucción vibrando bajo el fragor de los coches que pasaban a varios metros de las ventanas.
Se dirigió a mediodía al inmueble en ruinas, haciendo caso omiso del estruendo de la autopista y el sol abrasador de junio. Unos niños jugaban en el polvo. Miraron fijamente al individuo alto con aires de rasta que entraba en el edificio devastado.
Karim cruzó el vestíbulo de buzones destrozados, subió la escalera de cuatro en cuatro y percibió, a través del ruido de los coches, el ritmo significativo de la música rap. Sonrió al reconocer A Tribe Called Quest, un álbum que él ya escuchaba hacía varios meses. Hundió la puerta de un puntapié y dijo simplemente: «Policía». Una descarga de adrenalina afluyó a sus venas. Era la primera vez que ejercía de poli sin miedo.
Los tres individuos se quedaron estupefactos. El apartamento estaba lleno de escombros, los tabiques habían sido arrancados, las tuberías sobresalían por todas partes, un televisor ocupaba el centro de un colchón reventado. Un modelo Sony último grito, sin duda robado la noche anterior. En la pantalla, una película porno desplegaba sus carnes macilentas. El ventilador zumbaba en un rincón, agitando el polvo del yeso.
Karim sintió su cuerpo desdoblarse y flotar en la habitación. Vio por el rabillo del ojo radios de coche amontonados al fondo. Vio los saquitos de polvo rotos sobre una caja de cartón puesta boca abajo. Vio una escopeta de aire comprimido entre las cajas de cartuchos. Reconoció enseguida a Donato gracias a la foto antropométrica que llevaba en el bolsillo, una figura pálida de ojos claros, huesos prominentes y cicatrices. Después los otros dos, acurrucados en su esfuerzo por salir de sus sueños químicos. Karim aún no había desenfundado el arma.
– Kalder, Masuro, desapareced.
Los dos hombres se estremecieron al oír su nombre. Titubearon, se lanzaron una mirada prolongada y se escurrieron hacia la puerta. Quedaba Donato, temblando como un ala de insecto. De repente se arrojó sobre el fusil. Karim le aplastó la mano en el momento en que aferraba la culata y le propinó un puntapié en la cara -llevaba zapatos con puntas de hierro- sin soltar su otro talón. La articulación del brazo crujió. Donato profirió un grito ronco. El poli agarró al hombre y lo acorraló contra un colchón viejo. El ritmo sordo de A Tribe Called Quest continuaba.
Karim desenfundó su automática, que llevaba en una funda con cierre de velero, a la izquierda, y metió su mano armada en una bolsa de plástico transparente, un polímero ignífugo, que había llevado consigo. Apretó los dedos sobre la culata cuadriculada. El individuo levantó la vista.
– ¿Qué… qué haces, cabrón?
Karim hizo subir una bala al cañón y sonrió.
– Los casquillos, tío. ¿No lo has visto nunca en los telefilmes? Es esencial no dejar los casquillos…
– Pero, ¿qué quieres? ¿Eres un poli? ¿Estás seguro de ser un poli?
Karim marcó la cadencia con la cabeza y por fin dijo:
– Vengo de parte de Marcel.
– ¿Quién?
El poli leyó incomprensión en la mirada del individuo. Vio que el espagueti no recordaba al hombre que había torturado hasta la muerte. Vio que en la memoria del drogadicto, Marcel no existía ni había existido nunca.
– Pídele perdón.
– ¿Qué… qué?
La luz del sol goteaba por la cara reluciente de Donato. Karim apuntó el arma envuelta en plástico.
– ¡Pide perdón a Marcel!
El hombre supo que iba a morir y chilló:
– ¡Perdón! ¡Perdón, Marcel! ¡Mierda! ¡Te pido perdón, Marcel! Yo…
Читать дальше