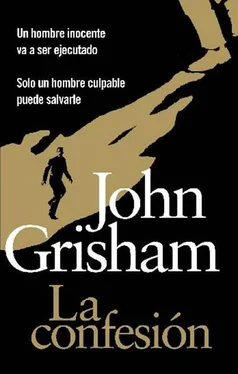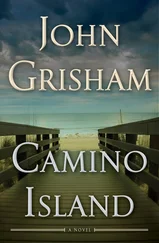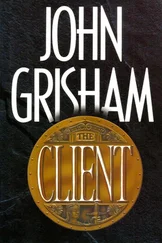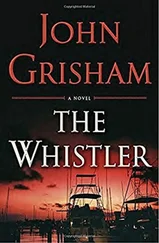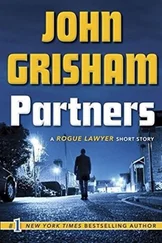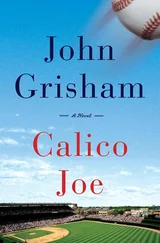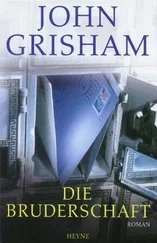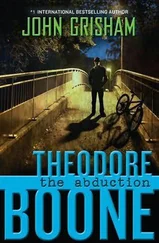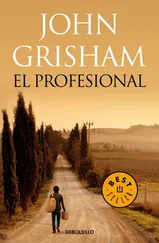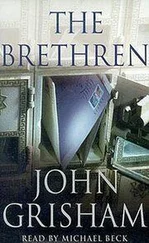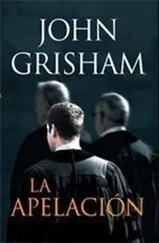Boyette y Pryor salieron de la sala de reuniones y esperaron fuera de la estación de trenes.
Carlos cogió la llamada de Cicely Avis, que le explicó que al llegar al juzgado a las 17.07 se habían encontrado cerradas las puertas y las oficinas. Al llamar por teléfono al secretario, este le había dicho que no estaba en el trabajo, sino en el coche, de camino a casa.
La última petición de Donté no llegaría a tramitarse.
Según el registro del club, el juez Milton Prudlowe y su invitado jugaron al tenis en la pista ocho durante una hora, a partir de las 17.00.
La cabaña de Paul Koffee estaba a orillas de un pequeño lago, a unos quince kilómetros al sur de Slone; la tenía desde hacía años, y la usaba como refugio, escondite y para ir de pesca. También la había empleado como nido de amor durante su aventura con la jueza Vivian Grale, desafortunado episodio cuyo fruto -un divorcio muy reñido- había estado a punto de arrebatarle la cabaña. En vez de eso, su ex mujer se había quedado con la casa.
El jueves, después de comer, salió de su despacho y fue en coche a la cabaña. La ciudad era un polvorín que empezaba a dar sensación de peligro; el teléfono sonaba a todas horas, y en su oficina no había nadie que hiciera el menor esfuerzo por parecer productivo. Huyendo del frenesí, llegó enseguida a la paz del campo, donde se preparó para la fiesta que había organizado la semana anterior: metió la cerveza en hielo, surtió el bar, hizo arreglillos en la cabaña y esperó a sus invitados. Empezaron a llegar antes de las cinco de la tarde; la mayoría habían salido pronto del trabajo, y todos querían beber algo. Se reunieron en una plataforma, casi al borde del agua: abogados jubilados y en activo, dos ayudantes de fiscal del despacho de Koffee, un investigador y amigos varios, vinculados prácticamente todos con la justicia.
También estaban Drew Kerber y otro detective. Todos querían hablar con Kerber, el policía que había resuelto el caso. Sin su hábil interrogatorio de Donté Drumm, no habría condena. Suyo era el mérito de encontrar a los sabuesos que habían reconocido el rastro de Nicole en la camioneta Ford verde, y el de manipular hábilmente a un chivato de la cárcel hasta obtener una confesión más de su sospechoso: trabajo policial serio, del bueno. El caso Drumm suponía un momento de gloria para Kerber, que estaba decidido a saborear sus instantes finales.
No por ello se desatendía a Paul Koffee, que no iba a ser menos. Le faltaban pocos años para jubilarse. Ahora tendría algo de lo que presumir en su vejez. Enfrentados a la feroz defensa orquestada por Robbie Flak y su equipo, Koffee y sus chicos habían luchado sin descanso, por la justicia y por Nicole. El hecho de que Koffee hubiera conseguido su preciada condena a muerte sin haber encontrado el cadáver era una razón de más para jactarse.
El alcohol limó tensiones, y todos se partieron de risa al oír cómo su querido gobernador se había enzarzado a gritos con la chusma negra y llamado monstruo a Drumm. Menor fue el bullicio cuando Koffee describió la petición, cursada no hacía ni dos horas, en la que un chiflado decía ser el asesino. Pero añadió que podían estar tranquilos, pues no había nada que temer: el tribunal de apelación ya había denegado el indulto. Solo quedaba una apelación pendiente, falsa («Como todas, qué leches»), aunque condenada a no prosperar en el Tribunal Supremo. Koffee tuvo el placer de asegurar a sus invitados que la justicia estaba a punto de vencer.
Intercambiaron anécdotas sobre los incendios de las iglesias, el de la algodonera, la manifestación del parque Civitan y la llegada de la caballería. Se esperaba a la Guardia Nacional a las seis de la tarde. No faltaron opiniones sobre si su presencia era necesaria o no.
Koffee hacía barbacoa, con pechugas y patas de pollo acompañadas de una salsa espesa, pero anunció que el plato estrella de la noche serían Drumm sticks. [8] Las risas resonaron por el lago.
También está en Huntsville la Universidad Estatal Sam Houston, cuyo número de alumnos asciende a mil seiscientos: ochenta y uno por ciento blancos, doce por ciento negros, seis por ciento hispanos y uno por ciento de otras etnias.
El jueves, a última hora de la tarde, muchos alumnos negros fueron hacia la cárcel, que quedaba en el centro de Huntsville, a unas ocho manzanas. Aunque la operación Desvío había fracasado en su tentativa de bloquear las carreteras, sí había conseguido armar un poco de jaleo. Las calles adyacentes a la cárcel estaban tomadas por la policía del estado y la municipal. Las autoridades preveían problemas, y en torno a la Unidad de las Paredes las medidas eran de alta seguridad.
Los estudiantes negros se reunieron a tres manzanas de la cárcel y empezaron a hacer ruido. Al salir del pabellón de ejecuciones para hablar por teléfono, Robbie oyó a lo lejos un coro organizado de mil voces.
– ¡Donté! ¡Donté!
Él solo veía los muros exteriores y el perímetro de tela metálica del pabellón de ejecuciones, pero se dio cuenta de que estaban cerca.
¿Qué más daba? Ya era demasiado tarde para manifestaciones y desfiles. Escuchó un segundo antes de llamar al bufete. Sammie Thomas le soltó la respuesta a bocajarro.
– No nos han dejado tramitar la petición de Gamble. Han cerrado las puertas a las cinco en punto, Robbie, y nosotros hemos llegado siete minutos más tarde. De hecho, sabían que íbamos.
El primer impulso de Robbie fue estampar el teléfono contra el muro de ladrillo más cercano y verlo hacerse mil pedazos, pero estaba demasiado atónito para moverse.
– El Defender Group ha llamado al secretario pocos minutos antes de las cinco -añadió Sammie-. Ya estaban en el coche, yendo a toda pastilla para tramitar la petición. El secretario ha dicho que era una lástima, pero que había hablado con Prudlowe y las oficinas cerraban a las cinco. ¿Me oyes, Robbie?
– Sí. No. Sigue.
– Lo único que queda es la providencia de remisión que hemos solicitado al Supremo. Aún no han dicho nada.
Robbie intentó calmarse, apoyado en la tela metálica. De nada serviría enrabietarse. Mañana ya podría tirar cosas, y decir palabrotas, y quizá presentar alguna demanda. Ahora tenía que pensar.
– Yo del Tribunal Supremo no espero ninguna ayuda. ¿Y tú? -preguntó.
– No, la verdad es que no.
– Pues entonces casi hemos llegado al final.
– Sí, Robbie, por aquí es la sensación que se tiene.
– ¿Sabes qué, Sammie? Solo necesitábamos veinticuatro horas. Si Travis Boyette y Joey Gamble nos hubieran dado veinticuatro horas, podríamos haber impedido esta barbaridad, y habría muchas posibilidades de que Donté saliera algún día de aquí. Veinticuatro horas.
– Estoy de acuerdo; y hablando de Boyette, ahora mismo está fuera, esperando a un equipo de televisión. Los ha llamado él, no nosotros, aunque yo le he dado el número. Quiere hablar.
– Pues que hable, coño. Que se lo diga a todo el mundo, a mí ya me da igual. ¿Carlos tiene el vídeo listo?
– Creo que sí.
– Pues que suelte la bomba. Quiero que ahora mismo reciban el vídeo todos los periódicos y las televisiones importantes del estado. Vamos a hacer todo el ruido que podamos. Si nos estrellamos, que sea a lo grande.
– Oído, jefe.
Robbie escuchó un instante los cánticos lejanos, con la mirada fija en el teléfono. ¿A quién podía llamar? ¿Había alguien en el mundo que pudiera ayudarlo?
Al cerrarse a sus espaldas los barrotes de metal, Keith se estremeció. No era la primera vez que iba a una cárcel, pero sí la primera que lo encerraban en una celda. Le costaba respirar, y se le hizo un nudo en el estómago, pero había rezado para tener fuerzas. Una oración muy corta: Dios, por favor, dame valor y sabiduría, y luego sácame de aquí, por favor.
Читать дальше