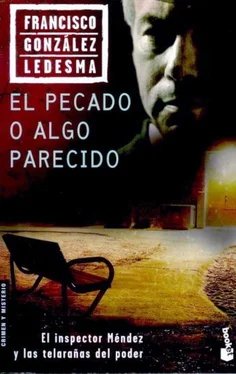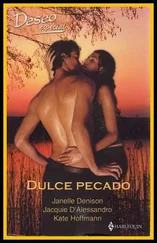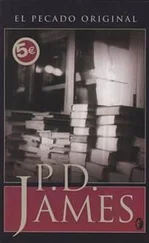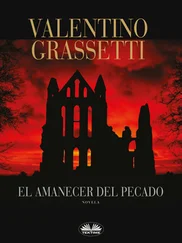– Vamos allá.
Hizo una seña a Leo Patricio y al conserje, y regresaron al interior del edificio los tres. Rápidamente, subieron en el ascensor hasta el ático, cuya puerta estaba cerrada. Méndez puso las llaves en manos del conserje.
– Usted es la persona adecuada. Fíjese bien en lo que hace, porque luego le llamaremos a declarar. Abra.
El portero lo intentó, aunque ya había hecho un gesto negativo al ver las llaves. No consiguió ni introducirlas en la cerradura.
– Nada, no son éstas, se lo digo yo. Éstas son las llaves antiguas.
– O sea, que Gomara no se pudo franquear la entrada él mismo. ¿Hay alguna otra puerta?
– Hombre, otra puerta sí, y por tanto otra entrada. Pero es una entrada de alpinista. Da al terrado particular, y desde allí se puede saltar, es un decir, a la terraza del ático.
– Vamos.
En la puerta del terrado particular hicieron la misma operación, pero esta vez con éxito. El aliento de la noche los acogió. Parpadearon las luces de las ventanas más bajas, las bombillas de otros terrados silenciosos, los pestañeos de televisiones de cien pulgadas que sólo recogían los programas del casino de Montecarlo. Méndez captó en seguida, sobre las baldosas, las marcas dejadas en la humedad por unos zapatos.
– Que nadie pise ahí -ordenó-. Quietos. Yo voy a ir por otro lado.
Buscó un camino que marginara las huellas, fue hasta la barandilla de aquel terrado particular y pudo ver abajo parte de la terraza del ático. Las marcas sobre la humedad terminaban allí, en la barandilla. Y abajo había huellas de un posible salto: un tiesto con geranios volcado y roto. Cualquiera habría pensado que Gomara había llegado hasta el ático por allí. Y Méndez lo pensó.
Le llegó la voz pausada del conserje:
– ¿Ve? Estas llaves sí que abrían. Me parece que el señor Gomara las tenía porque… porque era amigo de la señorita que antes vivía aquí. Pero cambiaron las cerraduras.
Y la voz excitada de Leo Patricio:
– ¿Lo ve? He dicho la verdad. Y oiga una cosa, policía: deberían comparar estas huellas con los zapatos del muerto. Saltó por ahí, seguro.
– Lo haremos. Pero ¿por qué había de saltar?
– ¡Y yo qué sé! Lo único cierto es que saltó y debió de caerse a la calle. Ya no tenía edad para hacer de equilibrista.
Méndez volvió, marginando las huellas otra vez. Su cara era de piedra.
– El sitio de la caída no parece corresponderse con ese sector de la terraza de abajo -murmuró-. A la fuerza tuvo que ir más lejos, para desplomarse sobre la calle.
Leo preguntó aprensivamente, aunque manteniendo una perfecta cara de póquer:
– ¿Hay huellas en la terraza del ático? ¿Indican el camino que siguió antes de caer?
– No, no parece haber huellas -gruñó Méndez-. Y es extraño. La terraza de abajo no tiene humedad: está completamente seca.
La sonrisa de Leo Patricio apenas alteró su cara perfecta, una cara de anuncio de campo de golf, de masaje facial y de crema reparadora; con ella no dejan marcas ni los dientes de una mujer. Cómprela.
– No tiene nada de extraño -explicó-. Si se fija, verá que en la terraza de abajo hay un toldo. Ahora está plegado, pero hasta hace poco ha estado tendido. No ha podido asentarse la humedad.
– Pues tiene usted suerte.
– ¿Por qué?
– Porque no se puede seguir el probable camino de Orestes Gomara. Cualquier técnico diría en el juicio que entró por esta puerta, llegó hasta la baranda, saltó, volcó un tiesto, perdió el equilibrio, trastabilló y acabó cayendo. No se podrá jamás demostrar otra cosa. Si usted, Leo Patricio, usando su fuerza, lo ha arrojado desde el ático, debo felicitarle, porque acaba de cometer el crimen perfecto.
Y añadió pensativamente:
– Siempre he defendido que el crimen perfecto no es el crimen científico ni el que se comete con un rayo láser a través de los pezones de la querida. El crimen perfecto es el que se comete por las buenas en un lugar solitario, delante de una taberna cerrada y con una tranca castellana. Por eso digo que ha tenido suerte, Leo Patricio: nunca se podrá demostrar nada contra usted.
Leo Patricio le miró con una mueca de desdén.
– No se podrá demostrar nada porque nada he hecho. Y ahora permítame decirle, agente, que no sé cuál es su categoría dentro de la gloriosa policía española…
– Una categoría asaz pequeña -dijo Méndez.
– … pero sus razonamientos son dignos de un alguacil de Felipe III. No hace falta que me perdone la vida. No encontrará pruebas por la sencilla razón de que no hay pruebas. Y ahora déjeme en paz. Todavía tengo que hacer algunos informes financieros para personas importantes; no, por supuesto, para personas como usted.
Dio media vuelta. Méndez tendió la derecha y le rozó suavemente una hombrera. Muy suavemente, como el aletazo de un pájaro negro.
– Usted sí que tendrá que hacer una inversión, Leo Patricio -dijo con voz opaca.
– ¿Yo? ¿En qué?
– En un buen abogado. Tienen que existir pruebas, y yo las encontraré. El ángulo de caída del cuerpo, por ejemplo.
– El ángulo de caída del cuerpo, policía de las Termopilas, demostrará que Gomara cayó desde el ático. Pero no si cayó desde un palmo más aquí o desde un palmo más allá.
– Las huellas de violencia en su ropa.
– Habrán sido destruidas por el impacto y por las manchas de sangre -le cortó Leo Patricio.
– Los impactos de los golpes que haya podido recibir antes de ser lanzado abajo.
– ¿Sí? ¿Y si no hubiese habido golpes? ¿Y si hubiese habido sólo un empujón? Pero no malgaste su tiempo, amigo: las huellas de un puñetazo en particular tampoco podrían aparecer en esa cara deshecha. Hala, invierta su tiempo en algo más útil: en llevar su traje a la tintorería, por ejemplo. O quizá no puede. ¿Tiene uno de repuesto para ponérselo mientras tanto?
Y Leo Patricio rió secamente, burlonamente, mientras señalaba con el dedo a Méndez. Jamás un asesino -porque Méndez estaba convencido de que Leo era un asesino- se había reído de él con un aire tan triunfal. Pero no todo había terminado, por los infiernos que no. Méndez hizo una sola pregunta:
– ¿Cuándo reaparece Virgin?
– ¿Qué?
– He preguntado cuándo reaparece Virgin.
– Usted debería saber que está muerta -dijo Leo Patricio, cazado en falso por primera vez.
– ¿Muerta?… ¿Y usted cómo lo sabe?
– Bueno… Yo no sé nada. ¡Nada, eso es! Si está viva, ya aparecerá. No es asunto mío. Y además, no sé qué tiene que ver con esto.
– Gomara se acusó de todo -dijo Méndez, mirándole con fijeza.
– ¿Y qué?
– Nadie se acusa si no es para defender a alguien a quien ama. Alguien que está vivo, evidentemente. -Eso es pura imaginación suya.
– No es imaginación, es reflexión. Cierto que yo no empiezo a reflexionar hasta la segunda copa, pero los bares están abiertos. Puedo llegar a las cien copas. Y le atraparé, Leo Patricio, le atraparé antes de lo que piensa. Haré con usted un trabajo delicado: le meteré el Reglamento Penitenciario por el culo. Haré que se la lave con lejía un juez de Instrucción. Le afeitaré el capullo.
Pronunciadas estas frases rituales -símbolos de la justicia eterna, según Méndez-, el policía tuvo la repentina sensación de que iba a triunfar. Estaba en el buen camino, y atraparía a aquella rata. Si él no tenía pruebas, Leo Patricio no tenía coartadas. Un día más y lo acorralaría. Avanzó un paso hacia él.
Y se encontró con la sorpresa de que Leo Patricio le miraba burlonamente. Estaba apuntando el sobre con papeles que Méndez había sacado de uno de los bolsillos del muerto. Con la misma voz desdeñosa, Leo preguntó:
Читать дальше