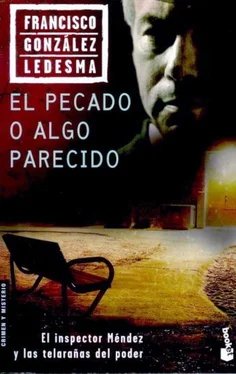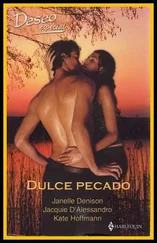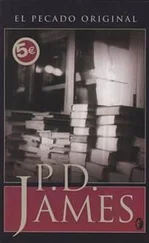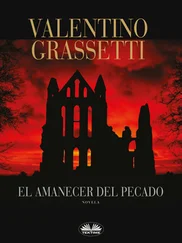Un millón de cosas se oponían a que Virgin abriese aquella ventana, un millón de cosas que no hacía falta razonar, ni calcular, ni ver. Sólo sentir. Un millón de cosas que no estaban en ninguna parte, pero estaban en el aire de todas partes. En todas partes menos en los ojos de Virgin.
Por un momento, éstos se clavaron en los ojos de Orestes Gomara, que la miraba impasible.
Y en los ojos de Virgin siguió sin haber nada. Ni un sentimiento, ni una emoción, ni un soplo de aire que llegase desde el fondo de otro tiempo.
– ¡Maldita seas! ¡Abre!
Virgin abrió.
Los garfios sujetaron con más fuerza el cuerpo de Gomara. Los dientes de Leo Patricio rechinaron como rechinaría una máquina cansada. Pero empujó.
Más allá de la ventana estaba la noche perfumada de la Bonanova, la noche de los presuntos ricos.
Orestes Gomara salió despedido hacia ella.
Dio una vuelta de campana en el aire.
No chilló.
Sólo chillaron los porteros diplomados de las fincas, los conductores de los autobuses, las parturientas que iban a la clínica Dexeus, los transeúntes a los que aquel bulto caído del cielo les impidió doblar a tiempo la página del Financial Times .
El cuerpo de Gomara se deshizo en el asfalto.
Pero más tarde hubo un portero, deseoso de publicidad, que dijo en la tele que a él le había parecido que ya se deshacía en el aire.
35 UNA CUESTIÓN DE GRATITUD
La sangre salpicó un árbol, una papelera municipal, las medias de una colegiala que aquella noche estrenaba piernas y las ruedas de un autobús que había logrado detenerse a tiempo.
También salpicó -aunque sólo unas gotitas- a aquel hombre quieto, vestido de negro, que había estado vigilando la casa.
Méndez estuvo a punto de lanzar un grito.
Pero fue él quien primero se movió hacia el cuerpo caído. Sorteó a un conserje que lanzaba gritos contra el ayuntamiento, a un taxista que lanzaba gritos contra el gobierno, a una mujer, más razonable, que lanzaba gritos contra el propio Méndez.
Dos personas corrieron hacia él, entre aquel tumulto rojo. Una era un guardia municipal, otra el portero del edificio por el que había caído Gomara.
El portero masculló:
– ¡Yo conocía a este hombre! ¡Hay que llamar a la policía!
– La policía soy yo -dijo tímidamente Méndez, con la convicción de que no iba a creerle nadie.
– ¿Usted?
– Estaba vigilando la casa.
El municipal le apuntó con un dedo.
– ¿Por qué?… -preguntó, erigiéndose en autoridad constituida.
– Porque seguía a este hombre. Estaba esperando que bajase del ático para hablar con él.
– ¡Pues ya ha bajado del ático, maldita sea! ¡Deben de haberlo matado! ¡Haga algo! ¡Suba usted a ese piso! ¡Llame al juez!
Méndez señaló al conserje de la casa.
– Tiene usted teléfono, supongo.
– Pues claro. El de la comunidad de propietarios. Y al corriente de pago. No como otros.
– Llame en seguida a este número. -Méndez se lo garabateó en un papel-. Es el de la comisaría del distrito. Ellos avisarán al juez.
Intentó apartar a los curiosos que ya formaban corro. Gruñó:
– Por favor, apártense… ¡Apártense! ¡He dicho que se aparten! ¡Se lo digo con toda educación! ¡Me cago en la hostia, apártense!
Consiguió limitar el corro, al borde mismo de la sangre. El urbano constitucional estaba demasiado cerca y empezaba a marearse. Llegaron moviendo los brazos dos mossos de escuadra, la frontera imperial de Catalunya.
Méndez mostró su placa, procurando que no se le cayese sobre el muerto.
– ¡Policía! Por favor, procuren que nadie se acerque al cuerpo… Ya he avisado a la comisaría. Mantengan el orden mientras voy a ver desde dónde ha caído ese muerto. Seguro que del ático.
– ¡Claro que ha caído del ático! -gritó el conserje-. ¡Iba allí!
Méndez atravesó la acera con paso decidido, dándose ánimos a sí mismo. Había hecho bien en seguir a Gomara, dentro de sus posibilidades de policía tronado que viajaba con un abono de autobús, porque ahora estaba sobre una pista. No había esperado -vive Dios que no lo había esperado- lo que acababa de suceder: la brutal muerte de Gomara no cuadraba con ninguna de sus ideas. Pero la pista seguía estando allí, qué diablos: estaba en el ático.
No necesitó subir.
Un hombre descendía agitadamente por la escalera.
Era un tipo joven, alto, guapo, macizo. Un cuerpazo para el Playgirl o para despedidas de soltera. Méndez lamentó no ser una viuda desconsolada con dinero en el banco. Qué cosas se estaba perdiendo. Cuántas misas por los difuntos. Cuánta fiesta loca.
Méndez no vaciló un segundo.
Poniendo los brazos en jarras, musitó:
– Bienvenido desde el ático, Leo Patricio.
Recordaba perfectamente la foto del pasaporte brasileño falsificado. Recordaba la descripción de Gomara, recordaba todos sus malditos pensamientos desde que se puso a investigar aquel asunto.
El que no recordaba nada era Leo Patricio. Claro, él no sabía nada. Pero, sin embargo, miró casi con alivio la placa milagrosa que le exhibía Méndez.
– Sí. He bajado corriendo del ático porque acaba de ocurrir una desgracia. ¿No lo ha visto?… Una desgracia. ¿Pero cómo sabe que me llamo Leo Patricio?
– Lo sé.
– Bueno, mejor. Tampoco tengo nada que ocultar. Le he dicho ya de dónde vengo.
– ¿Qué hacía allí?
– Tengo una oficina de gestión financiera.
– ¡Qué extraño!
– ¿Por qué?
– Porque he averiguado que ese piso pertenece a una cortesana de lujo.
Leo Patricio, plantado en el centro del vestíbulo, no se desconcertó en absoluto. Al contrario, sonrió mostrando su dentadura perfecta, suave y sólida, seguro que diseñada por una estilista de Detroit. Alzó las dos manos.
– ¡Oh, celebro que lo sepa! ¡Pues claro que sí! ¡Y me temo que el muerto había sido uno de sus clientes! Pero yo estaba aquí con un permiso de la dueña, pagando un alquiler.
– ¿Tiene recibos?
– Puedo… buscarlos.
El conserje de la casa demostró estar al corriente de toda la sabiduría municipal. Volvió a aparecer de pronto.
– Este señor tiene razón. La propietaria del ático es una señorita que está al corriente de pago en todo, pero él tiene ahora un despacho de gestión financiera. Viene muy de tarde en tarde. Buena gente: no molesta en nada.
– ¿Y qué hacía Gomara en el ático? -masculló Méndez-. ¿También necesitaba que le gestionasen?
– No lo sé -se defendió Leo Patricio, con expresión de inocencia-. No sé qué hacía allí. No sé ni siquiera por dónde ha entrado.
– Pues a mí me ha dicho que iba al ático -acusó el conserje omnipresente.
– Y yo puedo jurarle que no ha llamado a la puerta ni le he abierto.
– Examinaremos las huellas dactilares que pueda haber en el timbre -dijo Méndez.
Leo exhaló un imperceptible suspiro de alivio.
– Claro. Hágalo.
– De todos modos, la falta de huellas -siguió diciendo Méndez- tampoco significaría gran cosa. El muerto podía tener llaves del piso.
– En ese caso -murmuró Leo-, las llevaría encima.
– Es natural. Vamos. Las cosas hay que comprobarlas en caliente.
Y Méndez fue hacia el centro de la calle en compañía de Leo Patricio. El círculo de gente se había hecho más compacto, más espeso, pero entre el municipal y los mossos de escuadra lograban contener el tumulto. Méndez sabía que no debía tocar nada hasta la llegada del juez, pero él seguía vivo y con salud gracias a no haber hecho nunca caso de los jueces. Registró sumariamente los bolsillos del cadáver, procurando no mancharse las manos ni de dinero ni de sangre. Encontró una cartera, unas gafas, un tarjetero, un sobre que contenía una carta, un pañuelo, unas monedas y unas llaves. Fueron las llaves las que atrajeron su atención inmediatamente.
Читать дальше