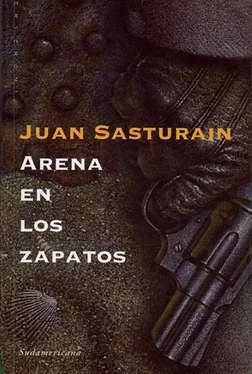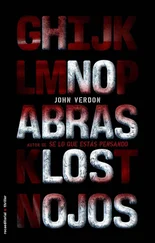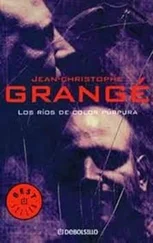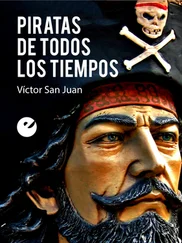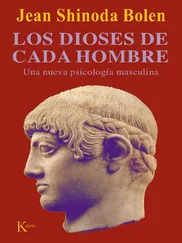– ¿Lo conoce? -repitió el agente.
– Sí -dijo Etchenike mirando esos pies blancos, muy flacos, tan desolados-. Se llama Sergio Algañaraz. El mar deja cualquier cosa en esta playa.
“Nadie zafa de nada.
Sólo se puede elegir
de qué se sufre.”
MARROLLO, El Libro de Juanivar
La pluma cucharita colmada de tinta azul descolorida rasgaba el papel poroso, incómodo, raspaba el aire opaco de la mañana que repartía arena tras los sucios cristales del destacamento. El cabo Castro escribía con dificultad, con esmero. Ni siquiera una birome para substituir la Remington golpeada y muda en el extremo del escritorio.
– Firme acá -dijo e hizo girar el papel-. Después hacemos una declaración definitiva a máquina.
Etchenike firmó al pie, sobre la línea de puntos.
En la versión carraspeada que recogían las dos carillas y media anteriores, él, Julio Argentino Etchenique, argentino, viudo, con residencia en la Capital Federal, retirado de la Policía Federal y jubilado municipal, atestiguaba que el occiso le había manifestado llamarse Sergio Algañaraz y ser periodista del diario “ La Nación ” de Buenos Aires, declaraba que su relación con el occiso era absolutamente ocasional y que sólo sabía de su residencia en el motel Los Pinos y que allí lo había buscado infructuosamente durante los dos días inmediatamente anteriores, que lo había visto por última vez a las 15 horas del día domingo. Declaraba también que ignoraba los motivos de la presencia del occiso en Playa Bonita y que no sabía si sabía nadar -el occiso, Algañaraz- y que no sabía si tenía dinero o enemigos, que no sabía eso ni tampoco lo otro ni lo otro.
Rubricó su firma con una raya imperfecta que trabó la pluma y terminó en una gota que quedó temblando y vaciló antes de expandirse estúpidamente en borrón, papel abajo.
– Puede retirarse. Si lo necesitamos, lo llamaremos.
Ya se levantaba cuando una mano en el hombro lo volvió a sentar de atrás y de prepo:
– Seguro que Etchenike… -y la voz subrayó la pronunciación- no sabe nada.
– ¿Quién es Etchenike? -preguntó el cabo mirando por encima del hombro de Etchenike al dueño de la mano.
– Este hijo de puta -simplificó el otro.
El veterano ni siquiera se dio vuelta pero supo que esa mano no lo tocaba por primera vez y que odiaba esa voz ya oída.
El cabo Castro buscó entre las líneas de tinta azul descolorida y verificó:
– Acá declaró Etchenique, Julio Argentino -dijo casi acusador.
– Está bien. ¿Y esto?
La pequeña y ajada cartulina voló por encima del declarante y cayó sobre el escritorio. Etchenike no necesitó arrimarse para reconocerla. Era la tarjeta de Etchenike Investigaciones Privadas que tal vez le habían arrebatado a trompadas dos noches atrás o acaso estaba en su pantalón que…
– Estaba en el motel, en la habitación 15, de Algañaraz, y ya sabemos de quién es… -dijo la voz que fue girando y dejó de sonar a sus espaldas para terminar la frase de cara al veterano.
El suboficial Brunetti estaba recién peinado, en vaquero, remera y ojotas. Una doble curita le tapaba mal un hematoma que deformaba su nariz, media cara roja quemada a los ponchazos por el sol de Playa Bonita.
Puso la tarjeta delante del hombre sentado que por ahora no se podría retirar:
– La encontramos con el agente Russo -señaló con el pulgar a sus espaldas a un canita rubio y joven que transpiraba el uniforme de invierno en marzo-. Y no sólo esto… Alcanzame la bolsa, pibe…
Brunetti recibió una bolsa de plástico y la vació ante Etchenike: el pantalón y los zapatos que sospechaba cayeron al suelo. Pero no los miró. Se quedó con la tarjeta, tiró la cabeza para atrás y parpadeó buscando foco:
– Sí, es mía esta tarjeta profesional -dijo luego de un momento-. Es cierto. Y estoy habilitado para trabajar en este rubro. De la ropa, habría que ver el talle.
– No te hagás el boludo. ¿Qué hacés en Playa Bonita? -lo apuró Brunetti.
– Basta.
– ¿Qué te pasa?
– Basta.
El veterano habló sin levantar la voz, sin levantar tampoco las manos, que se crispaban hasta blanquear los nudillos sobre el borde de la silla.
– Basta, oficial Brunetti. No abuse de mi paciencia porque no quiero que tenga problemas, menos aún con sus antecedentes y estando fuera de servicio… -lo midió con una mirada dura y soberana que sacaba autoridad quién sabe de dónde-. Acabo de regresar de Necochea; fui a denunciar el robo de mi arma. Ahora me acerco a colaborar en un reconocimiento y de golpe me encuentro con esta payasada… Es demasiado.
– Pero esto es suyo… -porfió Brunetti con una certeza inútil.
– Sí, es mi laburo, tal vez sea mi ropa. Y me la banco. ¿Usted se la banca, Brunetti? ¿Qué le pasó en la cara? El oficial apenas pudo murmurar:
– Hijo de puta…
– Además, ¿con qué permiso entró a requisar la habitación de Algañaraz? Necesita autorización del juez para tocar cualquier cosa. Si no lo sabe…
– Estaba abierto.
– Estaba cerrado.
– Abierto.
– Cerrado.
– Estaba abierto y fuimos a cerrarlo. Encontramos la tarjeta en el piso.
Interrogado con un golpe de mentón, Russo asintió. Etchenike se puso de pie y los miró a los tres, de a uno y en grupo:
– Acá hay algo contra mí -dijo luego de un momento-. Puede ser que esta muerte tenga que ver con la gente que me atacó anoche cuando fui a buscar a última hora al pibe. Son los que me robaron el arma. Creo haber reconocido a uno… Pero acá hay cosas raras… ¿Se sabe cómo murió Algañaraz?
– Estamos esperando -dijo el cabo-. Lo tenemos ahí hasta que venga el forense desde Necochea. En una hora, más o menos.
El veterano se imaginó al cadáver sentado, apoyado en la pared del cuarto contiguo, esperando.
– Murió ahogado -sentenció Brunetti.
– Tiene un golpe acá -dijo Etchenike señalándose detrás de la oreja, justo donde a él también le dolía.
– Sí -dijo el cabo.
– Pero murió ahogado.
El veterano volvió desde la puerta y dijo:
– Usted quiere decir que tiene los pulmones o el estómago o todo lleno de agua.
– ¿Y usted adónde cree que va?
Brunetti buscó apoyo. Toda la fuerza policial de Playa Bonita estaba allí, en cuatro metros cuadrados de oficina. No alcanzaban.
– Me voy a laburar. Yo no estoy de licencia.
Etchenike salió y no cerró la puerta, como invitando a que lo siguieran.
Pero nadie se movió.
Se fue derecho hacia el motel. Sayago estaba sentado en una silla en la puerta de su pieza, en mangas de camisa y leyendo el diario. Absurdo.
– ¿Qué hacés?
– Vigilo.
– ¿Supiste?
– Sí. Me lo dijo la mucama. Estaba llorando. ¿Cómo fue?
Le contó.
– Por eso no me puedo ir -concluyó-. A Mar del Plata vas a tener que ir vos.
– Ya lo veo. Igual, me va a correr el incendio.
Hacia el sur, por encima de los pinos y los últimos médanos, una columna de humo oscuro subía vertical, fácil y ominosa, sin que el viento la dispersase o lograra disolverle los contornos. Contra el cielo celeste, brillante del mediodía, era una pincelada negra trazada de abajo hacia arriba, ancha y desprolija.
– ¿Cuánto hace? -dijo Etchenike.
– Diez minutos. Y mirá lo que es ya.
– Puede ser un barco, un carguero.
– Es más cerca. Y en tierra.
El Negro seguía firme con el diario y el horizonte borroneado. Etchenike no:
– Tendrías que salir ya. ¿Tenés guita?
Y sin una palabra, resignado, el Negro Sayago entró en su casi intacta habitación 18 y comenzó a guardar, a manotazos, la ropa que había sacado del bolso apenas unas horas antes.
Читать дальше