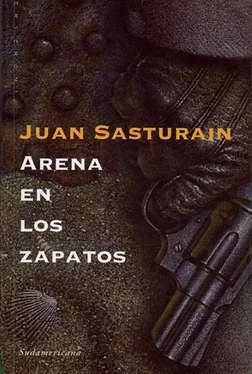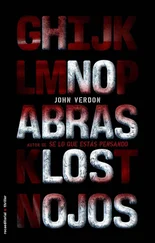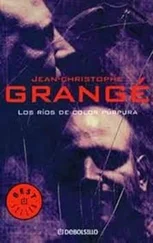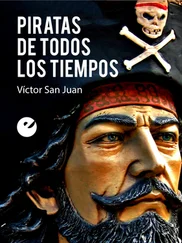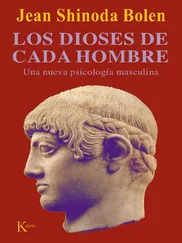Pero no era eso lo que hizo que Etchenike le prestara atención, se parara para mirar mejor: unos pasos atrás, pesado y fácilmente sudoroso, el saco al hombro y la renguera sutil -casi intimidatoria, la había sentido alguna vez- venía hacia él y desde lejos el sonriente e inesperado Negro Sayago.
Excesivo, antiguo, seguro de su efecto paralizador, duro y torpe, apoyado en su propio cuerpo como en una horma de hueso y grasa, como un farol de esquina de tango, ruidoso pero tímido al fin, cauto aunque sin red ni otra expectativa del tiempo o de la vida que esa noche bajo las frías estrellas, el Negro Sayago era casi su propia caricatura. Se figuraba a sí mismo de vacaciones: sombrerito tirolés de paja con ala angosta y cinta amarilla, remera a rayas horizontales verdes y blancas, livianos pantalones celestes y los mismos zapatos negros acordonados que acompañaban su traje gris en otoño, o el sobretodo universal. Eso, y un bolso de tela rojinegro pendiente de la derecha.
Agitó el brazo y saludó amplio. Etchenike, al responder, recordó el comienzo de Adiós, muñeca, se imaginó a Chandler describiendo al grandote Moose, se lo hizo vestido para ir a la playa de Malibú u otra costa californiana equivalente. Le pensó a Moose un obvio pasado de boxeador, alguna herida reciente no del todo curada por el apuro y los imperativos de la acción y la amistad. Lo pensó un poco más viejo, un poco menos ingenuo. Entonces sí lo tuvo, arquetípico, ocupando muy bien su lugar, con mucho espacio en esa historia a la que se sumaba de prepo y por el margen. Marginal de marginales, el Negro Sayago caía a esa noche como una carta esperada sobre el tapete.
– Mi comodín… ¡El Joker! -dijo Etchenike y se puso de pie.
Por toda respuesta el grandote echó una risotada y revoleó el bolso.
– ¿Qué hacés acá? -insistió el veterano.
El ex boxeador peso pesado, el ex guardaespaldas, el ex antagonista de Etchenike por las calles de Buenos Aires, terminó de dar toda la vuelta a la pileta para estrujarlo en un abrazo.
– ¿Qué pasa? -dijo el veterano desenredándose.
Por un momento Sayago postergó la respuesta. Le miró la cara, las curitas, tomó distancia de ese panorama desalentador. Se apartó.
– ¿A quien hay que pegarle? -dijo dando un paso atrás, mirando alrededor.
Era su saludo.
Etchenike paseó la mirada y no vio a nadie que hubiera que castigar.
Al menos por el momento.
– Él es Mojarrita Gómez -dijo en cambio, señalando a espaldas del Negro.
Sayago se volvió y tardó en localizarlo.
– En el agua… -dijo Etchenike.
Se saludaron, apenas cruzaron cautos buenas noches. Los presentó recíprocamente como sus amigos. Quedaron cortados.
– ¿No quiere salir? -invitó Sayago estirando la mano hacia el nadador.
– ¡No! ¡No! -gritó Mojarrita retrayéndose.
– ¿No qué?
– No me puede tocar -las manos salieron sobre la superficie del agua, se agitaron brevemente-. Explíquele el reglamento, Julio…
Etchenike dijo brevemente en qué consistía la prueba. Sayago sonreía, agitaba la cabeza, pensaba y decía por lo bajo que Mojarrita estaba loco.
– Cuando usted diga, lo saco. De un tirón así, lo saco del agua… -y amenazaba el tirón, como un remolcador, un forzudo de circo.
Gómez hizo una venia dificultosa. El Negro se volvió hacia Etchenike.
– ¿Éste es el que nadaba con Abertondo, Camarero y todos ésos?
– Lo conozco. De las eliminatorias para un Panamericano, en Rosario.
– Mejor no se lo digas. No tiene que hablar; se agita.
El Negro se sentó junto a Etchenike, levantó la botella vacía.
– Hace falta otra cerveza. Tengo mucho que contar.
– ¿Comiste?
– El pibe del hotel, el que dice que es amigo tuyo, me preparó algo. Me avisó que estabas acá.
Sayago dejó el bolso y el sombrerito junto a la mesa y fue a buscar la bebida. En el camino amagó unos pasos de cumbia ante una gorda que esperaba sentada desde hacía décadas en una mesa del baile.
– ¿Qué hace? ¿Quién es su amigo?
Era Mojarrita, a los gritos desde el agua.
– Me ayuda a mí. Fue boxeador: el Negro Sayago.
– Ah. Me parecía… -el nadador aspiró profundamente y agitó la cabeza como para alejar el sueño-. Lo conozco. Cuando vuelva le voy a preguntar: él fue compañero de delegación de Ludueña en los Panamericanos, un muchacho de Mar del Plata.
El apellido resonó en algún lugar.
– ¿Ludueña?
– Un mediano muy bueno como amateur. Sayago lo tiene que conocer bien.
Pero el Negro ya volvía con la cerveza y tres vasos. Sonaban en sus manos.
– Milonga y circo… ¿A quién se le ocurrió? -levantó la botella-. ¿Va a tomar, Gómez?
– No es circo -el nadador se dejó hundir como para probar algo; emergió, resopló-. Pero si el comisario deportivo autoriza…
Etchenike hizo un gesto de amplia autorización.
Bebieron. Dentro y fuera de la pileta, dentro y fuera de los reglamentos. Antes de que Etchenike pudiera enterarse de qué era todo lo que Sayago tenía para contarle de Sergio Algañaraz y de la conexión entre Silguero y Romero, que le adelantó como primicia, tuvo que asistir al balance de recuerdos y amigos comunes entre los dos viejos deportistas.
Apelando a quién sabe qué recurso reglamentario y al cómodo borde de la pileta, Mojarrita escuchaba la campaña zonal de Sayago, buscaban fechas y amigos comunes.
– Habré peleado cuatro veces en el Estadio Bristol -recordaba el boxeador-. Era la buena tanda de los medianos: Selpa, Sacco, Cuevas, Yanni… En esa época vos corriste la Miramar-Mar del Plata.
– ¿Quién era Ludueña? -y ahora fue Etchenike el que se cruzó.
– Ya le dije… -se fastidió Mojarrita.
– ¿Qué tiene que ver con el Ludueña que vino al Hotel Atlantic?
– Era hermano. El que se casó con la Virginia Hutton era Juan; el boxeador, Raúl.
– Lo cagaron -dijo el Negro y fue un juicio, casi el conteo del knock out-. Era peronista, como Juan, y lo agarró la revolución del ‘55 cuando iba a ir a Estados Unidos; lo llevaba la misma gente que había tenido a Alexis Miteff y al zurdo Lausse. Tenía nada más que tres o cuatro peleas pero era un crack. Lo echaron del laburo en la municipalidad, estuvo preso, después se mató el hermano y él desapareció del boxeo. No lo programaron nunca más.
– Pero vive en Mar del Plata -anotó Mojarrita-. Es entrenador en el Club Peñarol. Lo he visto ahí un montón de veces.
Etchenike estuvo a punto de seguir preguntando en esa dirección pero una ráfaga un poco más fuerte que las que habían empezado a rizar el agua y a hacer parpadear las lamparitas lo distrajo. La música también se conmovió, como hamacándose en el aire removido.
– ¿Por qué no la cortan con el baile, echamos a la gente y éste puede salir un rato? Total, todo el mundo sabe que esto es un curro y ya a esta hora no entra ni un mango.
La lógica de Sayago, sentado en el borde de la pileta, dolorido y cansado, contrastó con el énfasis casi místico que supo invocar el raidista:
– Vayan ustedes, si quieren… Una vez que estoy en esto, del agua no salgo. Me sacan.
– Te vemos en un rato, entonces -dijo Etchenike.
Actualizó la planilla, puso en hora el reloj y negoció con el vasco y el morocho de los discos el relevo a partir de las siete.
– Vamos, Negro -dijo-. Para algo habrás venido.
Y sentados en la última mesa del baile que ahora sí languidecía ante el último peligro de tormenta, Sayago y Etchenike se contaron los dos últimos días de su vida. Valían la pena. No sabían cuánto.
– ¿A quién hay que pegarle?
Ésa fue la primera, la reiterada cuestión fundadora. El motivo del viaje justiciero.
Читать дальше