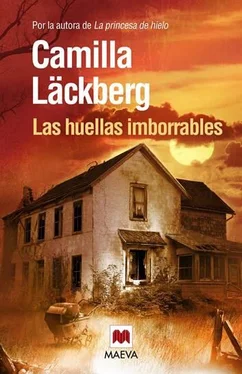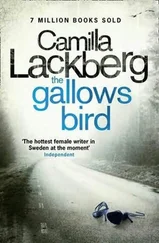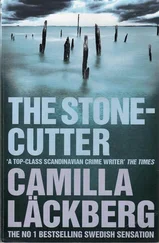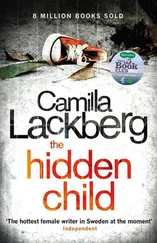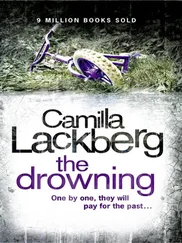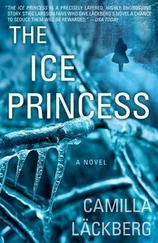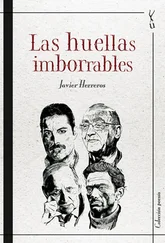Al menos, aquel día reinaba la calma en la comisaría. Mellberg había salido con Ernst, y Martin y Paula se fueron a Grebbestad para hablar con Frans Ringholm. Gösta intentó una vez más hacer memoria de dónde habría oído aquel nombre con anterioridad y, para su sorpresa, le hizo clic el cerebro. Ringholm. Así se llamaba el periodista del Bohusläningen. Alargó el brazo en busca del periódico que tenía sobre la mesa y buscó hasta que, con aire triunfal, puso el índice en el nombre: «Kjell Ringholm». Un tipo irascible que disfrutaba apretándoles las tuercas a las personas influyentes y a los políticos de la zona. Claro que podía ser una coincidencia, pero se trataba de un apellido poco común. ¿Sería el hijo de Frans? Gösta archivó la información en su cerebro, por si resultaba de utilidad más adelante.
Pero, por el momento, tenía cosas más urgentes que solucionar. Una vez más, suspiró. Con el transcurso de los años, había desarrollado su capacidad para suspirar hasta convertirla en un arte. Quizá debiera esperar a que Martin regresara. De hacerlo así, no sólo se repartirían la carga de trabajo, sino que, además, dispondría de una hora de prórroga, como mínimo, quizá incluso dos, si Martin y Paula decidían almorzar por el camino antes de volver a la comisaría.
Pero, ¡qué puñetas!, pensó Gösta. También sería un alivio haber terminado con ello, en lugar de tenerlo ahí pendiente. Gösta se levantó y se puso la cazadora. Le dijo a Annika adónde iba, cogió uno de los coches del garaje y puso rumbo a Fjällbacka.
En cuanto llamó al timbre, tomó conciencia de lo necio que había sido. Eran poco después de las doce. Naturalmente, los chicos estaban en la escuela. Ya estaba a punto de darse media vuelta cuando la puerta se abrió y en el resquicio apareció Adam, que no paraba de sorberse los mocos. Tenía la nariz enrojecida y, en los ojos, el brillo propio de quienes tienen fiebre.
– ¿Estás enfermo? -preguntó Gösta. El chico asintió y confirmó su respuesta con un sonoro estornudo, antes de sonarse en el pañuelo que llevaba en la mano.
– Estoy resfriado -respondió Adam con una voz que, con toda la claridad deseable, indicaba que tenía la nariz completamente taponada.
– ¿Puedo entrar?
Adam se hizo a un lado.
– Bajo su responsabilidad -advirtió estornudando de nuevo.
Gösta notó una fina lluvia de saliva con carga vírica que le rociaba la mano; y se secó tranquilamente en la manga de la camiseta. Un par de días de baja por enfermedad no tenían por qué ser mala idea. Aguantaría de buen grado el moqueo con tal de poder quedarse en casa unos días, bien abrigado en el sofá, viendo la grabación del último torneo. Así tendría la posibilidad de estudiar con calma y a cámara lenta el swing de Tiger.
– Bi badre no esdá en gasa -dijo Adam.
Gösta seguía al chico hasta la cocina con el ceño fruncido hasta que se le hizo la luz: «Mi madre no está en casa» era, sin duda, la información que Adam quería transmitirle. Le cruzó por la mente alguna que otra cuestión sobre la idoneidad de interrogar a un menor sin la presencia del tutor legal, pero pasó tan rápido como vino. Las normas solían ser un engorro que, en su opinión, obstaculizaban el trabajo. Si Ernst hubiese estado allí, habría contado con todo su apoyo. El agente Ernst, claro, no el perro, precisó Gösta para sí con una risita. Adam lo miró extrañado.
Se sentaron a la mesa de la cocina, que aún presentaba indicios del desayuno. Migas de pan, pegotes de mantequilla, salpicaduras de leche con cacao, allí estaba todo.
– Bien. -Gösta tamborileó con los dedos sobre la mesa, pero se arrepintió enseguida, pues se le llenaron de migas pegajosas. Se limpió la mano en la pernera del pantalón e hizo un nuevo intento.
– Bien. ¿Cómo… has llevado el asunto? -La pregunta sonó extraña incluso a sus oídos. A él no se le daba muy bien hablar ni con jóvenes ni con lo que solían llamar personas traumatizadas. Y no es que creyese demasiado en esas historias. Por favor, si el tipo estaba muerto cuando lo encontraron, no podía constituir ningún peligro. El había visto a algún que otro moribundo durante sus años de policía, y no por eso había quedado traumatizado.
Adam se sonó y se encogió de hombros.
– ¿El qué? Bien, creo. Los de la clase dicen que es una pasada.
– ¿Y cómo es que se os ocurrió ir allí?
– Fue idea de Mattias. -Adam pronunciaba «Battias», pero el cerebro de Gösta estaba ya programado para ello y traducía directamente todo lo que decía el muchacho.
– Aquí todos saben que los viejos están pirados y que andan siempre con lo de la Segunda Guerra Mundial y esas cosas, y un chico de la escuela dijo que tenían un montón de cosas chulas en su casa, y Mattias dijo que podíamos entrar y echar un ojo y… -Su locuaz explicación se vio interrumpida por un estornudo tal que Gösta dio un respingo en la silla.
– Es decir, que lo de asaltar la casa fue idea de Mattias -precisó Gösta reconviniendo al muchacho con la mirada.
– Bueno, asaltar, tanto como asaltar… -Adam se retorcía nervioso-, O sea, nosotros no íbamos a robar ni nada por el estilo, sólo queríamos curiosear un poco entre sus cosas. Y creíamos que los dos estaban de viaje, así que pensamos que ni siquiera se darían cuenta de que habíamos estado allí.
– Bueno, sobre ese particular, tendré que creerte -reconoció Gösta-. ¿Y no habíais estado antes en la casa?
– ¡No, lo prometo! -exclamó Adam mirando suplicante al policía-. Era la primera vez que íbamos.
– Necesitaría tomarte las huellas dactilares. Para verificar lo que estás diciendo. Y para poder excluirte. No te importa, ¿verdad?
– ¡Qué va! -respondió Adam con el entusiasmo en los ojos-. Yo siempre veo CSI. Y sé lo importantes que son esas cosas. Descartar gente. Y luego pasáis todas las huellas por el ordenador y así averiguáis quiénes son los otros que han estado allí, ¿verdad?
– Exacto. Así es como trabajamos -asintió Gösta muy serio, aunque por dentro se retorcía de risa. Pasar todas las huellas por el ordenador. Sí, vamos hombre.
Sacó el equipo necesario para tomarle las huellas a Adam: un tampón de tinta y una tarjeta con diez campos donde, con mucho cuidado, fue plasmando una a una las huellas del muchacho.
– Muy bien, eso es -declaró satisfecho una vez que hubo terminado.
– ¿Qué hacéis después? ¿Las escaneáis? -preguntó Adam lleno de curiosidad.
– Claro, las escaneamos -afirmó Gösta-. Y luego las contrastamos con la base de datos que decías. Tenemos almacenadas en el ordenador las de todos los ciudadanos suecos. Y algunos extranjeros también. Ya sabes, a través de la Interpol y esas cosas.
Estamos conectados con ellos. Con la Interpol, quiero decir. Por enlace directo. Y con el FBI y la CIA.
– ¡Qué pasada! -exclamó Adam sin poder ocultar su admiración.
Gösta no paró de reír durante todo el trayecto de regreso.
Fue poniendo la mesa con esmero. El mantel amarillo que tanto le gustaba a Britta. La vajilla blanca con decoración en relieve. Los candelabros que les habían regalado para la boda.
Y flores en un jarrón. Britta siempre insistía en ello. Con independencia de la estación, siempre ponía flores en la mesa. Era cliente habitual de la floristería o, al menos, lo había sido. Últimamente era Herman el que se pasaba por allí casi siempre.
Y es que él quería que todo fuese como de costumbre. Si todo en su entorno continuaba inalterado, la espiral descendente quizá pudiera retrasarse, si no detenerse del todo.
Lo peor fue al principio. Antes de conocer el diagnóstico. Britta había sido siempre tan ordenada. Nadie comprendía por qué, de repente, no encontraba las llaves del coche, cómo podía equivocarse de nombre al llamar a los niños, por qué no recordaba el número de teléfono de sus amigas de toda la vida. Lo achacaban al cansancio y al estrés. Britta empezó a tomar hierro y complejos multivitamínicos, porque creían que quizá tuviese algún tipo de anemia. Pero no pudieron seguir cerrando los ojos al hecho, algo grave estaba ocurriendo.
Читать дальше