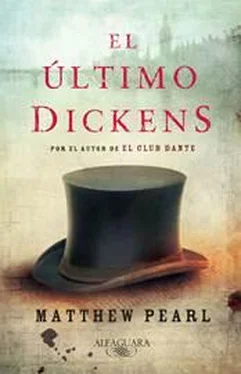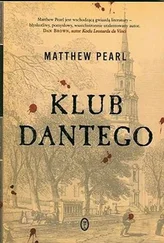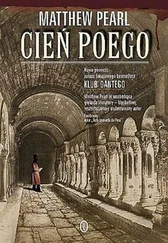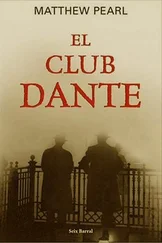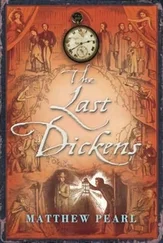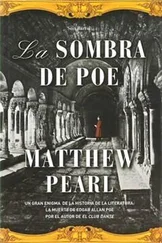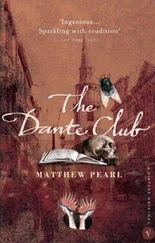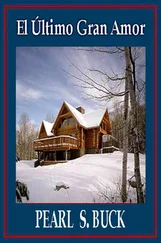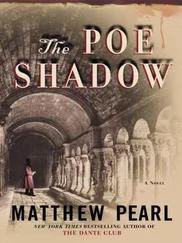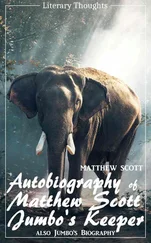Quince minutos después, Osgood y Tom se encontraban de nuevo en sus habitaciones del hotel de Piccadilly. El editor estaba ya guardando sus cosas en el baúl. Tom había esgrimido todo tipo de argumentos para convencer a Osgood de que continuaran sus pesquisas.
– Señor Osgood -le dijo Tom-, no puede rendirse ahora. Todavía quedan demasiadas cosas por entender. ¡Usted puede seguir bajo la amenaza de Herman!
– No nos queda otra alternativa -dijo Osgood medio resignado, medio indeciso-. De todas maneras, una vez que Forster haga pública su carta, Herman nos dejará en paz. Entonces sabrá la verdad: que no tiene motivos para temer nada, como nosotros no tenemos motivos para mantener la esperanza.
– Puede que el Jefe tuviera sus razones para despistar a Forster, sabiendo que éste trataría de manipular el final de la novela a su gusto -insistió Tom.
Osgood negó con la cabeza.
– No lo creo. Nuestra investigación ha sido una absoluta locura, como desde el primer momento nos advirtió Forster que sería. No hay nada perdido ni secreto entre lo que Dickens dejó a su muerte, nada que nos pueda sacar de nuestros apuros. El libro ya no existe, murió con él. Cometí un error. Yo, James Osgood, me dejé llevar por un error de juicio y ahora ¡tengo que comerme mis palabras! Deseaba creerlo, deseaba creer que el hombre que se hacía llamar Datchery podría ayudarme. Por culpa de mi obstinación, porque quería que existiera algo que encontrar, lo único que he hecho aquí ha sido perder el tiempo y darles ventaja a los piratas literarios que ahora mismo estarán preparando su edición en América -se dirigió a su asistente-: Señorita Sand, haga los preparativos para nuestro inmediato regreso a Boston y envíe un telegrama al despacho del señor Fields informándole de nuestra vuelta.
– Sí, señor Osgood -dijo Rebecca obedientemente, sintiendo que cada paso la acercaba a la normalidad y la rutina de la vida cotidiana en Boston.
Osgood recorrió con la mirada la habitación y a sus dos compañeros mientras Rebecca redactaba el telegrama y Tom seguía intentando convencerle. Osgood sabía que rendirse y volver a casa era la decisión sensata, racional y responsable; en realidad, la única decisión posible que él, James Ripley Osgood, podía tomar si no bajaba del cielo una orden contraria.
– En todo caso, es demasiado tarde para que hagamos algo que nos pueda ayudar -señaló Osgood-. Los Harper estarán en condiciones de publicar dentro de poco todo lo que queda de Edwin Drood . Tendremos que enfrentarnos a la pérdida y seguir adelante. Nuestros rivales verán que somos vulnerables. Fields nos necesita a los dos en Boston para hacer lo que podamos.
Tom se plantó delante de Osgood y le ofreció la mano.
– Señor Osgood, le ofrezco mi mano, y con ella le doy mi palabra de que, si desea continuar con la investigación, yo permaneceré a su lado.
Osgood, con una leve sonrisa, estrechó la mano de Tom entre las suyas como Jack Rogers había hecho en su primer encuentro en el chalet de Gadshill, pero agitó la cabeza en un gesto de rechazo definitivo.
– Gracias por todo lo que ha hecho para ayudarnos, Tom. Vaya usted con Dios.
– Que Él vaya con usted, señor Osgood -dijo Tom con un suspiro-. Lo único que siento es que su estancia aquí acabe de esta manera. El señor Dickens, y usted, se merecen algo más.
– Haber ganado su amistad hace que todo haya merecido la pena -replicó Osgood.
Ciudad de Nueva York, 16 de julio de 1870
Mientras Osgood resolvía apresuradamente sus asuntos en Londres y preparaba su partida, en uno de los más lujosos carruajes retenidos en el ruidoso Broadway de Nueva York tenía lugar una conversación que le incumbía. A través de su ventana se veía el sombrero de copa y las inmensas patillas pertenecientes a una cabeza entrecana, y la cara que enmarcaban se fruncía en un bufido de protesta contra el denso tráfico.
– Entonces, dígame, ¿dónde demonios está ahora ese majadero? -Fletcher Harper se acomodó en el interior del carruaje, se quitó el alto sombrero negro de la cabeza poblada de rizos castaños y resopló al ver que su tiro de caballo hacía una irritable parada detrás de un ómnibus.
– No tengo la menor idea de dónde está, tío -dijo su compañero de viaje-. Pero padre confiaba en él.
– ¡Ah! Eso ya lo sé -dijo el Mayor con su habitual tono de amarga perplejidad-. Es una gran equivocación, Philip. ¡Salga de este desbarajuste por la siguiente que pueda girar a la derecha! -gritó al cochero estirando el cuello por la ventana y colocándose el sombrero de nuevo provisionalmente.
– ¿Qué equivocación? -preguntó su compañero Philip Harper, hijo de James, el difunto hermano de Fletcher, y ahora jefe del departamento financiero cuando su tío volvió a meter el cuello y la cabeza en el vehículo.
– ¡Vamos! Confiar en un hombre que no se apellida Harper. Tal como van las cosas, Philip, dentro de poco tú también aprenderás a evitar esa práctica. Tu padre siempre tuvo demasiada fe en su policía de Harper para resolver nuestros problemas. Y por eso nos vemos así ahora y Jack Rogers ha interrumpido sus comunicaciones. Por lo que sabemos, ese bellaco puede haber vendido su lealtad a otro editor a cambio de una tarifa más alta; en caso de que hubiera descubierto en Inglaterra algún secreto sobre Dickens, podría utilizarlo en nuestra contra, tal vez con la ayuda de Osgood, con la vista puesta en obtener un mayor beneficio.
El consejo del Mayor de sólo confiar en individuos que llevaran el apellido Harper podía haberse considerado algo bastante razonable al entrar en las disuasoriamente fortificadas oficinas de Franklin Square. Había allí múltiples Fletchers, Josephs, Johns, aquel entusiasta Philip, un solitario Abner, hijos de los primeros hermanos, en diversos cargos directivos de publicaciones y producción, con una recua de nietos que empezaban a ascender desde el puesto de aprendiz.
Para ellos, Franklin Square era Harvard y Yale.
– ¡Cuando mi llama expire -les decía el Mayor a todos y cada uno de ellos a modo de discurso de introducción-, que sean manos legítimas las que pasen la antorcha inextinguible de padres a hijos! -esta sentencia era también más o menos la traducción del lema en latín que, junto a una antorcha flamígera, formaba el emblema de la editorial.
Según entraba, un trémulo empleado puso en conocimiento del Mayor que las visitas que esperaba estaban ya en la sala de invitados.
– Yo diría que le esperan… impacientes, Mayor -comentó el empleado.
– Que esperen, eso aumentará su ansia por mi oro. ¿Y el señor Leypoldt? -preguntó el Mayor.
– Envió un mensaje y estará aquí a las tres -respondió el empleado-. Y el señor Nast le espera en su despacho privado con un nuevo dibujo de Boss Tweed.
– ¡Bien! -exclamó el Mayor.
– Ese señor Leypoldt, ¿es el del boletín de editores, tío?
– Sí, y vamos a abrir para él tantas botellas de champán como sean necesarias para convencerle de que cante las alabanzas de Harper & Brothers en sus columnas. Pero antes, tenemos un asunto muy diferente que atender. De un cariz más efímero.
– ¿Quieres que te deje solo? -preguntó discretamente Philip Harper a su tío.
– ¡Ni se te ocurra! Vas a aprender todo lo relacionado con nuestro negocio, Philip, lo mismo que hará Fletcher hijo -dijo el Mayor agarrándole del brazo con fuerza y tirando de él-. ¿Ves a nuestro amiguito de ahí arriba?
Philip siguió la mirada del Mayor hasta el busto que descansaba sobre el quicio de la puerta de entrada a las oficinas.
– Benjamin Franklin, ¿no, tío Fletcher?
– Correcto. No sólo es uno de los genios que fundaron nuestra nación, sino además, impresor y editor. Él dedicó a este oficio todos sus conocimientos y sus recursos. Verás, él sabía que para dar forma al alma de América había que controlar la prensa. La base de nuestra empresa es el carácter, no el capital, lo mismo que en su caso. Recuérdalo y entonces serás de verdad parte de Harper & Brothers.
Читать дальше