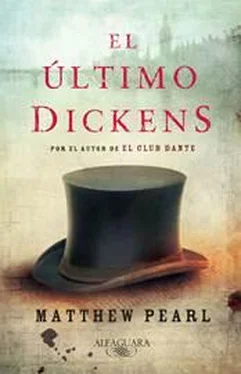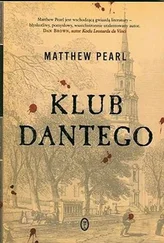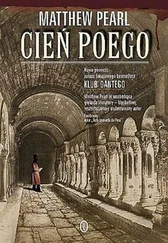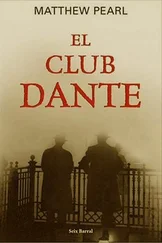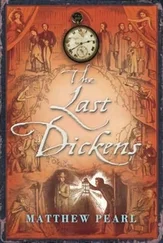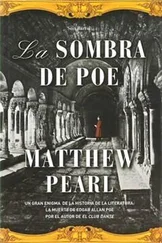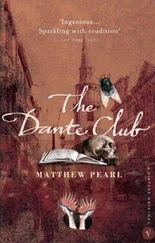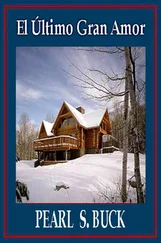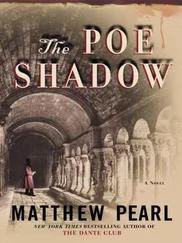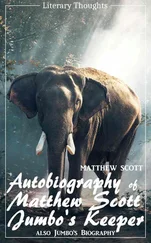Naturalmente, era imposible pensar en la desaparición de Drood sin pensar en la muerte de Dickens. Ambas estaban fundidas ya para todos los tiempos. ¿Podría suavizarse la triste realidad del uno sabiendo más del otro? Ésa era la línea de pensamiento de Osgood mientras paseaba sin rumbo por la cubierta cuando perdió el equilibrio al pisar una plancha resbaladiza y, antes de que pudiera asirse a la barandilla, cayó de espaldas estrepitosamente.
Tras un instante de confusión, se dio cuenta de que le ofrecían una mano. O una cabeza para ser exactos, la cabeza de oro de un pesado bastón de paseo. Osgood alargó la mano reticente hacia la fea cabeza tallada del monstruo con grandes colmillos y se puso de pie. Osgood había visto a aquel hombre del bigote poblado y el turbante marrón, que solía estar todo el tiempo solo y de vez en cuando daba órdenes a base de gruñidos a algún camarero o criado, blandiendo siempre su extraño bastón. Osgood había oído que le llamaban Herman y pensó que parecía un parsi, pero no sabía nada mas de él.
– ¿Está bien? -preguntó Herman con su voz áspera.
Osgood volvió a encogerse al sentir un dolor que le recorría toda la espalda.
– Pediré que venga el médico del barco -dijo Herman en un tono frío pero educado.
Para entonces, se había reunido alrededor del lugar donde se había producido la caída un corro de pasajeros de todas las clases y varios miembros de la tripulación. Rebecca vio la aglomeración que se había formado y corrió todo lo que le permitían sus piernas enfundadas en el estrecho vestido. Tuvo que abrirse camino como pudo entre las otras chicas, que expresaban su preocupación con aspavientos.
– ¡Vaya, qué fresca! -dijo Christie.
– Nosotras estábamos aquí antes, señorita -dijo otra chica de su cubierta, una llamativa pelirroja.
– Señorita Sand -exclamó Osgood aliviado-. Siento mucho este espectáculo. ¿Sería tan amable de ayudarme?
– Dispénsenme -les dijo Rebecca a la pelirroja y a su pecosa compañera con un placer mal disimulado mientras se las quitaba de delante. El viento pegaba el modesto vestido negro a su figura revelando en sus sencillas formas una belleza digna de rivalizar con cualquiera de las otras chicas más lujosamente acicaladas y adornadas que se alineaban detrás de ella. Le ofreció un brazo a Osgood.
– ¡Señor Osgood, qué mala suerte! -dijo compasivamente-. ¿Se ha hecho daño?
– La suerte, de la que dicen en el mundo de los negocios que se reparte de forma caprichosa, no ha jugado ningún papel en este fraude, mi querida damisela -le llegó una voz del círculo de mirones. Era el hombre de negocios inglés, Wakefield. El mayorista de té iba elegantemente ataviado con una capa tradicional y pantalones de cuadros. Se detuvo para hacerle una cortés inclinación de cabeza a Rebecca y continuó su camino adelante-. ¡Mi amigo Osgood, víctima!
– Señor Wakefield, se equivoca usted. El océano ha salpicado mucho la cubierta y me he resbalado en un charco -insistió Osgood.
– No. Eso es lo que este hombre querría que usted creyera -Wakefield se volvió bruscamente hacia el hombre corpulento que había ayudado a levantarse a Osgood.
– ¿Perdone? -preguntó Herman al atrevido acusador con las manos aferradas al cordón que ajustaba su túnica y estaba anudado por cuatro sitios.
– El mar ha estado ferozmente agitado, es muy cierto -continuó Wakefield-, y ése es el motivo por el que estaba paseando en vez de quedarme mareado en mi camarote. Y por eso he podido ver a este hombre echando agua de un cubo en ese rincón. Parecía estar esperando a que llegara alguien para hacerlo.
– ¿Quiere decir que lo ha hecho a propósito? ¿Por qué iba a hacer una cosa tan espantosa? -preguntó Rebecca dirigiendo la mirada a Herman. Al encontrar los ojos y la inocente sonrisa del acusado, una repulsión repentina y casi magnética la obligó a dar un paso atrás. Los ojos oscuros y maliciosos despertaron en ella una inexplicable sensación de miedo y odio.
Wakefield observó a Rebecca.
– ¡Estimada y joven señora, es usted muy inocente! Me avergüenza reconocer que en Inglaterra tenemos estafadores que abordarían a cualquier caballero de buen fondo. Viajo a menudo en este y otros transatlánticos y me han robado ya dos veces. Creo que este hombre es lo que la policía llama un descuidero o un zancadillero.
– ¿Qué? -preguntó Osgood.
– ¡Ni caso! -la cara de Herman se encendió. Se metió un palillo en la boca y lo mordisqueó tenazmente-. No sé de qué está hablando este sujeto y le sugiero que se retire.
– Un instante nada más, mi estimado señor Wakefield -dijo Osgood, el diplomático nato-. Este hombre me ha ayudado a levantarme.
– Consideremos por qué podría hacer una cosa como ésa, qué oportunidades podría facilitarle -reflexionó Wakefield a la vez que enmarcaba la parte inferior de su rostro colocando un dedo en cada curva de su mostacho descolorido.
Herman disparó una mano hacia la cabeza de Wakefield y lanzó su sombrero por el aire. La brisa lo arrastró hasta Rebecca, que lo atrapó.
– Registren a ese sujeto -ordenó el capitán, un hombre velludo y cuadrado que se había unido al corro. Señaló a Herman y los marineros le inmovilizaron. De los bolsillos de su túnica extrajeron un reloj y una cartera de piel de becerro.
– ¿Son suyos, señor? -preguntó el capitán a Osgood.
– Lo son -admitió éste consternado.
– ¡Te voy a arrancar las tripas, y a ti también! -amenazó Herman a Osgood primero y luego a Wakefield.
– Las amenazas no le servirán de nada -dijo Wakefield, a pesar de que las manos le temblaban al intentar enderezar el alfiler de su chalina. Recogió el sombrero que le ofrecía Rebecca haciendo una nueva inclinación como medio de contener el temblor.
Dos miembros de la tripulación forcejearon con Herman hasta reducirle e inmovilizaron al ladrón. La mayoría de las mujeres se cubrían el rostro con sus pañuelos o lloraban, pero Rebecca, de pie junto a Osgood, le miraba fijamente como hipnotizada. Herman dirigió la mirada hacia Osgood.
– ¡Maldito canalla! ¡Les voy a dar de comer tus piernas a los tiburones, no lo olvides!
Su voz era chirriante y profunda, una voz de barítono que le hacía desear a uno no haberla oído nunca.
– ¡Vete al diablo, villano! -dijo el capitán. Se volvió hacia uno de los marineros que tenía más cerca-. ¡Encerradle en la bodega! La policía de Londres sabrá qué hacer con él.
El médico del barco dictaminó que las heridas de Osgood eran superficiales. El capitán le ofreció una visita especial al barco, incluido el calabozo, donde a Osgood le sorprendió encontrar una hilera de celdas reforzadas más propia de un barco de guerra.
– La construcción de todos los transatlánticos ingleses está subvencionada por la Marina británica. En compensación, los construyen de manera que puedan ser utilizados como buques de guerra -le explicó el capitán-. Cañones, celdas de prisioneros y todo lo que se le ocurra.
Herman, encorvado en un rincón sobre el suelo de una de las celdas, con la mirada fija en la caldera al rojo vivo que se veía fuera de la celda, levantó los ojos hacia los visitantes, y luego volvió a mirar a la caldera. Para la evidente satisfacción del capitán, el hombre parecía derrotado. Sin embargo, Herman mantenía una sonrisa enigmática de lo más extraña, como si todos los demás pasajeros a bordo estuvieran en prisión y él fuera el único totalmente libre. Tenía los pies unidos por una cadena y las muñecas encadenadas a la pared, y las ratas corrían de acá para allá por encima de sus piernas. Le habían quitado el turbante y llevaba la cabeza completamente rasurada, salvo por unos foscos mechones de pelo en las sienes. Osgood descubrió que, por miedo o por humildad, no era capaz de mirar a los ojos de su asaltante.
Читать дальше