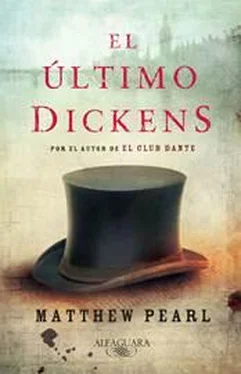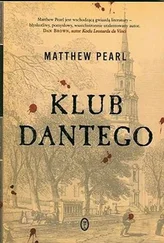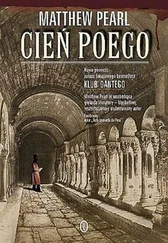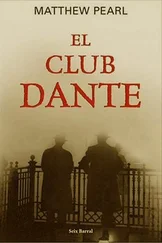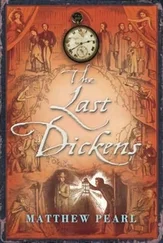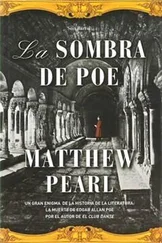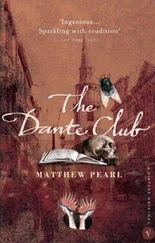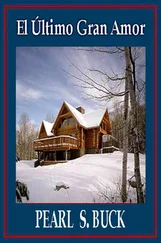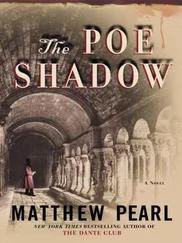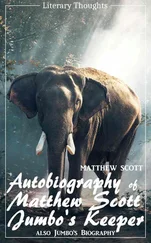Los hombres de comercio que viajaban en tercera clase, con las miras puestas siempre en el ahorro a pesar de sus abultadas bolsas, hacían cola para recibir los regalos de Osgood. El compañero de viaje más sociable del joven editor era un mayorista de té inglés, el señor Marcus Wakefield. Como Osgood, era joven para sus importantes éxitos como hombre de negocios, aunque las arrugas de su rostro sugerían que era una persona más endurecida de lo que correspondía a sus años.
– ¿Qué es lo que veo? -preguntó Wakefield después de presentarse. Era apuesto y pulcro, con una forma de hablar espontánea, segura y casi desenfadada. Se acercó a la maleta de libros que llevaba Osgood-. He estado en la biblioteca de este barco muchas veces y afirmo que usted tiene una selección mejor, señor.
– Señor Wakefield, por favor, elija uno para empezar el viaje.
– ¡Encantado!
– Es que soy editor. Socio de Fields, Osgood y Compañía.
– Es un oficio en el que soy un absoluto ignorante, a pesar de que podría decirle cada una de las especias que componen el té más fuerte de doce países o si el té de la nueva temporada es el pekoe , el congou o el imperial . Perdone el atrevimiento de mi pregunta, pero ¿cómo puede regalar su mercancía en vez de venderla? ¡Me gustaría estrechar la mano del hombre que puede hacer eso!
– Los libros no son nuestros. Sólo los autores son los dueños de los libros. Y es la honorable labor del editor encontrar lectores que los compren. Me gustaría decirle, señor Wakefield, que un buen libro abre el apetito del lector de tal manera que en el próximo año leerá diez más.
– Es muy amable.
– Además, en las aduanas de Liverpool comprueban todos los libros que salen del barco en busca de reediciones de libros ingleses, para confiscarlas. Le digo, señor Wakefield, que si no me deshago de estos libros como he planeado, me retendrán durante horas mientras los examinan.
– Entonces, si usted insiste, me presto a actuar como un ladrón, pero durante nuestra travesía se lo devolveré multiplicado por diez en amistad… y en té.
Osgood no interrogó a Rebecca Sand hasta la segunda mañana, momento en que empezó a pesar sobre los viajeros la realidad de estar atrapados en medio del mar lejos de su hogar y sus amigos. Aunque ella siempre tendía a reservarse su opinión, se había mostrado inusualmente distante con su jefe desde que habían subido a bordo. Al principio, Osgood pensó que sólo quería mantener una actitud profesional en aquel entorno nuevo, rodeados de desconocidos, algunos de los cuales podrían censurar que una mujer joven viajara por negocios.
– Señorita Sand -dijo Osgood cuando se encontraron en cubierta-. Espero que haya conseguido eludir el mareo.
– He tenido esa suerte, señor Osgood -respondió ella secamente.
Osgood se dio cuenta de que tendría que ser más directo.
– No he podido evitar observar un cambio en su comportamiento desde que salimos de Boston. Corríjame si me equivoco.
– No se equivoca usted, señor -respondió ella con firmeza-. No se equivoca.
– ¿Este cambio es hacia mí en particular?
– Así es -concedió ella.
Osgood, percibiendo que iba a tener que escalar una montaña más empinada de lo que esperaba en la tensa relación entre ambos, buscó en cubierta dos tumbonas contiguas y le preguntó si quería contarle más. Rebecca dobló los guantes sobre su regazo y le explicó con calma lo que le había contado Midges en el sótano de la oficina.
– ¡Midges, ese ogro! -exclamó Osgood mientras cerraba el puño alrededor del brazo de la tumbona. Se puso de pie y dio una patada con la bota a un imaginario Midges de miniatura, tirándolo por la borda-. Qué desconsiderado y cruel. Tendría que haber tenido más cuidado de que no escuchara la conversación privada con el señor Fields. Siento mucho que haya pasado esto.
Osgood le contó que el agente Carlton y el forense habían concluido que Daniel se había convertido en un consumidor de opio. Esta vez no le ahorró ninguno de los detalles.
– Yo no les creí -le dijo-. Entonces me enseñaron las marcas de sus brazos, señorita Sand, que dijeron que eran de una aguja «hipodérmica» para inyectarse opio en las venas.
Rebecca pensó en todo lo que le contaba con la mirada perdida en el agua, luego sacudió la cabeza.
– Compartíamos la habitación. Si Daniel hubiera sido consumidor de opio me habría dado cuenta hasta de los más pequeños detalles, bien lo sabe Dios. Cuando mi marido regresó de Danville después de la guerra necesitaba tener a mano ampollas de morfina o cáñamo de India a todas horas. Iba por ahí con una permanente expresión de aturdimiento, una imperturbabilidad que no le permitía ni trabajar ni dormir ni comer. No quería tener a nadie cerca ni que le visitaran, salvo aquellos que encontraba en su soledad, en los libros y en sus sueños. Había sobrevivido al campo de batalla pero tenía el alma destrozada por los males de lo que el doctor llamaba la enfermedad del soldado. Daniel cayó lamentablemente en sus propios excesos nada más mudarnos a Boston y cuando supe lo del accidente tuve que preguntarme si no habría reanudado sus malos hábitos con la ginebra. No, yo habría notado las marcas. Se lo habría visto en la cara. No me habría cabido ninguna duda, señor Osgood. Y habría tomado cartas en el asunto inmediatamente.
Osgood dijo comprensivo:
– Yo tampoco pude entenderlo.
– ¿No pudo entender que la policía tuviera razón o que Daniel hubiera traicionado su confianza? -preguntó Rebecca.
Osgood la miró y se encontró con sus ojos furibundos. Una encendida rosa se había abierto en sus suaves mejillas y tenía los ojos entrecerrados. Osgood, escarmentado, cedió con un movimiento de cabeza.
– Tiene mucha razón al enfadarse conmigo por no haberle contado todo esto. ¿Está enfadada? Quiero que se exprese con entera libertad.
– No puedo creer que me ocultara los detalles del informe policial, tanto si era correcto como si no. Si debo cuidar de mí misma como lo haría un hombre sin depender de nadie más, entonces espero que no se me trate como un objeto indefenso. ¡Me arrebató la posibilidad de defender su buen nombre! Estoy agradecida por mi puesto, y mi supervivencia depende de él, de manera que no puedo exigir demasiado en mis circunstancias, lo sé. Pero creo que me merezco su respeto.
– Ya lo tiene. Se lo aseguro -dijo Osgood.
Rebecca estaba alojada en los camarotes menos lujosos del barco. No tenían timbres eléctricos para llamar a los camareros, y tampoco lámparas ornamentales, paneles pintados ni techos en cúpula como los de la cubierta superior, ocupada por las clases más altas. Rebecca aprovechaba el tiempo que pasaba en aquel diminuto camarote para leer. Al contrario que la mayoría de las chicas que conocía en Boston, ella no leía en busca de sensaciones, sino para comprender su propia vida de un modo más directo y para aprender más cosas del oficio de la edición. Para la travesía en el transatlántico se había llevado un libro bastante técnico sobre la historia de la navegación.
También llevaba consigo uno de los barcos embotellados de Daniel. Y pensar que era ella la que navegaba a través del océano y no su hermano, que tanto había deseado aquel viaje… Si existía una parte inmortal de Daniel, seguro que estaba allí junto a ella.
A veces, por la noche, salía a cubierta y se apoyaba en la barandilla para contemplar en silencio el mar y las estrellas, y el horizonte donde se encontraban.
– ¡Un viaje por mar es tan romántico! -exclamó una joven pasajera al ver la actitud de Rebecca una mañana. Era Christie, una chica de ojos verdes cubierta de pecas de la cabeza a los pies que compartía el camarote con Rebecca-. ¿No le parece, señorita?
Читать дальше