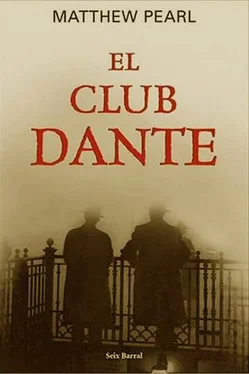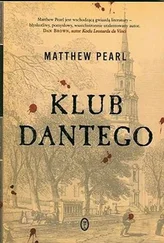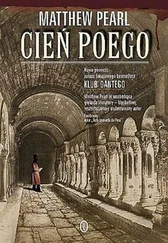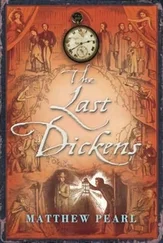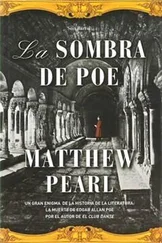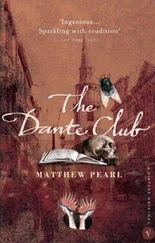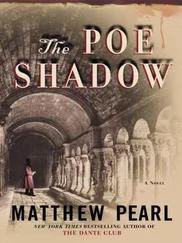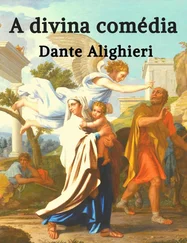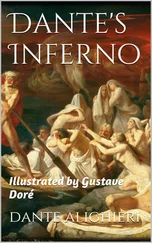Los periodistas preguntaban cómo podía asesinarse sin consecuencias a dos prominentes ciudadanos. ¿Adónde había ido a parar el dinero que el pleno municipal había votado para mejorar la eficacia de la policía? A los relucientes números de plata de los uniformes de los oficiales, según escribía sardónicamente un periódico. ¿Por qué la ciudad había aprobado la petición de Kurtz de que se permitiera a los agentes portar armas, si no podían encontrar a delincuentes contra los que utilizarlas?
Nicholas Rey leía con interés esa y otras críticas en su escritorio de la comisaría central. En efecto, el departamento de policía estaba experimentando algunos progresos reales. Se instalaron timbres de alarma para convocar a toda la fuerza policial, o a parte de ella, a cualquier sección de la ciudad. El jefe había dispuesto también centinelas y escoltas para suministrar constantes informes a la comisaría central, donde todos los policías permanecían a la espera de la mínima señal de un potencial problema.
Kurtz preguntó en privado al patrullero Rey por su valoración de los asesinatos. Rey consideró la situación. Tenía el raro don en un hombre de permitirse el silencio antes de hablar, de manera que decía exactamente lo que se proponía:
– Cuando un soldado era capturado tratando de desertar del ejército, toda la división formaba en un campo, donde había una tumba abierta y un ataúd junto a ella. El desertor marchaba ante nosotros con un capellán a su lado y se le ordenaba sentarse sobre el ataúd, donde se le vendaban los ojos y se le ataban las manos. Un pelotón de ejecución compuesto por sus propios compañeros permanecía formado y a la espera de la voz de mando. Atentos, apunten… A la voz de fuego, caía muerto dentro del ataúd y era enterrado en el lugar, sin ninguna señal en el suelo. Y nos volvíamos, arma al hombro, al campamento…
– ¿A Healey y Talbot se les puso como ejemplo de algo?
Kurtz parecía escéptico.
– Al desertor podían haberle disparado fácilmente en la tienda del general de brigada o en los bosques, o haberlo hecho comparecer ante un consejo de guerra. La escenificación pública tenía por objeto mostrarnos que el desertor era abandonado como él abandonó nuestras filas. Los dueños de esclavos utilizaban tácticas similares para dar ejemplo a los esclavos que trataban de escapar. El hecho de que Healey y Talbot fueran asesinados podría ser algo secundario. Lo primero y principal a lo que nos enfrentamos es el castigo a esos hombres. Se supone que estamos formados y observamos.
Kurtz se sentía fascinado pero no se daba por vencido.
– Supongamos que es así. Pero ¿castigos de quién, patrullero? ¿Y por qué errores? Si alguien quería darnos lecciones con esos actos, lo lógico es que hubiera actuado de modo que pudiéramos comprenderlos. El cuerpo desnudo abandonado bajo una bandera. Los pies quemados. ¡Eso no tiene ningún sentido!
– ¿Qué sabe usted de Oliver Wendell Holmes? -preguntó Rey a Kurtz durante otra conversación, mientras escoltaba al jefe de policía bajando las escaleras del Parlamento del estado, camino del carruaje que los aguardaba.
– Holmes -repitió Kurtz, encogiéndose de hombros, indiferente-. Poeta y médico. Un tábano social. Era amigo del profesor
Webster, aquel al que ahorcaron. Uno de los últimos en admitir la culpabilidad de Webster. Pero no ha sido de mucha ayuda en la indagatoria de Talbot.
– No, no lo ha sido -admitió Rey, pensando en el nerviosismo de Holmes a la vista de los pies de Talbot-. Creo que no se encontraba bien, que padece asma.
– Sí, asma mental.
Tras el descubrimiento del cadáver de Talbot, Rey mostró al jefe Kurtz las dos docenas de trozos de papel que recogió del suelo cerca de la tumba vertical de Talbot. Eran cuadraditos, cada uno de ellos no mayor que la cabeza de un clavo de tapicería, conteniendo al menos una letra impresa y algunos de ellos mostrando también en el reverso signos de impresión claramente discernibles. Algunos estaban manchados y era imposible reconocer lo que tenían escrito, a causa de la humedad constante de la bóveda. Kurtz se sorprendió del interés de Rey por la basura. Eso era un punto desfavorable en la confianza general que tenía en su patrullero mulato.
Pero Rey dispuso los trozos de papel cuidadosamente sobre la mesa. Aquellos desperdicios tenían importancia, y estaba seguro de que significaban algo; tan seguro como en el caso del susurro del saltador. Pudo identificar el contenido de doce de los fragmentos: e, di, ca, t, L, vic, B, as, im, n, y y otra e. Uno de los manchados contenía la letra g, aunque igualmente podía ser una q.
Cuando Rey no llevaba al jefe Kurtz a entrevistas con conocidos de los fallecidos o a reuniones con capitanes de comisarías, robaba unos minutos libres para sacar los papelitos del bolsillo del pantalón y esparcirlos por una mesa. En ocasiones podía formar palabras y anotaba puntualmente en una libreta las frases que surgían. Apretaba sus ojos dorados y luego los abría mucho con la esperanza inconsciente de que las letras se ordenaran por sí mismas para explicar lo que había pasado o lo que debía hacerse, como las tablillas de los espiritistas que, según se decía, deletreaban las palabras de los muertos cuando las manejaba un médium lo bastante dotado. Una tarde, Rey colocó las palabras finales del saltador de la comisaría, al menos tal como el patrullero las había trascrito, en medio del nuevo revoltijo de letras, esperando que las dos voces perdidas tuvieran algo en común.
Contaba con una agrupación favorita para los fragmentos sueltos de letras: I cant die as im… (No puedo morir como im…) Rey siempre se atascaba en este punto, pero ¿no había salida? Probó con otra combinación: Be vice as I… (Ser vicio como yo…) ¿Qué hacer con aquel trozo con la g o la q?
La comisaría central se inundaba a diario de cartas de las que se esperaba respondieran a todas las preguntas, con tal de que mostraran el mínimo rasgo de credibilidad. El jefe Kurtz asignó a Rey la tarea de revisar esa correspondencia, en parte para mantenerlo alejado de la «basura».
Cinco personas aseguraban haber visto al juez presidente Healey en el Music Hall una semana antes del descubrimiento de su castigado cuerpo. Rey localizó al asombrado sujeto en cuestión por el número de la butaca de su abono para la temporada. Era un pintor de carruajes de Roxbury con una masa de indómitos rizos algo parecidos a los del juez. Una carta anónima informaba a la policía de que el asesino del reverendo Talbot, conocido y pariente lejano del remitente, embarcó a Liverpool, con un gabán tomado sin permiso, y allí lo trataron de manera indecente y nunca se había vuelto a saber de él (y el abrigo cabe suponer que jamás volvió a manos de su legítimo dueño). Otra nota aseguraba que una mujer confesó espontáneamente en una sastrería haber asesinado al juez Healey en un rapto de celos, y que luego huyó en tren a Nueva York, donde podía encontrársela en uno de los cuatro hoteles que se detallaban.
Pero cuando Rey abrió una nota anónima que constaba de dos frases, experimentó la estimulante sensación de haber hecho un descubrimiento. El papel y el sobre eran de buena calidad, y el mensaje estaba escrito con una caligrafía gruesa y de trazo deficiente, un discreto disfraz de la verdadera escritura del remitente:
Caven más hondo en el hoyo del reverendo Talbot. Algo quedó olvidado bajo su cabeza.
La nota estaba firmada así: «Respetuosamente, un ciudadano de esta ciudad.»
– ¿Algo olvidado? -comentó Kurtz en tono de mofa.
– Aquí no hay nada que probar ni historia inventada -replicó Rey con un entusiasmo que no le era característico-. El autor sencillamente tiene algo que decir. Y recuerde: los relatos de los periódicos
Читать дальше