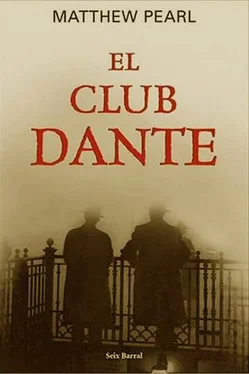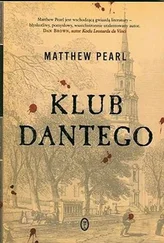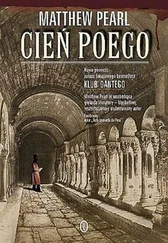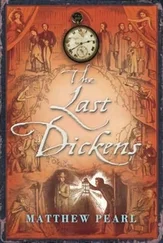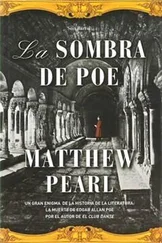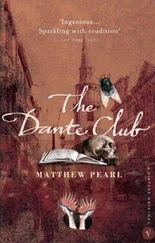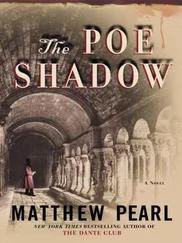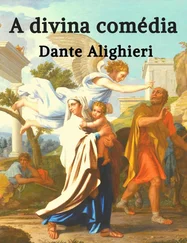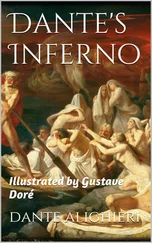Richard Healey regresó y, dejando la frase a la mitad, la criada cruzó al otro lado del enorme vestíbulo, como una maestra del arte doméstico de la evasión.
Richard suspiró pesadamente, deshinchando la mitad del volumen de su amplio pecho, semejante a un barril.
– Desde que se anunció nuestra recompensa, cada mañana siento el insensato renacer de la esperanza, saltando de cabeza sobre el correo, pensando de veras que en algún sitio la verdad aguarda ser compartida. -Se dirigió a la chimenea y arrojó el último montón de cartas-. No podría decir si la gente es cruel o simplemente está loca.
– Dime, mi querido primo -dijo Lowell-, ¿la policía no tiene ninguna información que pueda ayudarte?
– La venerada policía de Boston. Te digo, primo Lowell, que agarran a todos los endiablados criminales que pueden encontrar, se los llevan a la comisaría ¿y sabes lo que resulta de eso?
Realmente Richard esperaba una respuesta. Lowell replicó que no lo sabía, ronco a causa de la ansiedad.
– Bien, pues yo te lo diré. Uno de ellos saltó por una ventana y se mató. ¿Puedes imaginarlo? El agente mulato que supuestamente trató de salvarlo dijo algo de que murmuró unas palabras que no pudo entender.
Lowell se adelantó y agarró a Healey como para sacar algo más de él, sacudiéndolo. Fields tiró a Lowell de la chaqueta.
– ¿Has dicho un agente mulato? -preguntó Lowell.
– La venerada policía de Boston -repitió Richard con amargura contenida-. Deberíamos contratar a un detective privado -dijo frunciendo el ceño-, pero ésos son casi tan endiabladamente corruptos como la policía de la ciudad.
De una habitación de arriba llegaron unos lamentos, y Roland Healey bajó corriendo hasta la mitad de la escalera. Le dijo a Richard que su madre estaba sufriendo otro ataque.
Richard se fue a toda prisa, pero advirtió, mientras subía, que Nell Ranney se había quedado mirando en dirección a Lowell y Fields. Se inclinó sobre el amplio pasamano y le ordenó:
– Nell, haz el favor de acabar el trabajo en el sótano.
Aguardó hasta que ella bajó la escalera, que era la continuación de aquella en la que él se encontraba.
– Así que el patrullero Rey investigaba el asesinato de Healey cuando oyó el susurro -dijo Fields al quedarse él y Lowell solos.
– Y ahora sabemos quién era el que susurró, quién murió ese día en la comisaría. -Lowell se quedó pensativo un momento-. Debemos averiguar qué ha asustado tanto a esa criada.
– Cuidado, Lowell. La perjudicará gravemente si Healey lo ve. -La inquietud de Fields mantuvo quieto a Lowell-. En cualquier caso, él ha dicho que esa mujer imagina cosas.
En aquel momento se produjo un ruidoso estampido en la cercana cocina. Lowell se aseguró de que continuaban solos y se dirigió a la puerta de la cocina. Llamó con golpes ligeros. No hubo respuesta. Empujó la puerta y pudo oír un ruido residual por el lado del horno: la vibración del montaplatos, que acababan de hacerlo saltar desde el sótano. Abrió la puerta del camarín del montaplatos, de paneles de madera. Estaba vacío, salvo por una hoja de papel.
Pasó corriendo junto a Fields.
– ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ocurre? -preguntó Fields.
– ¡Vaya con el montaplatos! Necesito encontrar el estudio. Quédese aquí y vigile, asegúrese de que el joven Healey aún no vuelve -dijo Lowell.
– Pero, Lowell -protestó Fields-, ¿qué hago si regresa?
Lowell no contestó, y alargó la nota al editor.
El poeta recorrió a toda prisa las salas, mirando por las puertas abiertas hasta que encontró una bloqueada por un sofá. Lo apartó y se coló dentro con rapidez. La habitación se había limpiado, pero someramente, como si en medio de la operación la perspectiva de permanecer allí hubiera sido demasiado dolorosa para Nell Ranney o para alguna de las sirvientas más jóvenes. Y no precisamente porque fuera allí donde Healey murió, sino por el recuerdo del juez Healey vivo, contenido en la fragancia del cuero de los viejos libros.
Lowell podía oír los gemidos de Ednah Healey, que le llegaban desde arriba en un terrible crescendo, y trató de ignorar que estaban en una casa mortuoria.
Fields, de pie en el vestíbulo, solo, leyó la nota escrita por Nell Ranney: Me dijeron que esto debo guardármelo para mí, pero no puedo, y no sé a quién decírselo. Cuando llevé al juez Healey a su estudio, murmuró en mis brazos antes de morir. ¿Puede ayudarme alguien?
– ¡Santo Dios! -exclamó Fields, dejando caer involuntariamente la nota-. ¡Aún estaba vivo!
En el estudio, Lowell se arrodilló y acercó la cabeza al suelo.
– Aún estaba usted vivo -murmuró-. El gran rechazador. Por eso lo eliminaron. -Hablaba como dirigiéndose con amabilidad a Artemus Healey-. ¿Qué le dijo Lucifer? Usted trató de decirle algo a su criada cuando lo encontró. ¿O trataba de preguntarle algo?
Todavía vio motas de sangre en el pavimento. Y vio algo más a lo largo de los bordes de la alfombra: larvas semejantes a gusanos aplastadas, partes de extraños insectos que Lowell no reconoció; las alas y los tórax de unos pocos de los insectos de ojos ígneos que Nell Ranney había despanzurrado sobre el cuerpo del juez Healey. Revolvió en el atestado escritorio de Healey hasta que encontró una lupa, y con ella enfocó los insectos. También ellos tenían restos de la sangre del juez.
De repente, de debajo de unos montones de papeles, detrás de la mesa escritorio, surgieron cuatro o cinco moscas de ojos de fuego y enfilaron en hilera hacia Lowell.
Jadeó estúpidamente y tropezó con una pesada butaca, se golpeó la pierna con un paragüero de hierro colado y cayó al suelo. Se apoderó de Lowell la sed de venganza, y descargó metódicamente un pesado libro ' de derecho sobre cada una de las moscas.
– No vayáis a creer que podéis meterle miedo a un Lowell.
Entonces sintió una leve picazón por encima del tobillo. Una mosca se había deslizado por dentro de la pernera del pantalón, y cuando Lowell la levantó, la mosca, desorientada, fue de un lado para otro tratando de escapar. Lowell la aplastó contra la alfombra con el tacón de la bota, experimentando un placer infantil. En ese momento advirtió una abrasión roja inmediatamente encima del tobillo, allá donde se había golpeado con el paragüero.
– ¡Malditas seáis! -exclamó dirigiéndose a la difunta infantería de moscas.
Se paró en seco al observar que las cabezas de las moscas parecían tener expresiones de hombres muertos. Fields murmuró desde fuera que se diera prisa. Lowell, con la respiración entrecortada, ignoró las advertencias hasta que se oyeron pasos y voces procedentes del piso superior.
Lowell sacó su pañuelo, bordado por Fanny Lowell con las iniciales JRL, y recogió los insectos que acababa de matar, así como otras partes de insectos que pudo encontrar. Guardándose ese cargamento en la chaqueta, corrió fuera del estudio. Fields lo ayudó a mover de nuevo el sofá a su lugar cuando ya se acercaban las voces de sus atribulados primos.
El editor estaba ansioso de noticias.
– Bien, bien, Lowell. ¿Ha encontrado algo?
Lowell dio unos golpecitos sobre el bolsillo, donde llevaba el pañuelo.
– Testigos, mi querido Fields.
La semana siguiente al funeral de Elisha Talbot, todos los ministros de Nueva Inglaterra hicieron, en sus predicaciones, un elogio de su fallecido colega. El siguiente domingo, los sermones se centraron en el mandamiento de no matar. Cuando los asesinatos de Talbot y de Healey no parecían hallarse cerca de su resolución, los clérigos de Boston predicaban sobre cada pecado cometido desde antes de la guerra, y culminaban con la fuerza del Juicio Final, invectivas contra el trabajo inútil del departamento de policía y una hipnótica fogosidad que hubiera hecho llorar de orgullo a Talbot, el viejo tirano del púlpito de Cambridge.
Читать дальше