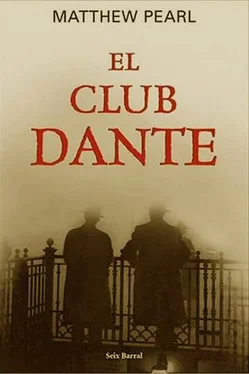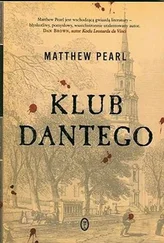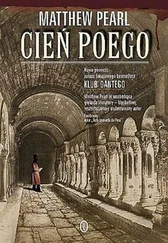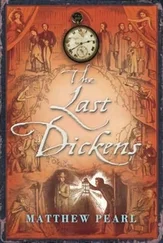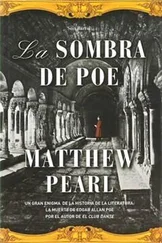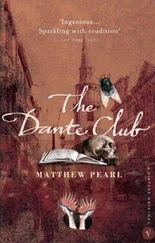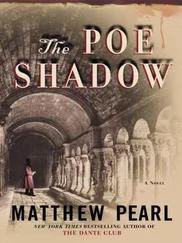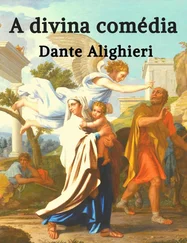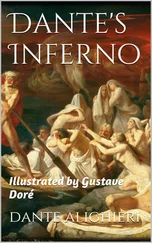– ¡Mi querido muchacho! -Y a continuación-: ¿Cómo se llamaba?
Afortunadamente, sus dos estudiantes actuales, Edward Sheldon y Pliny Mead, quedaron de inmediato al abrigo de cualquier posible sospecha, pues Lowell les había estado dando clase en su seminario sobre Dante coincidiendo (según sus más ajustados cálculos) con el asesinato del reverendo Talbot.
– Profesor Lowell. ¡He recibido este aviso en mi buzón! -Sheldon deslizó una hojita de papel en la mano de Lowell-. ¿Una equivocación?
Lowell lo miró con indiferencia.
– No es una equivocación. Tengo algunos asuntos que resolver, los cuales ocuparán todo mi tiempo, pero sólo una o dos semanas, o eso espero. No me cabe duda de que usted está lo bastante ocupado como para apartar a Dante de su mente durante ese período.
Sheldon sacudió la cabeza, desanimado.
– Pero ¿qué hay de lo que usted nos dice siempre? ¿Se ha ampliado su círculo de admiradores hasta el punto de inducirlo a dar un respiro al errabundo Dante? ¿No ha cedido usted ante la corporación? ¿No está usted cansado del estudio de Dante, profesor? -lo apremiaba el estudiante.
Lowell sintió que temblaba ante la pregunta.
– ¡No conozco a ningún ser pensante que pueda cansarse de Dante, mi joven Sheldon! Pocos hombres tienen criterio suficiente por sí mismos para penetrar en una vida y una obra de tal profundidad. Cada día lo valoro más como hombre, poeta y maestro. En nuestro tiempo de oscuridad, proporciona la esperanza de una segunda oportunidad. Y hasta que me reúna con el propio Dante en la primera terraza del purgatorio, ¡por mi honor que nunca cederé una pulgada ante los malditos tiranos de la corporación!
Sheldon tragó saliva.
– No olvide mi entusiasmo por continuar con la Commedia.
Lowell pasó el brazo por el hombro de Sheldon y caminó con él.
– Usted conoce, joven, una historia que Boccaccio cuenta sobre una mujer que pasaba frente a una puerta en Verona, donde Dante vivió durante su destierro. Vio a Dante al otro lado de la calle y se lo señaló a otra mujer, diciendo: «Ése es Alighieri, el hombre que va al infierno cuando le place y trae noticias de los muertos.» Y la otra replicó: «Es muy probable. ¿No ves su barba rizada y su rostro oscuro? ¡Yo diría que eso se debe al calor y al humo!»
El estudiante rió a carcajadas.
– Esta conversación -prosiguió Lowell-se dice que hizo sonreír a Dante. ¿Sabe por qué dudo de la veracidad de esa historia, mi querido muchacho?
Sheldon consideró el asunto con la misma expresión seria que tenía durante sus clases sobre Dante. Luego manifestó:
– Quizá, profesor, porque esa mujer de Verona en realidad ignoraba el contenido del poema de Dante, pues sólo un selecto número de personas de su época, sus protectores ante todo, vio el manuscrito antes del final de su vida, e incluso, entonces, sólo en pequeños fragmentos.
– Yo no creo ni por un segundo que Dante sonriera -replicó Lowell satisfecho.
Sheldon fue a responder, pero Lowell levantó su sombrero y reanudó su camino hacia la casa Craigie.
– ¡Recuerde mi deseo! -gritó Sheldon tras él.
El doctor Holmes, sentado en la biblioteca de Longfellow, se había fijado en un sorprendente grabado en el periódico, iniciativa de Nicholas Rey. La ilustración mostraba al hombre que había muerto en el patio de la comisaría central. El aviso del periódico no daba referencia alguna del incidente. Pero se reproducía el rostro extraviado y consumido del saltador, tal como era poco antes del reconocimiento, y se pedía que cualquier información sobre la familia de aquel hombre se comunicara a la oficina del jefe de policía.
– ¿Cuándo esperan ustedes encontrar a la familia de un hombre antes que al hombre mismo? -preguntó Holmes a los demás-. Cuando está muerto -se respondió a sí mismo.
Lowell examinó el parecido.
– Un hombre de aspecto muy triste al que no recuerdo haber visto nunca. Y este asunto es lo bastante importante como para que intervenga el jefe de policía. Wendell, creo que tiene usted razón. El chico Healey dijo que la policía aún no ha identificado al hombre que susurró unas palabras al patrullero Rey antes de tirarse por la ventana. Tiene perfecto sentido que hayan querido insertar un aviso en los periódicos.
El editor del periódico debía un favor a Fields. Así que Fields se pasó por su despacho en el centro de la ciudad. Le dijeron que un agente de policía mulato fue quien puso el aviso.
– Nicholas Rey. -Fields encontró esto extraño-. Con todo lo que se ha armado a propósito de Healey y Talbot, parece un poco raro que un policía gaste energías por un vagabundo muerto. -Estaban cenando en casa de Longfellow-. ¿Podrían saber que guarda alguna relación con los crímenes? ¿Podría ese patrullero tener alguna idea de lo que susurró el hombre?
– Es dudoso -dijo Lowell-. Pero, si la tiene, podría encaminarlo hasta nosotros.
A Holmes eso lo puso nervioso.
– ¡Entonces, debemos averiguar la identidad de ese hombre antes que el patrullero Rey!
– Bueno, pues entonces seis brindis por Richard Healey. Sabemos por qué razón el patrullero Rey acudió a nosotros con el jeroglífico -dijo Fields-. Ese saltador fue conducido al reconocimiento policial junto con una horda de otros mendigos y ladrones. Los oficiales debieron de preguntarle sobre el asesinato de Healey. Podemos concluir que ese pobre tipo reconoció a Dante, se asustó, vertió en el oído de Rey algunos versos en italiano del mismo canto que inspiró el asesinato y echó a correr; una carrera que terminó con su caída desde la ventana.
– ¿Qué pudo asustarlo tanto? -preguntó Holmes.
– Podemos confiar en que él no fuera el propio asesino, pues estaba muerto dos semanas antes del crimen del reverendo Talbot -observó Fields.
Lowell se tiró del bigote pensativamente.
– Sí, pero pudo haber conocido al asesino y temería por su relación con él. Probablemente lo conocía muy bien, si ése fue el caso.
– Estaba atemorizado por su conocimiento, como lo hubiéramos estado nosotros. Pero ¿cómo averiguar antes que la policía quién era? -preguntó Holmes.
Longfellow había permanecido silencioso durante esta conversación. Ahora, puntualizó:
– Poseemos dos ventajas naturales sobre la policía para enterarnos de la identidad de ese hombre, amigos míos. Sabemos que reconoció la inspiración de Dante en los terribles detalles del asesinato y que, mientras sufría la crisis, los versos de Dante acudieron directamente a su boca. De todo lo cual podemos deducir la probabilidad de que fuese un mendigo italiano, con buena formación literaria y católico.
Un hombre con barba de tres días y un sombrero calado hasta los ojos y las orejas yacía al pie de la catedral de la Santa Cruz, uno de los templos católicos más antiguos de Boston, tan inmóvil en su postura como una imagen sagrada. Estaba tendido en la posición más cómoda que los huesos humanos pueden permitirse en una acera, y junto a él había un puchero con comida. Un peatón que pasaba le formuló una pregunta, pero él ni siquiera volvió la cabeza, ni mucho menos respondió.
– Señor. -Nicholas Rey se arrodilló junto a él y le acercó el periódico con el grabado del saltador-. ¿Reconoce usted a este hombre, señor?
Ahora el vagabundo volvió los ojos lo suficiente como para mirar. Rey sacó su placa.
– Señor, mi nombre es Nicholas Rey y soy agente de la policía municipal. Es importante que sepa el nombre de este hombre. Ha muerto. No está metido en ningún lío. Por favor, ¿lo conoce usted o sabe de alguien que pudiera conocerlo?
El hombre metió los dedos en su puchero, extrajo un bocado sosteniéndolo entre el pulgar y el índice, y se lo llevó a la boca. Luego, meneó la cabeza con una breve e impasible negación.
Читать дальше