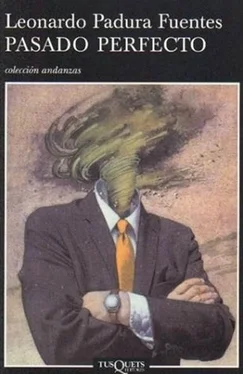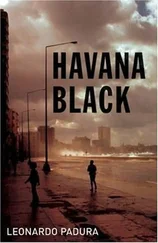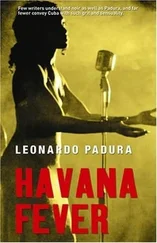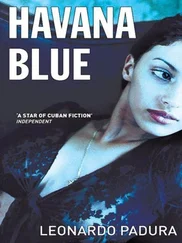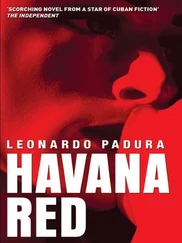– Arriba, China, demuestra que eres mejor que Chan-Li-Po.
– Voy. Mira, ésta es la mecha de la verdadera bomba: la Empresa de Importaciones y Exportaciones tiene una cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya a nombre de una sociedad anónima registrada en un apartado postal de Panamá y que se supone tiene una filial en Cuba. Es algo así como una corporación y se llama Rosal, y parece que fue hecha para evadir el bloqueo americano. La cuenta de Rosal se puede manejar con tres firmas: la del viceministro Fernández-Lo-rea, la del amigo Maciques y, por supuesto, la de Rafael Morín, pero siempre tiene que haber dos de estas tres firmas… ¿Me entiendes?
– Hago mi mejor y más sincero esfuerzo.
– Pues agárrate ahora, macho: si los papeles que hay aquí no me engañan, porque hay otros que no aparecen donde debían estar y no quiero pensar mal, si no me engañan, se hizo una extracción grande en diciembre que no se casa con ningún negocio cerrado en esos días.
– ¿Y quién la hizo?
– No seas ingenuo, Mayo, eso nada más lo sabe el Banco.
– Soy ingenuo… Asómbrame entonces: ¿cuánto es grande, Patricia? -preguntó, dispuesto a oír la cifra.
– Unos cuantos miles. Más de cien, más de doscientos, más de…
– Cojones -exclamó Manolo, que empezó a buscar otro cigarro-. ¿Y para qué quería eso?
– Aguanta ahí, Manolo, que si yo fuera adivina no estaría aquí comiendo polvo y papeles.
– Deja eso, China, por favor, sigue… -le suplicó el Conde, en su mente estaba la imagen de Tamara, el discurso de Rafael el primer día de clases, la campana que sonaba el director del campamento, el solar de Diez de Octubre, la sonrisa infalible y segura del hombre que ahora no aparecía, y se reía, se reía.
– Yo creo que todo tiene que ver con la Mitachi. Mayo, los japoneses no venían hasta febrero y antes Rafael iba a estar en Barcelona, para una compra con una sociedad anónima española que todavía no lo he comprobado, pero me la juego, que tiene capital japonés. Y si es así, me la juego dos veces, es capital de la Mitachi.
– Espérate, China, espérate, háblame en cubano.
– Contra, Mayo, qué bruto te me estás poniendo -protestó Patricia, pero la sonrisa le tragó los ojos-. Más claro ni el agua: Rafael Morín debía de estar haciendo negocios con la Mitachi como si fuera un particular y estaba girando con el dinero de la Empresa o, mejor, con el de Rosal. ¿Ahora si me copias?
– De bala -dijo Manolo, en el colmo del asombro y trató de sonreír.
– ¿Y tú dices que faltan papeles, China?
– Faltan papeles.
– ¿Estarán en otros archivos?
– Pudiera ser, Mayo, pero no lo creo. Si fuera uno solo…
– ¿Entonces los sacaron de ahí?
– Pudiera ser, pero lo más raro es que no los sacaran todos, hasta los de las dietas que el mismo Morín podía falsificar.
– ¿Sobran unos y faltan otros?
– Más o menos, Mayo.
– China, yo sé por qué sobran unos y creo que sé dónde están los que faltan.
Cuando el mayor Rangel me dijo, Aquí puedes venir sin uniforme, debes trabajar sin uniforme, y lo vi a él con aquella chaqueta verde olivo, con los grados bordados en la charretera y en el cuello, y lucía tan impresionante, que pensé esto es una broma, y que podía renunciar ahí mismo, porque casi era como si dejara de ser policía ahora que iba a ser de verdad policía. La primera vez que salí a la calle con el uniforme, después que pasé la academia, sentí mitad vergüenza, la gente me miraba, y mitad que era alguien, el traje se me pegaba al cuerpo y me hacía más completo, distinto a los demás, y que la gente iba a mirarme siempre, aunque no quisiera, porque ya no era igual a los demás, y aquello me gustaba y no me gustaba, algo rarísimo. De chiquito yo me pasaba la vida disfrazado; como era tan flaco, nunca me dio como otros muchachos porque iba a ser policía, general o cosmonauta, pero me vestía una temporada de El Zorro, otra de Robin Hood y otra de pirata con parche en el ojo, y a lo mejor es que debería haber sido actor y no policía. Pero fui policía, y la verdad es que creo que desde el principio me encantó lo del uniforme, la verdad, y creo que de lo más serio, estaba jugando a ser policía, hasta que llegué en el patrullero de la Academia a aquella covacha de El Moro. Cuando nos bajamos del carro había muchísima gente, me imagino que el barrio completo, y todo el mundo nos miraba, yo me arreglé la gorra, que no era nueva ni era mía, me acomodé el pantalón y me puse los espejuelos oscuros, tenía público y yo era importante, ¿no? Ya a la mujer que tenía el ataque se la habían llevado para el hospital, había un silencio del carajo, porque llegamos nosotros, tú sabes, y un negro viejo, canoso, así que era viejísimo y era el presidente del Comité de la cuadra, nos dijo: Por aquí, compañeros, y entramos en la casita -tenía el techo de zinc y las paredes una parte de ladrillo sin repellar, otra de cartón tabla y otra también de zinc-, y nada más entrar te sentías como un pan crudo en la punta de la paleta cuando te meten en el horno, y no te explicas cómo hay gentes que todavía puedan vivir así, y estaba allí en una cainita y casi me desmayo, no me gusta ni contarlo, porque me acuerdo y lo veo como si lo estuviera viendo ahora mismo, y hasta siento el calor del horno: toda la sábana estaba llena de sangre, había sangre en el piso, en la pared, y ella seguía acurrucada y sin moverse, porque estaba muerta; el padrastro la había matado tratando de violarla, y después supe que nada más tenía siete años, y yo me cagué en la hora en que me metí a policía, porque yo de verdad creía que esas cosas así no podían pasar, y cuando uno es policía aprende que sí pasan, ésas y otras peores, y que ése es el trabajo de uno, y entonces empiezas a dudar si debes hacer todo lo que te enseñan en la academia o si coger la pistola y meterle seis tiros ahí mismo al que hizo una cosa así. Por poco hasta pido la baja, pero no, me quedé, y después me mandaron para la Central y el mayor me dijo eso: debes venir sin uniforme y vas a trabajar con el Conde, y creo que cada vez me gusta más ser policía. ¿Tú no me entiendes, verdad? Aunque ya salga a la calle sin el traje y la gente no sepa quién soy yo, ya no me importa, y tú me has ayudado a que no me importe, pero más que tú me ayudan las gentes como Rafael Morín. Vaya tipo, ¿no? A santo de qué alguien puede jugar con lo que es mío y es tuyo y es de aquel viejo que está vendiendo periódicos y de esa mujer que va a cruzar la calle y que a lo mejor se muere de vieja sin saber lo que es tener un carro, una casa bonita, pasear por Barcelona o echarse un perfume de cien dólares, y a lo mejor ahora mismo va a meterse tres horas haciendo cola para coger una jaba de papas, Conde. ¿A santo de qué?
– ¿Ustedes? ¿Cómo estás, Mario? Pase, sargento -dice ella y sonríe, confundida, el Conde la besa en la mejilla como en los viejos tiempos y Manolo le da la mano, responden los saludos y caminan hacia la sala-. ¿Pasó algo, Mario? -pregunta al fin.
– Pasan cosas, Tamara. Faltan unos papeles en la Empresa y esos papeles pueden acusar a Rafael.
Ella se olvida del mechón imbatible de su pelo y se frota las manos. De pronto se hace pequeña y parece indefensa y confundida.
– ¿De qué?
– De robo, Tamara. Por eso vinimos.
– Pero, ¿qué robó, Mario?
– Dinero, mucho dinero.
– Ay, mi madre -exclama ella y sus ojos se saturan de humedad; y el Conde piensa que ahora sí puede llorar. Es su marido, ¿no? Es el padre de su hijo, ¿no? Su novio del Pre, ¿no?
– Quiero revisar la caja fuerte de la biblioteca, Tamara.
– ¿La caja fuerte? -es otra sorpresa y casi un alivio para él. No va a llorar.
– Sí, ¿tú tienes la combinación, verdad?
Читать дальше