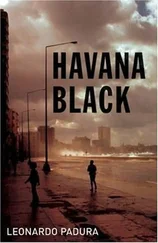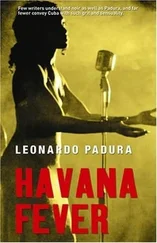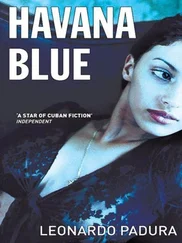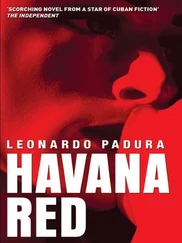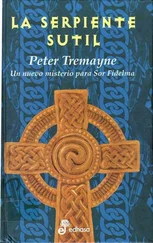– Rojo, tengo dos rifles abajo del brazo -le dijo cuando su amigo salió al teléfono.
– ¿Y qué más te hace falta?
– Voy a casa de Carlos.
– Pero ¿qué te hace falta?
El Conde sonrió.
– ¿Tú me lees el pensamiento?
– No leo un carajo, Conde, pero te conozco…
– Bueno, es que a lo mejor me puedes tirar un cabo con san Fan Con… Tú eres el teólogo de la tribu.
– No seas hijo de puta, Conde. Está bien, voy para allá.
La telenovela brasileña había empezado y, desde la acera, el Conde escuchó el drama de aquellos personajes cuyas vidas con finales felices aliviaban la amarga cotidianidad de la madre del flaco Carlos, cargada con la cruz física y espiritual de la invalidez de su hijo. Sin permitir que se pusiera de pie ni perdiera un detalle del drama televisivo, el Conde besó en la frente a la vieja Josefina y le acarició el pelo, para dejarla ensimismada ante la pantalla que entregaba señales en blanco y negro. Pero recordó que en algún momento tendrían que hablar muy en serio de los sueños gastronómicos que últimamente se gastaba la anciana: porque si soñaba como cocinaba, nada más oírla sería una fiesta.
Sin pedir autorizaciones ni permisos pasó por la cocina, y mientras se tragaba un plato de papas hervidas, aderezadas con atún y rodajas de cebolla, cortó unos limones, recogió tres vasos en los que puso hielo y todavía masticando la última papa entró en la habitación donde su amigo, con la vista vuelta hacia la ventana, escuchaba música con los audífonos puestos. Debe de estar oyendo a Los Credence, calculó el Conde… ¿O será a Chicago? Sin advertirle aún de su presencia, destapó uno de los litros y vertió generosas proporciones de Chispa'e Tren en dos de los vasos. Olió el suyo y de inmediato sintió cómo se le destupían todas las vías respiratorias, abrasadas por los cincuenta grados del brebaje. ¿Así que orujo? Pa'su madre… Contuvo el aliento y lo probó: como siempre, el primer trago es el malo, pero esta vez fue el peor. Una bola de fuego recorrió su laringe y en su descenso debió de chamuscar el tsin de Mario Conde, del cual huyeron las tsin tsi como los enemigos del pueblo convertidos en ratas despavoridas de cierta película china, popular y republicana.
– ¡Cojones! -tuvo que bufar, y probó otra vez el alcohol, que esta vez bajó con menos miramientos aunque con las mismas intenciones.
Con el otro vaso servido caminó hasta Carlos, que seguía perdido en la música. Era terrible verlo siempre sobre su silla de ruedas, mientras miraba a través de la ventana hacia los árboles del patio. «¿En qué coño estará pensando?», se preguntó el Conde, observando la estampa de su viejo amigo, que desbordaba su anatomía sobre los brazos de la silla a la que había sido condenado de por vida. Subrepticiamente el Conde interpuso el vaso maldito entre los ojos de su amigo y el infinito. Sin hablar, el Flaco sonrió, atrapó el vaso y se tragó de un golpe la mitad de su contenido.
– ¡Candela!, Conde, ¿qué coño es esto? -saltó en la silla de ruedas, arrancándose los audífonos de un manotazo.
– Los italianos le llaman Fulgore di Treno, los españoles le dicen orujo y los chinos, ya tú sabes cómo son los chinos, Elixir Limpia Tsin… ¿Qué te parece?
Carlos volvió a beber y asintió con la cabeza.
– Está de tranca, pero mejor esto que nada, ¿verdad? ¿Es de la producción de la destilería del Mago?
– Anjá -dijo el Conde y terminó su vaso-. Compré dos litros porque tengo que pensar un rato y después olvidarme de todo. En ese orden.
– Si compraste esto será porque no quieres volver a saber más nunca ni cómo te llamas…
– Ojalá.
– ¿Qué te pasa, salvaje?
– Pasé por casa de Támara…
El tema interesó a Carlos, que terminó de quitarse los audífonos.
– ¿Y?
– Demasiado complicado, Flaco. Támara se nos está convirtiendo en filósofa y enfermera de la Cruz Roja. Te lo cuento luego, cuando me emborrache…
– No seas maricón, Conde, no me dejes así…
– Pues así te quedas. Ahora de lo que quiero hablar contigo y con Candito es de la cabrona historia en la que me he metido por culpa de otra mujer… Imagínate, tengo un chino muerto, ligado con un banco de apuntación, a lo mejor con drogas, y según parece con brujería o con cosas de mafia china, porque le cortaron un dedo y le hicieron un círculo con una cruz en el pecho…
– Suena sabroso -admitió Carlos, luego de darse un lingotazo.
– Suena cabrón -dijo una voz a sus espaldas, y se volvieron para ver entrar al mulato Candito, que les estrechó la mano y se acomodó en una esquina de la cama de Carlos-. ¿Y dónde pasó eso?
– En el Barrio Chino.
Candito rescató el vaso que le esperaba, se sirvió una buena porción del Chispa'e Tren y bebió un trago. El mulato de cabeza rojiza lo paladeó, como si catara un vino de marca y cosecha, y emitió su juicio cargado de sabiduría.
– Coño, está mejorando el Mago.
– ¿Antes era peor? -inquirió el Flaco, y como si no lo creyera posible volvió a probar su trago.
– Este se puede tomar, ¿no?… -Candito el Rojo volvió a catar y concluyó-: Si parece orujo.
Conde y Carlos se miraron. Algo andaba muy, muy mal en el reino de Dinamarca si Candito asociaba aquella mierda con una bebida remota llamada orujo. Pero Conde decidió no complicar la conversación -al menos a aquella altura incipiente de la primera botella- y, con un gesto de la mano, detuvo la curiosidad de Carlos.
– ¿Ves, Flaco? Te lo dije… Orujo -y chocó su vaso con el del amigo inválido.
Candito sonrió, con malicia, y puso en marcha su pragmatismo:
– ¿Y cómo es el cuento chino ese, Conde?
– ¿Qué te pasa?
El sol brillaba impertinente a las nueve de la mañana y ya amenazaba con prodigar un día infernal. De la bahía cercana se levantaba un resplandor sucio y el Conde, protegido por sus espejuelos oscuros, sentía las estocadas de la luz en sus pupilas como alfileres ardientes. Hizo el intento de sonreírle a Candito, pero no pudo.
– Estás verdoso, Conde.
– ¿Y de qué color tú quieres que esté, Candito? Tengo una resaca que lo que quiero es morirme…
– Te estás aflojando, mi herma… Mira, yo amanecí campana y tomé lo mismo que tú…
– ¿Orujo?
– Dale, que ahí viene la lanchita -dijo Candito y lo tomó por el brazo, como a un ciego.
La vieja lancha que cruzaba la bahía desde la Avenida del Puerto hacia el pueblo de Regla había comenzado su atraque y el Conde pensó que era una mala idea eso de lanzarse a la navegación con aquella resaca alta. Aunque el tránsito era breve y el mar parecía apacible, su maltrecho estómago podía voltearse con el vaivén de las más mínimas olas. Pero respiró profundo y embarcó.
La noche anterior, cuando a petición de Carlos había dibujado sobre un papel el signo grabado en el pecho de Pedro Cuang, Candito le dijo que se olvidara de san Fan Con y toda aquella cantaleta china, pues estaba despistado o lo habían despistado: el Rojo estaba casi convencido de que las flechas, el círculo y las cuatro cruces eran una firma de palo mayombe, la brujería conga, y el dedo que le habían cortado al muerto debía de ser para usarlo en una nganga. ¿Una nganga? Pues si querían estar seguros de lo que significaban aquellos signos y saber de ngangas y firmas de palo, Conde tenía que ver a Marcial Varona, el viejo ngangulero más sabio y respetado entre todos los brujos de Regla, la meca de la brujería cubana.
Mirando hacia un punto distante, más allá de las altas paredes encaladas de la iglesia de la Virgen de Regla, el policía pudo completar la breve travesía sin que se concretara la amenaza de vómito, pero al poner pie en tierra sintió un súbito mareo, como si la borrachera se le hubiera reactivado.
Читать дальше