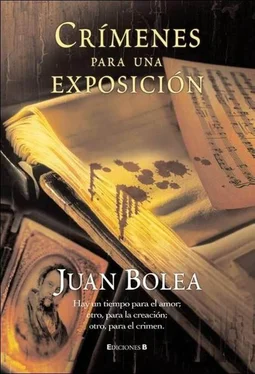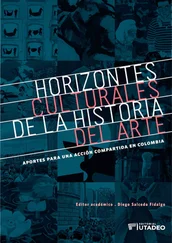– Yo estaba en el Calypso echando un Sol y Sombra cuando…
– ¿A qué hora? -le interrumpió Buj.
– A cosa de las diez y media. Vengo todas las noches, después de cenar, y suelo estarme un par de horas. Salí a tomar el fresco a la esquina y vi al primero de los hombres entrando en las antigüedades.
Se hizo un silencio expectante. El comisario ordenó:
– Defínalo.
– Corpulento, de unos cincuenta o cincuenta y cinco años, con gorra y un anorak azul o negro.
– ¿Cuánto rato estuvo en la tienda?
– No lo sé. Volví a entrar al puti y no le vi salir.
– ¿Y el segundo hombre?
– Apareció más tarde, cerca de las doce.
– ¿Cómo era?
– Muy alto y rubio, con el pelo largo.
Martina de Santo palideció. Villa reveló a Satrústegui en el interrogatorio:
– ¿De qué forma iba vestido?
– Con un pantalón claro y una camisa oscura.
La subinspectora encendió otro cigarrillo. Sus manos temblaban.
– ¿Nada más? ¿Ni americana ni abrigo?
– Iba a cuerpo.
Buj retomó su turno:
– ¿Quién le abrió?
El Gamba miraba a los cuatro, alternativamente. La trompa le hacía sostenerse sobre una pierna y otra, como un marinero ebrio.
– La puerta se abrió, simplemente.
– ¿Cuánto tiempo permaneció dentro ese segundo hombre?
– Una media hora.
– ¿Le viste salir?
– A éste, sí.
– ¿Llevaba algo en las manos?
– Una caja grande, de madera o de cartón.
Era todo lo que el testigo podía aportar. Los investigadores le dirigieron algunas preguntas más, pero sus respuestas no añadieron nada.
Satrústegui le ordenó que compareciera al día siguiente en Jefatura, para ratificar y firmar una declaración. El Gamba respiró, aliviado, y desapareció hacia el Calypso, de donde el sargento Alcázar lo había sacado.
– ¿Es de fiar? -cuestionó el comisario.
Alcázar se pellizcó la nariz.
– Habrá notado cómo huele. Yo no lo dejaría solo con mi chaqueta a la vista.
Satrústegui miró su reloj.
– Son las cinco de la mañana. Deberíamos descansar. Que un retén concluya la recogida de pruebas, y dejen vigilado el establecimiento.
– Creo que me quedaré un rato -dijo Martina.
– Váyase a dormir, subinspectora -le aconsejó su superior-. Mañana les necesitaré a todos bien despejados.
– Estoy desvelada.
– Usted misma. Les veré en mi despacho, a las nueve y media.
El comisario desapareció por la calle de los Apóstoles. La niebla se lo tragó a los pocos pasos, y luego sólo se oyó el motor de uno de los coches celulares, el que debía de trasladarle a su domicilio.
En cuanto el comisario y los inspectores se hubieron retirado, la subinspectora volvió a entrar a la tienda. Revisó una vez más, de forma exhaustiva, la escena del crimen, y luego se encaminó hacia su coche.
Abrió la guantera, encendió las luces y sacó la navaja que le había entregado Maurizio Amandi. Con una meditabunda expresión, acarició sus iniciales grabadas en la empuñadura de asta y examinó la hoja.
El acero cobró vida contra la mínima luminosidad del salpicadero. La navaja era pesada y manejable a la vez. En la mano, proporcionaba una sensación de fuerza y dominio.
Debía de medir más de veinte centímetros. El filo presentaba melladuras y una muesca más acusada hacia el centro. La subinspectora recordó que Maurizio, según él mismo había alardeado, disfrutaba lanzando la navaja contra los árboles. Pero esa imagen resultaba tan frívola que, aunque lo intentó, no pudo imaginarse al músico en los bosques de Viena, en Las Landas o en las afueras de Bolsean practicando el lanzamiento de cuchillo. Tampoco, agrediendo a otra persona. Era cierto que, en ocasiones, Amandi se manifestaba dialécticamente agresivo, pero no solía mostrarse violento; no, al menos, hasta esa fecha…
¿Habría cambiado? Martina tenía ya una edad suficiente para saber que, con el paso del tiempo, no hay individuo que no sufra algún tipo de transformación. Hacía varios años que apenas sabía nada de Mauricio. Sometido a la fatiga y a la tensión de las giras, el músico había rodado por medio mundo. Según ella misma había podido comprobar, bebía más que antes. A Martina le había alarmado su actitud en el Quick, esa manera de mirar al portero, a la salida. De haberlo estado ahogando con sus propias manos, no habría denotado mayor crispación. ¿De qué modo habría concluido ese episodio, de no haber estado ella presente?
La subinspectora no iba a seguir engañándose. Hasta ese momento, su subconsciente se había resistido a pensar que el obstáculo contra el que se había mellado la navaja de Maurizio bien pudiera haber sido la columna vertebral de Gedeón Esmirna. Pero, a la vista del arma desplegada en sus manos, tenía que admitir que, en términos policiales, y en el incipiente estado de la investigación, aquélla era una hipótesis tan válida como cualquier otra.
La Estación Central de Ferrocarriles quedaba cerca del barrio portuario. Se dirigió hacia allí. Apenas había tráfico. Sólo algún taxi a la búsqueda de los últimos trasnochadores.
Una densa niebla envolvía la estación. Bajo el hangar de techumbre cóncava, los andenes expulsaban bocanadas de humo de una locomotora a punto de partir. Era uno de esos viejos trenes de carga que todavía hacían la ruta del carbón.
En la cafetería, descontando a un par de borrachos sentados en los últimos bancos, y a media docena de somnolientos pasajeros del Estrella del Norte, no había ningún empleado.
Los horarios de las líneas estaban expuestos junto a las ventanillas de venta anticipada. Martina verificó que, como cada jornada, el expreso de Biarritz, procedente de San Sebastián, donde los viajeros debían realizar un incómodo transbordo, había teóricamente arribado a Bolsean a las diez y media de la noche.
Para asegurarse, se acercó a la oficina del factor. El responsable de los enlaces la atendió con una cara borrada por el sueño. Durante la jornada anterior, no se había registrado el menor retraso. El tren cama procedente de Burdeos-Biarritz había llegado en punto al apeadero de Bolsean.
Y, sin embargo, Maurizio no la había llamado por teléfono hasta la una de la madrugada. ¿Qué habría hecho desde las once?, se preguntó la subinspectora. Conociendo al pianista, podía haber dedicado ese lapso de tiempo a cualquier actividad, por extravagante que pudiera parecer, desde ensayar en su habitación del hotel a pasear sin rumbo por la ciudad dormida. Hasta, incluso… ¿cometer un crimen? La voz interior de Martina volvió a alzarse contra ese razonamiento. Amandi podía ser muchas cosas, caprichoso, excéntrico, irracional, pero de ahí a concebir y ejecutar un asesinato mediaba una estimable distancia. ¿Qué relación, por otra parte, podía unirle con el anticuario, y por qué razón habría querido liquidarle?
Todo eran sombras chinescas alrededor de aquel caso. La subinspectora se cuestionó si, en lugar de avanzar en el análisis de la mecánica criminal, su conciencia no estaría deslizándose hacia una mimesis con esas mismas manifestaciones que debía combatir. ¿Qué había sido de su reconocida lucidez? No todo el mundo que poseyese un arma blanca y hubiese eludido comentar los horarios de sus enlaces ferroviarios era sospechoso de asesinato en primer grado. Tal vez, se confesó Martina, obligándose a recuperar la objetividad, las cuentas pendientes que tenía con Maurizio, aquel latente rencor suyo hacia su manera de vivir y de jugar con los sentimientos ajenos la estaban predisponiendo en su contra; pero sería ésa una actitud mezquina, impropia de su rigor policial.
Читать дальше