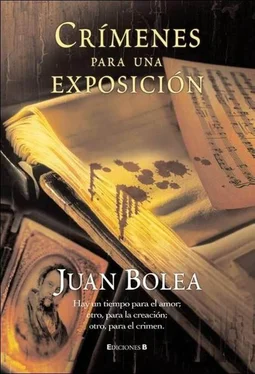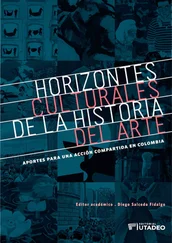Cerca de uno de esos cruceros en los que sus cantaradas de brigada soñaban con embarcarse algún día, percibió los primeros proyectiles de granizo estallando bajo sus pies. Unos minutos después, en medio de una granizada infernal, se desviaba por una de las salidas del puerto hacia la fortaleza de San Sebastián, ordenada construir por Carlos III, cuyos espigones se adentraban en el mar.
Un paisaje de excavadoras y zanjas acreditaba que el Ayuntamiento pretendía rehabilitar las fortificaciones de Bolsean, de las que apenas quedaban en pie unas pocas casamatas, para destinarlas a usos culturales y reforzar la solitaria presencia del Balneario del Mar, en cuyo escenario se celebraban conciertos sinfónicos.
Hacía tiempo que Martina no se acercaba a esa fachada desconchada por las humedades y el viento del norte, ni a su marquesina de cristales de color verde ámbar.
Como un barco varado cuya sentina, o platea, elevada sobre una sucesión de pilastras que mantenían la nave principal en el aire, amenazase con derrumbarse al menor temporal, el Balneario del Mar se alzaba sobre una playa de arena parda.
El majestuoso edificio había sido construido con ocasión de la Exposición Hispano-Británica de 1920 y, desde entonces, alternando períodos de decadencia y esplendor, de efemérides y olvidos, se había mantenido en su sitio, rematando los muelles de Bolsean con un aire báltico, limpio y aéreo como las gaviotas que en noches de vendaval cobijaban su vuelo bajo las acristaladas cúpulas, moteadas de guano, contra las que ahora rompía el granizo y escupían las olas.
A la espera de que amainase la tormenta, Martina encendió un Player's sin filtro, aspiró hasta enterrar el humo en el fondo de sus pulmones esponjados por la carrera y subió las escalinatas de granito.
Junto a la taquilla, descubrió un afiche de Maurizio Amandi, y otros carteles suyos diseminados por el hall del teatro. Como correspondía a los artistas de relieve, capaces por sí mismos de convocar al público, la presencia del pianista se revelaba como la principal atracción del ciclo sinfónico de invierno. En la imagen publicitaria, Maurizio aparecía sentado ante un piano, con la espalda en ángulo recto y los faldones del frac cayéndole como fúnebres alas.
La plancha impresora había proporcionado al perfil del pianista una evanescente tonalidad. Su cabello rubio se derramaba en ondas sobre la frente, mientras sus dedos recorrían el teclado.
La subinspectora recordó esas mismas manos acariciando su cuerpo trece, catorce años atrás, dentro de una tienda de campaña, en los verdes prados de la Isla de Wight.
Allí, Maurizio y ella se habían acostado por primera vez. Pero antes, bajo una pegajosa nube de marihuana, tres músicos -Emerson, Lake & Palmer- habían interpretado, en el gigantesco escenario del festival, una versión psicodélica de la suite de Mussorgsky, Cuadros para una exposición. ¡Parecía que hubiese transcurrido una eternidad! Maurizio estaba obsesionado con esa melodía. Antes del concierto, no sin pedantería, y mientras se ahogaba en cerveza, había elucubrado sobre si la banda de Keith Emerson, al elegir semejante programa, pretendía suicidarse o pasar a la posteridad.
Martina había seguido la actuación en un clima de alucinación colectiva. Entre la multitud, que parecía agitarse con un sincopado ritmo, empujando, retrocediendo, las manos de Maurizio habían explorado su cuerpo. Se había sentido libre, generacionalmente identificada, una más entre todas aquellas chicas que imitaban a Janis Joplin, que hacían el amor o se desbandaban por las laderas de los acantilados, entre policías y perros policías y los grandes carteles y escenarios del festival. Tenía dieciséis años recién cumplidos. El mundo era suyo y Maurizio, también.
Aunque su padre llegó a enterarse por otro conducto, ella ocultó a su familia que había estado en la Isla de Wight. Tampoco le contó a nadie que ningún chico, hasta ese momento, la había tocado así, despertando de golpe su instinto sexual. Sabía lo que iba a pasar, lo deseaba, y esa noche, horas después del concierto de Emerson, Lake & Palmer, sintió a Maurizio dentro de ella. Tras hacer el amor, se habían abrazado toda la noche. En el sobreexcitado cerebro de Martina, hora tras hora, había sonado la obertura de Cuadros para una exposición. Una melodía que ya no olvidaría jamás.
La subinspectora retornó al presente. La sombra del balneario se cernía sobre la playa, apenas revelada por las farolas del malecón. Había dejado de granizar. Una intensa sensación de soledad la obligó a mirar al mar como a un amigo sordo y ciego.
Rachas de lluvia y granizo habían desteñido el cartel de Amandi. Por las letras de su apellido resbalaba la tinta.
Martina terminó su cigarrillo y lo arrojó lejos de las escaleras. Las mismas, pensó, que a la noche siguiente, al término de su interpretación, entre felicitaciones y autógrafos, descendería Maurizio como un joven y aclamado dios.
De nuevo bajo la lluvia, la investigadora retomó su carrera y fue sorteando los charcos y los pedazos de hielo caídos del cielo, hasta regresar a su casa.
Le hubiera gustado sentirse mejor, pero se conformó con lo que tenía.
Y con aquel telegrama.
El teléfono rompió a sonar en la oscuridad.
Después de darse una ducha de agua caliente, Martina se había sentado en albornoz, estilo bonzo, frente al tablero de ajedrez, para disputar contra sí misma una partida. Esa noche, habían ganado las negras.
Acababa de acostarse, pero no dormía. Encendió la luz y comprobó la hora: una de la madrugada. El teléfono seguía repicando. La subinspectora estiró una mano hacia la mesilla.
– ¿Mar?
¿Cuánto tiempo hacía que nadie la llamaba así?
– ¿Sigues ahí? -insistió la voz.
«Cuelga», le aconsejó su conciencia. ¿Por qué la desoyó, por qué se mantuvo a la escucha?
– Sí -asintió débilmente.
– ¡Te oigo como si me hablases desde un submarino!
Habría reconocido la voz de Maurizio entre un millón. Seguía siendo mensajera de un cuerpo que ella había asociado a playas desiertas, a camisetas desteñidas, a collares de hueso, a fragmentos musicales en medio de la pasión.
– ¿Amandi?
– ¡Enhorabuena, señorita! Acaba de ganar un viaje al Caribe, a la Isla de Providencia, para dos personas, con todos los gastos pagados. ¡Si lo desea, puede invitarme a mí!
A la subinspectora le costaba respirar.
– ¿Dónde estás?
– Cerca de ti -divagó él, con naturalidad, como si retomasen una conversación recién aplazada-. Acabo de llegar a Bolsean en un horrible vagón-cama, desde Biarritz, donde actué anoche. ¿O puede que fuese antes de anoche? ¡Qué más dará! ¿Recibiste mi telegrama?
Martina emitió un murmullo afirmativo.
– ¿Te has casado? -le espetó Maurizio.
Esta vez, el susurro significó negación.
– Me alegro. ¿No vas a preguntarme por mi estado civil?
– Hace mucho que dejó de importarme lo que hicieras con tu vida.
– Tú sabes que eso no es cierto, Mar.
– ¿No te crees demasiado bien informado, para no haberme visto en unos cuantos años?
– No he dejado de pensar en ti. Ni siquiera un día, ni siquiera una hora.
– No me hagas reír.
– En serio, Mar. Necesito verte.
– Es muy tarde.
– ¿Puedo ir a tu casa?
– Naturalmente que no. Estoy acostada.
– Para lo que me gustaría que hiciésemos, ni siquiera te pediría que te levantases de la cama.
Martina se sonrojó. El hecho de que él no pudiera verla no la consoló de su flaqueza.
– No has cambiado.
– ¿Puedo verte? ¡Ahora!
– No insistas, por favor. Voy a colgar.
Читать дальше